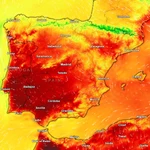
Editorial
El Rey, el mejor embajador de España
Si algo distingue a las grandes potencias es la ejecución de una política exterior que combina todos los recursos del Estado y aprovecha al máximo las fuerzas de lo que hemos dado en llamar sociedad civil, que abarca desde las grandes empresas multinacionales al mundo de la Cultura, tratando de proyectar una imagen internacional de excelencia. Por supuesto, es el Gobierno de turno quien dirige en último término la política exterior, que, cuanto menos oscilante, más habla de la solidez institucional del país en cuestión y de la fiabilidad en el cumplimiento de los compromisos adquiridos. No siempre ha sido así en la acción exterior española, podríamos multiplicar los ejemplos, pero ello no resta un ápice a la legítima potestad del Ejecutivo a la hora de marcar las líneas estratégicas en las relaciones internacionales. Valga este preámbulo para alejar cualquier duda respecto a la preminencia gubernamental en este ámbito, pero, también, para subrayar que entre los puntales con que cuenta España ante el mundo es fundamental la figura del Rey, titular de la Jefatura del Estado, que, por las características propias de las monarquías parlamentarias, de estabilidad y representación más allá de la coyuntura inmediata, deviene en el mejor interlocutor con el resto de los mandatarios extranjeros. Esta apreciación resulta especialmente cierta en el caso de Marruecos, con cuyos monarcas mantiene la Familia Real española estrechas relaciones que vienen de antiguo, que trascienden al ocupante temporal del Trono y que privilegian un trato de familiaridad capaz de sortear los momentos de desencuentro. De ahí, que, sin perjuicio de las responsabilidades del Gobierno, parezca pertinente reclamar la intervención de Su Majestad, en la forma y tiempo que determine La Moncloa, como nuestro mejor diplomático. Por supuesto, no se trata, lo hemos venido recalcando editorialmente, de plegarse dócilmente a las presiones extemporáneas del vecino alauí, especialmente en lo que se refiere al contencioso del antiguo Sahara español, pero sí de reconducir una situación, creada en buena medida por la torpeza de la ministra de Exteriores, Arancha Gozález Laya, que no beneficia a nadie y que, pese a las apariencias, está lejos de apaciguarse. Por múltiples razones, en las que sería superfluo extenderse porque son de dominio público, España y Marruecos están obligados a entenderse.
Nada más grave para la estabilidad geoestratégica del Mediterráneo Occidental y para los intereses españoles que una ruptura entre ambos países. De ello, también son perfectamente conscientes en Rabat, que espera, al menos, un gesto frente a la torpeza inaudita con que se gestionó la asistencia hospitalaria al jefe del Polisario. Y, ahí, el Rey juega una baza inapreciable.
✕
Accede a tu cuenta para comentar

Estío gubernamental


