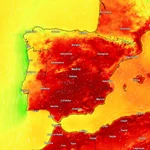Alfonso Ussía
El «haiga»
El «haiga» era siempre americano. Aquel «Studebaker» horroroso con aletas en el maletero, o el «Cadillac» espectacular que no cabía en el local del concesionario. Entonces llegaba el nuevo rico y le decía al feliz vendedor. «Quiero el coche más grande y más caro que "haiga"». Y de ahí nació el «haiga», voz popular española, como «cursi», nacida en Cádiz en honor de las hijas del modista francés Sicur, que se emperifollaban –nunca mejor escrito– con exageración y los marineros de La Carraca les cantaban aquello de «qué buenas están las hijas de Sicur, Sicur, Sicur». La cursilería, eso, aparentar más de lo que uno es mediante lo superficial. Ahí estaba la señora de nueva riqueza con un vestido en el que no cabía un color más, y lo manifestaba encantada: «Es precioso este vestido multicolor de muchísimos colores». Para don Francisco Silvela, la cursilería se culminaba con tres detalles. El álbum de firmas, el mechón de pelo de la primera novia y bailar en público la polka «El Ferrocarril». Gran poeta Rubén Darío, pero cursi como pocos. Los cisnes unánimes, los nenúfares, y «esa gentil princesita, tan bonita Margarita, tan bonita como tú». El «haiga» no era cursi. Era el triunfo del hombre rudo y trabajador que había conseguido una fortuna. El «haiga» era hortera. Cursi es viajar con todas las maletas a juego, o vestirse demasiado de verde para cazar con sombrero, verde también, adornado con una pluma de arrendajo.
Pero en nuestra generación del pelotazo se han unido con solidez siderúrgica la cursilería y la horterez. Blesa. Lo narré. Volvía de Barcelona en un avión de Iberia. Blesa llevaba una cartera de mano liviana y a mi entender, vacía o con muy pocos papeles. Yo le seguía los pasos. Al llegar a la salida, le esperaba un chófer de Cajamadrid. Blesa le soltó displicentemente la cartera. «Un cursi del nuevo poder», me dije para mis adentros, tan comprensivos con mis opiniones. Años más tarde apareció la noticia del «haiga». Un coche de 500.000 euros, el más caro y más grande de Audi o BMW. Apenas lo usó porque Esperanza Aguirre le chafó el placer. Y las fotos. Voy a intentar explicarme. En la costumbre cinegética, la fotografía con la res o el animal abatido es un paso normal. Pero se nota la reciente actividad del cazador en la expresión del mismo. Un cazador de toda la vida posa, pero no sonríe. El cazador que acude a su primer «safari», o mata su primer oso en Rumanía, o cree que ha cazado al búfalo cuando el búfalo ha caído por el disparo del «cazador blanco», no puede dominar sus músculos faciales y ríe abiertamente. Y esa risa es la que causa estupor junto a un animal muerto. El buen cazador respeta profundamente al animal cazado, y no ríe en el proceso de inmortalizar el lance. El que lo hace no puede librarse de la mancha social. «Éste es un nuevo rico», y se murmura a sus espaldas. Por otra parte, un cazador no se viste para que la perdiz lo confunda con una encina, el león con un matorral y el elefante con un baobab. Menos el blanco, que alarma a cualquier especie de pluma o pelo –excepto si se caza el oso polar o la perdiz nival–, cualquier color es aceptable. Una perdiz en ojeo no tiene tiempo de administrar su futuro escudriñando los puestos. Pero si ve un objeto blanco cambia de rumbo violentamente, lo cual enfada en exceso a los que llevan el cuello blanco. Blesa es de los que cazan al oso polar de verde con sombrero adornado con plumas de arrendajo, y es una lástima que no lo haya intentado, porque se lo habría comido. Esas sonrisas de caza durante los timos de las preferentes son una inmoralidad. Y horteras como el «haiga», y cursis como un guacamayo de porcelana.
✕
Accede a tu cuenta para comentar