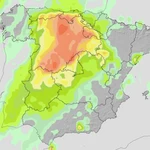Opinión
Un brote de alegría en medio de la pandemia
Los premios aliviarán un año marcado por la economía y la covid

L a última superstición vigente de Occidente es la suerte, un mito propio de naciones de escaso resuello económico. Desprovisto ya de viejas creencias seculares, a la gente ya solo le queda el monoteísmo de la fortuna que, como buena romana, siempre ha sido una deidad caprichosa y de acusada mala baba. El pueblo acude en estas fechas a las administraciones de la lotería como antes los abuelos iban a las iglesias a rezar a San Pancracio, que es patrón del dinero y del empleo para los jóvenes, nota que no dejamos caer aquí por mero azar... Hoy se besan los décimos como antes se adoraban los mantos y se tocaban los pies del beato, para que conceda una gracia milagrera que nos socorra de los apuros apremiantes, que antes eran la filtración de agua que habían echado a perder el dormitorio del niño, y hoy resultan ser unos reveses económicos algo más frecuentes y más extendidos, como atajar la factura eléctrica, acolchar los precios disparados del supermercado o pagar la gotera de la hipoteca, que los caudales ahorrados se han perdido por ese sumidero imprevisto que es cumplir con la compañía del gas.
Antes esto de la Lotería de Navidad daba para más ilusión y el currito gozaba por estas fechas con la fantasía de que le tocara el Gordo o la pedrea de cualquier número que le permitiera el aliciente de soñar con un asunto muy recurrente en nuestras fantasías: un retiro temprano, una jubilación anticipada, codearse en los restaurantes con los Emilio Botín de turno o mandar todo al cuerno y perderse con un velero por la costa mediterránea francesa. Pero los mercados van tan altivos, los alquileres tan imposibles y lo inmobiliario, en general y sobre todo en las principales capitales, tan desbocado que hasta los décimos señalados por la ventura dejan la triste impresión de ir más mermados, como más anémicos de pasta, y, dentro de su generosidad, dejan la vaga idea de que van más ajustados de parné, como si fueran un Santa Claus corto de regalos.
A la Lotería de Navidad –que cuenta con el mérito poco valorado de que, por un día, el país entero está pendiente de lo que sucede en el Teatro Real, logro que no ha alcanzado hasta ahora ninguna programación operística– apenas le cabe un reproche y menos cuando en la actualidad asoman chavales como ese que hemos visto, de paternidad hace poco estrenada, que con dos participaciones, reconocía que iba a apostar la plata que le ha tocado en cuidar a la «family», que la cosa está chunga como para que el dinero se malgaste en lujos que no sean los perentorios, los destinados a los asuntos más municipales y urgentes.
En esta España, que anda corta de plata y donde la gente cada día gestiona más miserias y cada vez menos riqueza, muchos agraciados invierten este chorro de dinero, esta lluvia de oro de la democracia, para lidiar con los miuras de las finanzas domésticas y orillar las necesidades apremiantes. A una afortunada le ha venido a sonreír el azar en Basauri y resulta que la buenaventura, en lugar de sorprenderla en el salón, le ha pillado en plan protesta, en uno de los adarves de Bilbao, en medio de una manifa organizada para reclamar un salario digno. Una anécdota que ilustra, con la fuerza que solo posee lo insólito, lo que sucede en estas tierras nuestras bastante mejor que un grabado de Goya. Pero lo mejor lo han puesto los chavales que entrenan en el club de balonmano de esta localidad, que en las semanas previas se pusieron a repartir participaciones del segundo premio por todo Basauri y ahora han dado un alegrón a sus conciudadanos, también al pinche que les compraba un poco por compromiso y no ser malqueda. Vamos que el equipo ha brindado más alegrías a la peña que una final de la Champions. Cualquiera no los va a animar ahora en su siguiente partido.
En medio de esta pandemia, que ha dejado a los belenes y los abetos, más que como una celebración de la Navidad, como un recordatorio de lo que hubieran podido ser, la única alegría que ha corrido proviene de la lotería que, con sus patrones de supercherías, fetichismos, cábalas y todo lo que se quiera, pone blanco sobre negro el fresco habitual de la realidad española. Sobre todo, si los premiados no son de los que disfrutan de chaletazo en una urbanización privada, sino que vienen de los estratos de los machacas, de los que gastan suela, como los que recorren a diario la Estación de Atocha, donde ha caído el Gordo. Aquí el destino ha llegado, nunca mejor dicho, de manera imprevista y les ha aliviado el devenir a maquinistas, azafatas y, también, faltaría, al viajante ocasional o asiduo, ese que, con la mirada puesta en el reloj, ha comprado un número con prisas antes de subir al AVE y regresar a su domicilio. Esto de que toque el Gordo, o lo que es lo mismo, 400.000 euros por cada décimo, en un lugar así resta emotividad y nos regatea la fotografía de los suertudos descorchando botellas de cava y entregándose a celebraciones espontáneas, esas de sesgo campechano que tanto juego dan en los telediarios. Pero también mola, perdón por el coloquialismo, que la suerte, por una vez, deje de ser localista y tenga un membrete más nacional, o sea, más de todos.
✕
Accede a tu cuenta para comentar