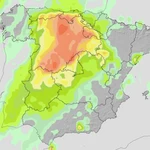Viajes
El síndrome de Ulises
¿Alguna vez has sentido soledad después de regresar de un viaje largo?

Aunque la psicología moderna califica el síndrome de Ulises como el Síndrome de estrés crónico y múltiple, un fuerte malestar emocional que viven las personas que han tenido que dejar atrás el mundo que conocían en situaciones extremas, a mí no me gusta demasiado la psicología y me agrada más escribir. El síndrome de Ulises lo definió en la literatura Milan Kundera, en su novela de La ignorancia, y en este caso el autor checo aseguraba al lector que este síndrome se trata en realidad de uno que sufre quien retorna al hogar después de un largo viaje, en lugar de considerarlo como una situación propia de quienes todavía están fuera. Y mientras considero que la definición psicológica del Síndrome de Ulises requiere de tanta ayuda, atención y tratamiento como cualquier otro batiburrillo que nos ocurra en la mente, creo que los viajeros (al fin y al cabo, este es un artículo de viajes) tienen una mayor tendencia hacia el síndrome definido por Kundera.
Tienes veinte años y decides irte de voluntariado a Etiopía. Parece una decisión sensata porque a todos nos han enseñado que tenemos que ser personas bondadosas y solidarias, cuando éramos pequeños nos trillaban los oídos con el cuento de siempre: los negritos de África no tienen para comer y tú no quieres cenarte la sopa, niño malo, niño malo. Entonces vamos a Etiopía para comprobar si aquello es verdad, o si se trata de otro engaño maquiavélico como el de los Reyes Magos, y, además, sabemos que este voluntariado quedará de perlas en nuestro currículo famélico. Aterrizamos en el aeropuerto de Addis Abeba y hace calor. Diez mocitos se ofrecen a llevarnos el equipaje, se tropiezan entre ellos para ser los primeros a quienes rechazamos. Caminas por las calles de Addis Abeba con veinte años, con el repelente de mosquitos guardado en el bolsillo y el pelo corto para no llenártelo de piojos y porquería. Vemos nuestro primer muerto en la calle. Vemos un segundo, un tercero, un cuarto muerto con los ojos abiertos y vacíos. Madres ojerosas empujan a sus niños famélicos para arrancarnos una limosna pero el encargado del voluntariado nos asegura que dar limosna es la peor solución, porque perpetúa el mito del blanco con dinero, en cuyo caso dudamos, dudamos mucho porque de niños nos decían que hay que ser generosos y sin embargo ahora, en el momento de la verdad, ser bondadosos es lo peor que podríamos hacer. Regresamos a casa confusos sobre lo que es el bien y lo que es el mal.
Tienes treinta años. Estás en el mejor momento de tu vida. Has empezado a crecer dentro de tu empresa, una empresa que no te gusta demasiado pero que, este es un punto a favor, te permite viajar por Sudamérica varias veces al año y que te lleva a zambullirte en un mundo casi opuesto a Madrid, rebosante de colores y sabores, incógnitas, garitos destartalados que parecen sacados de una película de James Bond. No eres James Bond, eso seguro, trabajas para EDP, no eres un espía, eres un currante, no eres un héroe, eres una víctima, pero aun así aprecias el sudor ecuatorial que resbala por tus sienes mientras cierras el último trato en una terraza de Santiago de Chile. Los chiquillos juegan al fútbol en la calzada, lo hacen descalzos y con una elasticidad, un brillo manando de sus chillidos excitados, que te emocionan y te hacen recordar a ti también los años despreocupados de tu infancia. Las mujeres son bellísimas, los hombres un portento. Tu esposa te escribe para informarte sobre lo que dijo el fontanero acerca de ese problema estúpido con las tuberías. Pero no te importa demasiado. Solo te importa que uno de los niños marque un gol en esa calle, así verás de primera mano sus ojillos iluminándose. Vuelves a casa una semana después pero, cómo, ¿es posible?, a los dos días te encuentras despierto por las noches escuchando la respiración deliciosa de tu mujer y contando los días que faltan hasta que vuelvan a enviarte fuera.
Tienes cuarenta años y te acabas de divorciar de tu marido. Algo no cuadra en tus esquemas. ¿Es qué no fui lo suficientemente agradecida? ¿Elegí una mala persona? ¿Me casé demasiado joven? ¿Dónde está el engaño? Necesitas respuestas a tus preguntas y después de cuarenta años pegándoles la patada, una patada por cada reconciliación de plástico, te encuentras una noche sola en tu nueva casa y ya no puedes esperar un segundo más hasta encontrarlas. Haces unas cuantas llamadas, investigas en internet, miras vídeos de Teresa de Calcuta todas las madrugadas y finalmente decides coger un avión a la famosa ciudad india. Aterrizas en el Aeropuerto Internacional Netaji Subhash Chandra Bose e inmediatamente percibes el brusco olor a monóxido de carbono y porquería. Al día siguiente caminamos por las calles atestadas de Calcuta, ves una rata, ves dos ratas, ves tu primer muerto en la calle. Te asombra que hayan tenido que pasar 40 años de tu vida hasta encontrarte en esta situación que, por otro lado, resulta de lo más normal en la mayoría de países del mundo, o al menos lo era hasta hace menos de cincuenta años. Ayudas a las monjitas católicas y al mismo tiempo indagas en el mundillo del budismo, el karma y los puñeteros chacras que supuestamente te llevarán por las coordenadas adecuadas de tu vida. Te conviertes en un testigo irremediable de la miseria y del hambre, te conviertes en la cronista de los Cuatro Jinetes del Apocalipsis. Regresas a casa medio loca, escuchando en el coche CD´s de sonidos de ballenas y vistiendo ropa hippie, para estupefacción de tus amigas.
El viajero vive el doble de tiempo que el resto de las personas. Esto no le vuelve mejor que nadie, evidentemente, pero sí que potencia esta sensación de soledad, una que nos lleva a pensar lo siguiente: yo he salido allí afuera, a la India o a Etiopía o a Ecuador, ya no soy el mismo que era antes y todo este cambio se ha producido en el espacio de unas pocas semanas, y sin embargo, cuando regreso a casa, todo el mundo sigue igual, como si el tiempo no hubiese pasado para ellos. Por esta razón el viajero piensa que ha vivido el doble, dentro del mismo espacio de tiempo que el resto de los mortales. Y a su regreso ya no es el mismo, ser el mismo sería imposible porque no puede olvidar los ojos vacíos como de cristal que se encontró en la acera, ni los gemidos despreciables de la madre que nos enseñó a su hijo famélico. Las personas que le rodean le miran preocupadas. No llegan a entender este cambio del todo. Quieren entenderlo pero no lo consiguen. El viajero siente entonces una enorme culpabilidad por obligar a sus allegados a comprenderle (al fin y al cabo, ellos no tienen la culpa de que haya decidido viajar) o, en todo caso, una enorme soberbia que (erróneamente) le lleva a pensar que es más que el resto por el mero hecho de haber vivido ciertas situaciones. Pero su familia les mira sin comprender.
Y ya lo decía Homero cuando su héroe añoraba el regreso al hogar: “Ulises pasábase los días sentado en las rocas, a la orilla del mar, consumiéndose a fuerza de llanto, suspiros y penas, fijando sus ojos en el mar estéril, llorando incansablemente…”. Pero nunca se molestó en escribir cómo se sentía Ulises cuando llevaba tres años en Ítaca y añoraba los brazos suaves y magníficos de Circe, o el subidón de adrenalina que experimentó cuando clavó la estaca en el ojo terrible del cíclope. Como nadie ha escrito sobre este tipo de nostalgia, o nadie conocido, al menos, es habitual que un viajero se encuentre desarmado a la hora de enfrentarse al problema. ¿Y creías que en este artículo ibas a leer una solución a tu soledad, de verdad, en serio? Eso es porque no has prestado atención. Escucha: nadie sabe qué fue de Ulises cuando volvió a dormir en la cama de su mujer.
✕
Accede a tu cuenta para comentar