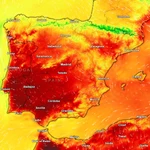
Tribuna
Obras son amores…
«¿Cómo describir la manera en que hay que ver en las calles de Sevilla las cofradías de la ‘Madrugá’?»

Pasea uno por Unter den Linder, los Campos Elíseos o Via del Corso y ve las mismas tiendas que en el Graben, Regent’s Street o la Avenida da Liberdade. Recorre hambriento el centro de Sevilla, Milán o Cracovia, y acaba comiendo platos enormemente parecidos. En todas partes la gente conoce al delantero centro del Manchester City y sabe el nombre de quien defiende la portería del Real Madrid. Y en discotecas de medio mundo resuenan los bajos del reguetón, ese género que alardea de poder describir el deseo humano usando solo cien palabras diferentes, algo que a Flaubert le llevó cuatrocientas páginas de apretada prosa. Sin duda, hay aún espacio en las mesas para el apfelstrudel, el bigos y las torrijas, si bien se han convertido en caprichos que uno compra en tiendas especializadas, porque son contados quienes saben prepararlos en casa. Y es cierto que todavía se juega al hurling, la malla o la oinã, pero los federados en toda Europa cabrán, a buen seguro, en un estadio de fútbol de tercera división. Que somos cada vez más parecidos en opiniones, gustos y costumbres no es solo una impresión que le asalte a uno cada vez que viaja o cuando se cruza con los turistas que nos visitan: múltiples estudios avalan empíricamente tal sensación. Consideremos el caso de la música. Las obras de Haydn, Mozart o Weber superan con creces, en términos de complejidad estructural y riqueza melódica, a la actual música clásica, que está a la par en este sentido de géneros populares como el pop o el rock. Del mismo modo, las letras de las canciones en inglés son hoy más simples y tienen un léxico más pobre que las de hace cinco décadas. O sea, que es realmente verdad que el mundo se ha vuelto menos variado y más simple, más parecido a una canción de Maluma que a una fuga de Bach.
El cambio es connatural a la cultura humana, pero parecemos creer que siempre entraña un progreso hacia formas más elaboradas. Volvamos a la gastronomía. En comparación con el medievo, hoy disponemos de muchos más productos con los que preparar nuestros platos. Contamos con mejores técnicas para procesarlos. Conocemos en detalle sus propiedades y los mejores modos de consumirlos. Tenemos a nuestro alcance todo un universo de aditivos, aderezos y complementos con los que sazonarlos. Somos más creativos al cocinar. Sin embargo, toda esta diversidad es, en realidad, un epifenómeno de un mundo en el que la comida abunda y en el que quienes la preparan conocen lo que sus pares hacen al otro lado del globo. Dicho de otro modo, se trata de una exuberancia propia solo del invernadero de restaurantes y tratados gastronómicos. Porque lo cierto es que la cocina tradicional está desapareciendo y cuando nos ceñimos el delantal (algo que cada vez menos frecuente), ponemos sobre la mesa los mismos platos en todas partes. Los antropólogos saben bien que la diversidad cultural es producto del aislamiento y de una adaptación secular al entorno, y que florece cuando las personas viven en pequeñas comunidades sedentarias, vertebradas mediante densas redes sociales. Es resultado, por tanto, de una forma de vivir introvertida y autárquica, opuesta por completo a la que llevamos en la actualidad: un frenético ir y venir a todas partes, manteniendo esporádicos contactos con casi todo, pero sin que casi nada nos ate a las cosas y a los lugares, y, especialmente, a las personas. Nuestra cultura se ha vuelto mestiza y desprovista de raíces sólidas: un mínimo común denominador de las culturas del mundo practicada con escaso convencimiento. Para colmo, el capitalismo global no ha hecho sino exacerbar el proceso: cuando las culturas se parecen, no hace falta adaptar los productos a los gustos locales, y la producción en masa se vuelve aún más rentable.
¿Debemos lamentarnos, entonces, por esta pérdida de diversidad cultural? Después de todo, nuestro mundo globalizado también tiene sus ventajas. Por poner el caso, nuestras condiciones de vida materiales son hoy mejores que en cualquier otro momento de la historia. Una primera razón para preservar las culturas: igual que no queremos leer siempre el mismo libro, escuchar a todas horas la misma canción o desayunar cada día lo mismo, un mundo culturalmente homogéneo es un mundo menos estimulante. Y si algo caracteriza al ser humano, es la curiosidad, la pulsión de explorar lo desconocido. Una segunda razón: como sucede con la diversidad biológica, un mundo culturalmente diverso es también un mundo más saludable. Es solo una intuición, pero del mismo modo que lo que reduce la primera (contaminantes, plagas) es lo que nos enferma, lo que hace disminuir la segunda (desarrollo ilimitado, competitividad) es lo que vuelve menos gratificante la vida. La tercera razón: de la misma manera que la diversidad biológica supone un seguro frente a catástrofes futuras (porque si, por ejemplo, solo hubiera monocultivos, un único patógeno podría acabar con la casi totalidad de las cosechas mundiales), la diversidad cultural nos vuelve resilientes, porque representa un acervo de soluciones a problemas a los que ya se enfrentaron con éxito nuestros antepasados. Una última razón: a diferencia de la mayoría de las especies, nosotros no cambiamos para adaptarnos a un entorno siempre cambiante, sino que transformamos culturalmente dicho entorno para sobrevivir. Así, igual que cuando se extinguen las especies animales nuestra comprensión de lo que es la vida se empobrece, cuando desaparecen las culturas entendemos peor qué significa ser humano.
¿Es posible evitar que las culturas (o al menos, su memoria) se pierdan para siempre? No parece tan difícil. Al fin y a la postre, hoy disponemos de medios, diversos y sofisticados, para registrar y almacenar información de toda índole. Si, por poner el caso, dejase de celebrarse la Semana Santa, siempre podríamos saber, merced a multitud de objetos, fotografías o vídeos, cómo vestían las mujeres sevillanas la tarde del Jueves Santo y qué aspecto tenían las iglesias ese día. El problema es que buena parte de lo que integra una cultura carece de un soporte físico o se deja retratar mal: expresiones y relatos, gestos y danzas, rituales y celebraciones, conocimientos y usos del entorno… Por eso, la UNESCO protege hoy también el denominado patrimonio cultural inmaterial, que en nuestro caso incluye desde el flamenco a la fiesta de los patios. Sin embargo, ni siquiera esto puede ser suficiente, porque hay aspectos de una cultura que difícilmente pueden codificarse. ¿Cómo describir, por ejemplo, la manera en que hay que ver en las calles de Sevilla las cofradías de la ‘Madrugá’? Una bulla puede documentarse (en un vídeo) y analizarse (mediante un modelo matemático), pero solo puede entenderse plenamente cuando se es parte de ella, lo cual solo se consigue sumergiéndose en el gentío, tropezando y empujando y siendo empujado, hasta que uno aprende a desplazarse dentro de él y a la par que él. En otras palabras, una cultura solo existe de verdad cuando es practicada. El ejemplo anterior ilustra también el hecho de que una parte importante de la cultura a la que pertenecemos no está preservada en nuestro cerebro, sino en nuestro cuerpo: es una memoria de gestos, posturas y movimientos, fruto de una prolongada interacción con nuestro entorno. Pero hay todavía algo más. Un grupo de japoneses moviéndose a la par en una calle estrecha de Nagoya mientras en un altavoz se oye «Pasan los campanilleros» nunca formarán una bulla. La escena, por mucho que se practique, será siempre una emulación de un ritual vacío de significado, por no estar anclado a esa cadena de prácticas, experiencias y vivencias compartidas que forma la memoria colectiva de los sevillanos. Y es que al final la cultura trata justo de eso: de ser (y sentirse) parte de algo mayor y más antiguo que nosotros. Como animales sociales que somos, hemos evolucionado para vivir en grupos cuya cohesión depende fundamentalmente de un sentimiento de origen común, sustentado a su vez en el hecho de hablar una misma lengua, habitar un mismo lugar, tener una misma visión del mundo... Ha habido muchos intentos por definir lo que somos: Homo ludens, Homo cogitans, Homo videns… pero quizás la caracterización más acertada sea la de Homo faber: el hombre que hace. Por eso, si queremos preservar nuestra cultura, lo que tenemos que hacer es (re)vivirla: meternos en más bullas y preparar más torrijas.
✕
Accede a tu cuenta para comentar

Estío gubernamental




