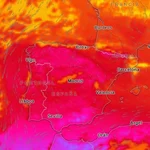Sección patrocinada por 
Concierto
Llevadme con vosotros
Miguel Poveda canceló el frío de Madrid y las preocupaciones cotidianas durante su actuación en el teatro Coliseum, donde volvió a demostrar por qué su nombre merece estar entre los de los grandes del flamenco

En un teatro siempre es de noche. Y la noche está habitada por criaturas extraordinarias. Anoche, en la noche perpetua del teatro Coliseum, la criatura a la que todos admiramos se llama Miguel Poveda. Nació en Barcelona, pero lleva tatuada en la sangre la Andalucía profunda. No hay otra explicación para eso que la piel y el corazón. El sentimiento que nace en uno y que nada tiene que ver con el lugar de origen ni con los paisajes de la infancia. Un esquimal podría recibir una puñalada de emoción en el Malecón de La Habana, en el Albaicín de Granada o en la Plaza de San Marcos de Venecia, bajo una lluvia con ánimo de sepultarla. Porque hay escenarios y sonidos que traspasan la carne y golpean fuerte el hueso, que conmocionan intensamente, que actúan como un rayo que te atraviesa y no te mata, pero te deja herido de belleza.
El Coliseum estaba al límite, se había vendido todo. Y un teatro lleno es dos veces mágico. El perfil de la chica que se encontraba a mi izquierda, tan cerca, era delator: un rostro que acusaba cuanto veía, que sentía hondo lo que escuchaba, que se alteraba de continuo. El hombre grande y barbado de mi derecha estaba tan concentrado en el escenario como si realizara un examen del que dependía su futuro. Fue imposible no mirarlos en algún momento en el que mis ojos dejaron de fijarse en el artista. Pero, en realidad, mis ojos ya no eran mis ojos («ni mi casa es ya mi casa»), sino la lente de una cámara que capturaba distintos atributos del entorno: unas manos que se chocaban, otras manos que dibujaban en el aire, una boca que expulsaba música y arrancaba lamentos, unos zapatos limpios como el cristal del escaparate de una joyería, un cuerpo menudo que no dejaba de danzar. Esa cámara que yo ya era registró todas esas imágenes porque el demonio está en los detalles y porque es necesario, vital, conocer para comprender. Y todo lo que vi forma parte de un ritual que se llama Arte, con ineludible mayúscula.
Hay profesiones, muchas, que se ejercen sin que haga falta poner el alma en ellas, basta con estar centrado y ser eficaz. Pero no es posible pronunciar, como quien da la hora, versos como estos: «Por eso no levanto mi voz / (…) contra el niño que escribe / (…) ni contra el muchacho que se viste de novia / en la oscuridad del ropero, (…) ni contra los hombres de mirada verde / que aman al hombre y queman sus labios en silencio». No. Ahí, el artista, por más que haya cantado esa pieza mil veces, se quiebra y nos parte. Y puede que, en ese instante, intérprete y espectador sean la misma cosa, una sola. Da igual que Poveda se arranque con unos versos de Lorca, un tango, un popurrí de rancheras, una bulería, una malagueña o una alegría. Que cante una de Los Chichos o que esté acompañado únicamente por el susurro doliente de un piano, porque a todo le entrega un poco más de lo que tiene.

Canta Poveda como si llevara dentro templos milenarios, heridas de batallas legendarias, «La balsa de la Medusa» de Géricault. Canta Poveda como si tuviera cuentas pendientes con gigantes, como si se batiera en duelo con la muerte. Como si en cada concierto pensara que es el último y que esa postrera actuación debe ser épica y definitiva, aquella que merezca entrar en los libros. Y no lo hace sólo con la voz, sino con todo lo que le da forma y sentido: recuerdos, anhelos, melancolía, fracasos, fortaleza, temor, euforia. Biografía, en suma. Y talento, claro. Mucho. Porque para transmitir arte debes dejar que cada mota de lo que eres, lo tangible y lo etéreo, aflore, se manifieste, lo ocupe todo. Actuar es, quizá, el mayor ejercicio que existe de exhibicionismo, de confesión, de entrega, de desnudez. Y Poveda no se deja nada, ni un gramo del niño curioso que fue ni del hombre entero que es.
Y así fue transcurriendo la velada, de una emoción a otra, de un lamento a otro, de una broma a otra (porque Poveda, que es listísimo, estuvo también divertido, mucho), de unos aplausos a otros. Inmejorablemente escoltado por nueve músicos, una vocalista y dos palmeros, todos ellos sobresalientes.
La magia llegó a su fin al cabo de dos horas y media, tras un recitado gemelo del rap con el que Poveda reivindicó la diversidad y con un grito de libertad a modo de estrambote. Y se le veía exultante, aunque algo achispado por causa del torrente de aplausos. Pues no hay artista de éxito que logre acostumbrarse a esa música, por más que lleve años siendo su blanco.
Y en el gesto que compuso un segundo antes de desaparecer de escena, creí leer (no yo: la cámara que todavía era) algo parecido a una súplica: «Por favor, no me dejéis aquí. Llevadme con vosotros». Como si no hacerlo fuera acaso posible.
✕
Accede a tu cuenta para comentar