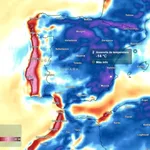Industria discográfica
Spotify busca «músculo» financiero con su salida a Bolsa

La salida a bolsa de Spotify culmina el último episodio de una vistosa y larga serie de acrobacias. Parece de un optimismo enternecedor, casi roussoniano, la idea de repartir beneficios en un futuro no muy lejano tras perder cientos de millones de dólares año tras año. Qué decir del método elegido para salvar la cara. Pues como explicaba Shira Olvide en la revista «Bloomberg», el objetivo de la compañía sueca pasa por convencer a los inversores de que por muchas que sean las disfunciones, el mañana será espléndido para una compañía que acumula ya 140 millones de suscriptores.
Gracias a la, dicen, inminente y lucrativa diversificación de ofertas y servicios. Dicho en corto, Spotify aspira a pasar del «streaming» de contenidos musicales a la posibilidad de que los clientes compren entradas para conciertos y al maná que tarde o temprano debe de llegar gracias a la publicidad. Eso le permitiría pasar, tal y como recalcan Olvide y otros analistas, del actual margen de beneficio bruto, que ronda el 24,5%, a un sólido 35%. Esto es similar al que disfruta Netflix.
Al decir de quienes saben y, desde luego, al decir de quienes más tienen que ganar con su posible triunfo, el origen de todos los males de Spotify tiene que ver con los derechos de autor. Miles de millones que paga a las disqueras. En realidad, las ingentes cantidades de dinero apenas se traducen en migajas para los artistas. Es que con la transición de un modelo que viró del soporte físico a la posibilidad de acceder a una oferta imitada mediante internet no solo desparecieron los beneficios. Cayó una forma de hacer y distribuir contenidos culturales que, mal que bien, había germinado la industria de la música tal y como la conocimos.
Cadena de transmisión
A diferencia de las viejas compañías de discos, que destinaban buena parte de sus ingresos a buscar y captar talentos, sufragar sus creaciones y promocionarlos, Spotify, al igual que Apple, se limita a ejercer de cadena de transmisión. El golpe, brutal, liquida un siglo de generar cultura. Peor todavía, acostumbrado al gratis total y a la desaparición de los comercios clásicos, no parece que el entusiasmo del público que, poco a poco, acabó por suscribirse a un servicio que ya está presente en 60 países, sirva, de momento, para enjuagar las gigantescas pérdidas. Diez dólares mensuales por millones de canciones todavía no valen como sustituto de los 15 dólares de media que cuesta un cedé (entre 20 y 40 si hablamos de un vinilo). A diferencia del gigante de Cupertino, parapetado tras el salvavidadas que procuran las ventas de teléfonos, Spotify aspira a vivir solo de la música. Quizá no ha comprendido todavía uno de los secretos de los albores del negocio. Cuando en el primer cuarto del siglo XX las compañías que facturaban los primitivos reproductores de música buscaban artistas a los que grabar (casi todo los «bluesman» originales, como Charley Patton y Son House, así como los pioneros del country, empezando por Jimmie Rodgers y la Carter Family). A saber, que la parte del león estaba en el «hardware». Bien en forma de victrolas bien en la de las actuales tabletas. Y que para vender aquellos muebles necesitabas artistas que los nutrieran mediante pizarras, vinilos o cedés. Apple pretende que sean otros los que graben las canciones, pero al menos todavía ofrece la traslación contemporánea de los añejos gramófonos.
Por supuesto que Spotify podría tratar de seguir los pasos de Netflix, ya totalmente volcada en la creación de series y películas propias. Pero la idea parece anatema: lo que resulta lógico en la industria del cine se antoja entre disparatado y antediluviano para la música. Quizá porque Apple, y de otra forma Amazon, demostraron hace mucho que era posible maximizar beneficios a partir del trabajo ajeno.
Como aviso para navegantes resta el batacazo de Neil Young. Ya saben, el rockero canadiense lanzó al mundo un carísimo reproductor portátil, Pono, y una biblioteca de pago. Pero el feo aparato y el servicio basaban todo su posible atractivo en la inaudita posibilidad de descargar y reproducir la música en archivos de alta calidad. Pono ha fracasado de forma ignominiosa, entre otras razones, por el desdén de las nuevas generaciones hacia la calidad de sonido.
Muy deficiente en el MP3 (de Youtube ni hablemos). Quién quiere invertir en facilitar una música alta en kbps si el cliente, que valora por encima de todo la portabilidad, la escuchará en el teléfono o el ordenador. O sea, en unos aparatos a años luz de los estándares no ya de la alta fidelidad, que por supuestísimo, sino de los de cualquier tocadiscos normalito de hace 20 años. De momento, Daniel Ek y compañía. pueden presumir ante inversores y accionistas de no haber cometido las ingenuidades del rockero canadiense.
✕
Accede a tu cuenta para comentar