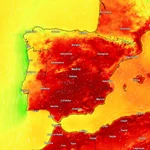Editorial
El necesario retorno a la institucionalidad
Hoy, los españoles tienen en sus manos ese retorno a la normalización de la vida pública.

Hoy, los españoles están llamados a las urnas en una convocatoria electoral marcada por el brusco final de la legislatura, sólo explicable en un movimiento de autodefensa del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, tras la derrota con muy escasos paliativos sufrida por el PSOE en las elecciones autonómicas y municipales. Fue una decisión personal, tomada al calor de los acontecimientos y en el reducido círculo de asesores de La Moncloa, y planteada como un hecho consumado al silente comité ejecutivo socialista. Valga esta pequeña digresión como marco de un tiempo político y social español, el que ha representado el gobierno de coalición socialista comunista, que ha supuesto un grave deterioro del entramado institucional y, con él, un nivel de crispación social, de frentismo ideológico, inédito en el trascurso de la democracia española, sí, pero que, además, no era representativo del sentir general de una ciudadanía que había demostrado con creces su voluntad de convivencia.
Es, sin embargo, fácil azuzar las pasiones ideológicas, latentes en toda sociedad, para buscar la construcción de bloques enfrentados y convertir la crítica a la gestión del poder, por matizada que sea, en el ataque de unos desalmados a los que solo mueve su propio interés. Nunca se había llegado desde las propias filas del Ejecutivo al nivel de descalificación personal e institucional de quienes contradijeran un relato gubernamental, por cierto, sobrado de radicalidad y obligado a un ejercicio de equilibrio sobre el alambre que sólo podía traducirse en el espectáculo de quien afirma una cosa y hace la contraria.
Así, todos los contrapesos que caracterizan a una democracia moderna y asentada han sufrido los embates más o menos insidiosos de un gobierno trasmutado en el papel de víctima. Los más graves, los que han afectado al Poder Judicial, que han paralizado los obligados relevos en los altos tribunales y que si no fueron a más se debió a la oportuna y firme reacción de las instituciones de la Unión Europea.
Hablamos de un gobierno que no ha tenido el menor empacho a la hora de nombrar a sus propios miembros al frente de unos órganos del Estado, como la Fiscalía General o el Tribunal Constitucional, a los que se debía, al menos, la apariencia de neutralidad. Hablamos de la inaudita presión sobre la Abogacía del Estado o el Tribunal de Cuentas para allanar el camino a unas decisiones políticas marcadas por las exigencias nada veladas de los socios parlamentarios. Y, por supuesto, también hablamos de la degradación de un Parlamento abrumado por el abuso de los decretos leyes, que ha visto pasar las decisiones del Consejo de Ministros sin siquiera escuchar los dictámenes del Consejo de Estado.
Prácticamente ningún organismo estatal, desde el Banco de España a la AiREF, pasando por el CIS, se ha visto libre de las presiones del Ejecutivo, que, incluso, ha convertido la figura del indulto en una especie de último tribunal que corrige las decisiones judiciales. Ciertamente, existen muchas otras razones para desear un cambio de ciclo político que devuelva a España a los cauces de la institucionalidad, al normal desarrollo de la convivencia social y que destierre una manera de entender el ejercicio del poder que ha normalizado el insulto del oponente y ha hecho de la mixtificación y la demagogia una de las bellas artes.
Hoy, los españoles tienen en sus manos ese retorno a la normalización de la vida pública. Lo ideal sería una victoria con mayoría suficiente del candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, cuya trayectoria política y de gestión está avalada por largas décadas de ejercicio desde los postulados del centro derecha español. Lo contrario, significa que la sociedad volverá a instalarse en la crispación de unos aliados con agenda propia y no, precisamente, coincidente con la de la Nación.
✕
Accede a tu cuenta para comentar