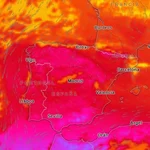Coronavirus
Un confinamiento en ultramar (XXX): Al Bronx no lo quiere nadie
Allí nadie puede permitirse el lujo de poner en cuarentena a un familiar en un dormitorio bien remoto. Tampoco tirar del teletrabajo»

La primera vez que visité el South Bronx no vivíamos lejos. Cogí un taxi en Central Harlem, la 126 entre Lennox y la Quinta Avenida. Fui a entrevistar a una chica a la que conocía porque a veces cuidaba de nuestros perros. Yo llegaba desde un Harlem previo a la gentrificación, donde una tarde Mónica encontró el vestíbulo de la estación de metro anegado de sangre. Donde proliferaban los tiroteos. Algunas noches zumbaban los helicópteros muy cerca de nuestras atemorizadas cabecitas. Cuando nos mudamos no menos de una quinta parte de los edificios de nuestra calle estaban abandonados, con las ventana tapiadas. Hablo del Harlem que atraía turistas a las iglesias baptistas, donde todavía sobrevivían algunos garitos míticos, con traficantes, camellos, pandilleros y tullidos muy cerca de la parada de la línea verde, límites de Manhattan por el lado este.
Pero el South Bronx era otro rollo. Mucho más siniestro, oscuro, turbio. Mucho más peligroso. Hasta el punto de que era, sigue siendo, el barrio más pobre de los EE UU. Todo esto a pocos kilómetros del lujo más desmedido y barroco, de las torres con apartamentos de decenas de millones de dólares, los restaurantes que traen el hielo de las copas directo de un glaciar, los anticuarios con piezas dignas del Hermitage o el Louvre, los Ferraris y los Lamborghinis, las modelos yogurt y sus novios brokers, los guardias de seguridad, las piscinas en las azoteas, las mansiones de las estrellas y los banqueros, las estancias como de zarina puesta de esteroides y los escaparates con camisetas de algodón de trescientos dólares y chupas de cuero de varios miles. Cuando llegé al Bronx el taxista trató de pirarse. Tuve que ofrecerle una propina suculenta para conseguir que me esperase mientras yo hacía la entrevista. Al regresar me encontré con una multitud de chavales alrededor del coche mientras el chófer, encalado con la pared del un hospital, intentaba disimular su evidente acojone. Aquellos niños no habían visto nunca un coche amarillo canario en sus calles abandonadas, comidas por el narco, pasto de asesinatos, con las viviendas sociales que huelen a orines y los bajos propios de una película de zombies desde que a los reformadores urbanos se les ocurrió que las viviendas necesitaban mucho arbolado alrededor en lugar de comercios y bares. Como consecuencia de un diseño urbanístico merecedor de unos juicios de Nuremberg las torres de apartamentos crecían en mitad de los descampados. Castillos de chinches cercados por árboles sifilíticas. Con bolsas de plástico colgadas de las ramas, bodegas en las esquinas como sustituto de la escuela, jugadores de dados en las esquinas, coches quemados, licorerías con cristales a prueba de balas y policías a los que nadie saluda. Normal que la hecatombe del coronavirus esté siendo especialmente devastadora en un barrio al que olvidaron todos. Allí nadie puede permitirse el lujo de poner en cuarentena a un familiar en un dormitorio bien remoto. Tampoco tirar del teletrabajo, como hago yo ahora mismo, consciente del absoluto privilegio que supone teclear en casa mientras las empleados del supermercado, los conductores de paqueterías, los empleados del metro, los conductores del autobús, los pinches de cocina, los repartidores de comida a domicilio, los limpiadores de los hospitales, las enfermeras, auxiliares de clínica y celadores, los porteros de los grandes y nobles edificios en Madison y Park Avenue, los conductores de Uber y otros mil profesionales con sueldos de hambre tienen que jugarse el cuero si todavía aspiran al alquiler, la comida y, con suerte, un seguro médico, en una ciudad caníbal, rotunda y brillante pero también inevitablemente desigual en el reparto de enfermos y muertos durante la epidemia.
«El South Bronx», titula el Washington Post, «durante años un símbolo de la pobreza en América, es ahora la capital del coronavirus en Nueva York». El reportero ha hablado con Barbie Ozuna, conductora de Uber sin trabajo, madre de cuatro niños de entre 1 y 19 años, en una cola kilométrica junto al estadio de los Yankees para poder comprar en el Bronx Terminal Market. «La gente ve Times Square vacía y ven el corazón de Nueva York», dice, «Lo entiendo. No somos el corazón. Pero somos las piernas».
Basta consultar los datos del ayuntamiento para saber que el Bronx registra 2.168 casos de Covid-19 por cada 100.000 habitantes, frente a los 2.110 de Staten Island, 1.748 de Queens, 1384 de Brooklyn y 944 de Manhattan. Como no era suficiente con la vida entre las ratas había que añadir un virus para terminar de aplastar a los pobres.
✕
Accede a tu cuenta para comentar