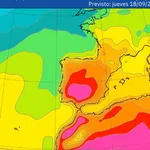Burkina Faso
Los refugiados de Uagadugú: "A mi jefe le mataron los yihadistas un día cualquiera"
Los desplazados que aterrizan en la capital burkinesa huyen del terrorismo mientras procuran adaptarse a las dinámicas urbanas, luchando a diario por mantener costumbres que dejaron atrás

Un problema recurrente en los campamentos de refugiados de todo el mundo se encuentra en la proliferación de mafias que utilizan a los más desfavorecidos para su provecho. Así, encontraríamos que estos supuestos núcleos de paz y de esperanza resultan en verdaderas academias que formarán en el arte de la muerte y del engaño a los niños y jóvenes, huérfanos, rabiosos y víctimas de sus tragedias. Los organismos y gobiernos afectados apenas pueden actuar contra estas mafias, ya que en ocasionessirven de protección contra otros grupos más violentos o, peor todavía, hay casos en donde serían las propias mafias instaladas quienes atacarían y planearían atentados contra las comunidades de refugiados. Se establece así una protección hipócrita que puede encontrarse desde las células de Hezbolá infiltradas en los campos libaneses hasta las mafias cubanas que florecieron en Miami y dieron forma a la historia de Tony Montana.
Con el fin de dificultar en la medida de lo posible la influencia yihadista que pesa sobre los campos de desplazados en los países del Sahel, el anterior gobierno de Burkina Faso (que fue depuesto tras un golpe de Estado hace siete meses) decidió distribuir a los huidos que se dirigen a la capital, Uagadugú, en diferentes viviendas de acogida, familias de la periferia, buenos cristianos y buenos musulmanes dispuestos a aceptar a otra familia venida de las zonas abrasadas por la guerra. Son seres humanos acogiendo a otros y, a priori, ésta no parece una mala medida para evitar la inserción de elementos radicales.
Barthélémy Zongo es un activista burkinés en favor de los desplazados que vienen a parar al barrio Extension Ouaga 2000, a las afueras de la capital. Nos recibe con una sonrisa en el patio interior de lo que pronto será su recién inaugurado dispensario. Los sacos de cemento se amontonan en una esquina, un andamio de madera con aspecto quebradizo se eleva hasta el tejado, el cartel anunciando el dispensario está apoyado contra el muro y tiene la pintura roja y azul todavía brillante, como si la pintura fuera una analogía de la ilusión de Barthélémy. El activista contesta que sí, que la estrategia iniciada por el gobierno anterior es válida en algunos puntos, aunque no deja de cojear en otros.
La disgregación de cada comunidad en localizaciones separadas dentro de la capital ha quebrado la construcción interna de los migrantes, que necesitan vivir en el mismo sitio, juntos, pared con pared como hacían en sus pueblos, para seguir desarrollando sus relaciones sociales de forma natural. En lo que respecta a las tradiciones de las comunidades afectadas, Barthélémy asegura que “los desplazados no pueden traerse consigo la montaña a la que rezan, los ríos... Y todo en lo que creen, incluso esas formas físicas que configuran sus creencias religiosas, se les ha arrebatado”. Teme que la disgregación física de las comunidades dentro de la capital, añadida a la pérdida de las representaciones físicas de sus creencias, afecte a medio o largo plazo a la supervivencia de sus culturas.
Añade el escaso interés del Estado por ayudar a los desplazados. Al no encontrarse estos en un campo, sino mantenidos en cierta medida por familias de particulares que les acogen, el gobierno burkinés ha conseguido sacudirse así la responsabilidad económica hacia los desplazados que llegan en oleadas a la capital. Barthélémy ha procurado reunirse en repetidas ocasiones con el nuevo gobierno pero sólo ha recibido negativas, negativas, excusas, negativas. Una vez llegan a Uagadugú, la vida de los desplazados se convierte en un sálvese quien pueda. Algunos aguantan aquí meses, o años; otros prosiguen su gris peregrinaje en dirección a Costa de Marfil o Ghana, si no contactan con las mafias que les empujan al sueño europeo.
Tradición versus Estado
Barthélémy nos presenta a Bubakwanda Seiba, un agricultor de etnia mossi que llegó en 2019 a Uagadugú desde la localidad de Kelbo (provincia de Soum). Él, su mujer y sus cuatro hijos duermen en una casa que no les pertenece, mientras que, en sus palabras, “otros cuarenta miembros de mi pueblo viven en los diferentes barrios de la capital”. Podría decirse que ahora es un fijo discontinuo: trabaja dos o tres días a la semana de lo que toque, si hay suerte, hace sus apaños en la construcción y saca algunos francos como transportista. Quiere volver a casa, lo desea con una fuerza maniatada por su situación, aunque teme que otros le hayan quitado la tierra que se le quedó atrás y encontrarse sin nada que cuando regrese.
Babobo Arbinda, otro agricultor expulsado de su tierra que se hallaba presente en la reunión, saltó entonces y aseguró que “a mi jefe le mataron los yihadistas un día cualquiera y luego dijeron a los supervivientes que debían abandonar el pueblo”. En la imagen que trazaba mientras describía el momento en que su vida y la de sus vecinos se hizo pedazos casi que se veía a los terroristas con un cronómetro en lugar de los fusiles. Tuvieron que elegir entre marcharse a la capital o encontrarse con la misma suerte que su jefe. Si Bubakwanda había comentado con anterioridad que acudiría a su jefe en caso de encontrarse con que otro le robó el terreno, Babobo añadió con amargura que él no tenía un jefe al que acudir.
Resulta revelador que, al ser específicamente preguntados sobre ello, tanto Babobo y Bubakwanda como las otras personas allí presentes negaron que acudirían al gobierno para poner fin a una disputa por la tierra. La autoridad en un juicio de esta categoría parecían tenerla sólo sus jefes. En este espectro de costumbres disfrazadas bajo una decepcionante falta de confianza en el Estado y la furiosa supervivencia de comunidades descuartizadas por la geografía de la capital, se ven luces, esa supervivencia, y sombras, una sociedad desconfiada del Estado que resuelve sus disputas a las espaldas de la ley. Entran de lleno entonces los conflictos morales donde podríamos preguntarnos qué pesa más, si una sombra o una luz.
El triunfador
De los seis desplazados entrevistados, sólo uno, Amadou Konsebo, pudo decir que tiene un empleo diario. Trabaja como herrero a cambio de una paga generosa que le permite mantener a tres esposas (con la última se casó hace cuatro meses) y nueve niños. Se le aprecia como un hombre vigoroso. Su primera mujer cocina y cuida de la casa, la segunda vende bolsas de cacahuetes en el barrio y la más joven cuida de los niños. Comenzó a alquilar una casa desde que llegó en febrero de 2020 y responde que fue a Uagadugú porque tenía a varios conocidos gracias a sus negocios previos con la capital. En su pueblo era herrero de profesión, aunque también se define como “mercader a tiempo parcial”, mercader de qué, “mercader de pitillos”. Ahora afirma ser sólo herrero.
A Amadou le iba bien. El resto de los hombres le aplaudían o le miraban con respeto. Era la suya una historia de éxito en Uagadugú, la viva imagen del sueño burkinés que persiguen decenas de miles de desplazados menos afortunados que él. Tres esposas, nueve hijos, sus amigos le hacían bromas con esto y gesticulaban como diciendo que era un tipo fuerte.
Queda entonces claro que, contrario a lo que se diría, no todo es crimen, miseria o lástima en el mundo de los desplazados. También hay historias de éxito. Tradiciones que se mantienen a contracorriente y que se traducen en sistemas cohesionados con ansias de regresar a la tierra de sus padres pero que, a su vez, o al menos en el caso de Amadou, desarraigan a los hombres de éxito. Porque Amadou no tenía pensado volver a casa pese a que las cosas se calmaran. En casa mataron a su hermano. Los yihadistas le pegaron un tiro, pum, y no volvió a levantarse del suelo arenoso de la aldea de Tanbremba, en la región del Sahel. Al día siguiente del asesinato de su hermano fue cuando Amadou cogió a su familia y se marchó de allí. Hasta hoy.
Amadou no volverá a su tierra. Y espera que sus hijos tampoco lo hagan. Su tierra es ahora esta capital de trajines y oportunidades que le acogió como a un hijo que vuelve de un viaje complicado, sus nuevas tradiciones siguen el ritmo del claxon y el tintineo dulce de las monedas, su jefe es ahora el jefe que haya aquí, hasta que Amadou transmuta una noche cualquiera y deja de ser un refugiado para transformarse en un ciudadano más de la capital. Los más de dos millones de desplazados internos que hay en el país (un 10% de la población) se rebajan un número.
El trauma siempre acecha a un refugiado. Estos hombres aguantaron entre cuatro y cinco añosmientras el yihadismo ya ocupaba de facto sus territorios, con tesón, agarrados a las raíces de sus campos. Y al cuarto o quinto año mataron al jefe, a su hermano, les echaron adonde fuera menos a su hogar y el de sus antepasados, a los arrabales de la capital burkinesa donde uno de cada seis encuestados consigue su sueño. Aunque el sueño de verdad de Amadou Konsebo, según dice, es ser gerente de un hotel.
✕
Accede a tu cuenta para comentar