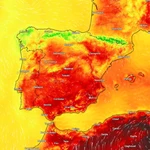Alfonso Ussía
Brasil
En el corazón de la Amazonia. Estado de Pará. Veinte años atrás. Fernando Sánchez Dragó en pos del auténtico guaraná de Maués. Telmo y Mar Aldaz De la Quadra Salcedo pescando pirañas en los brazos del gran río, con los niños de la Ruta Quetzal. Uno de ellos, valenciano y algo imprudente, por hacerse una fotografía con su piraña recién pescada, perdió la yema de un dedo de un bocado inesperado. Pero era aventurero y optimista: «Creo que soy el único valenciano al que le ha comido parte de un dedo una piraña». Miguel De la Quadra Salcedo y el que escribe, selva adentro, en pos de una pepita de oro de río. A las cuatro horas de viaje, en un claro, el bullicio de un partido de fútbol disputado por niños guaraníes. Un balón mil veces remendado, porterías irregulares, y todos los contendientes completamente desnudos, menos los dos capitanes. El capitán de un equipo llevaba la camiseta descolorida de la selección de Brasil. El del otro, una camiseta blanca con el escudo del Real Madrid. Me sentí muy orgulloso. Allá, en el corazón de la selva amazónica, el Real Madrid presente.
Brasil no es una nación. Es un continente. Conviven fortunas inabarcables y miserias infinitas. Una policía de armas tomar y un Ejército de sospechosa conducta. Como Caracas si se contempla en la noche, Río de Janeiro ofrece la luz de decenas de miles de «favelas», que amanecido el día, muestran la terrible desnudez de la pobreza. A cien metros, los grandes hoteles, las casas suntuosas y las playas turísticas. Las sucias callejuelas de las «favelas» controladas por la Policía cuando Brasil se juega su imagen ante el mundo. El fútbol, ese pecado nacional, esa obsesión de todos los brasileños, ricos y pobres, blancos y negros, urbanos o amazónicos. Hasta las florestas dominadas por el jaguar y los tucanes llegan las noticias de un gol de Brasil. Y la selva se abraza a sí misma para celebrarlo.
Brasil es una gran potencia económica, pero la distancia entre las clases sociales se ha ensanchado. Los ricos son mucho más ricos, y los pobres carecen de esperanzas. Tan áspero se respira el ambiente que hasta un campeonato del Mundo de fútbol ha sido mal recibido. Excesivo derroche. Protestas y detenciones todos los días. La paz social pende, no de un hilo, sino de un gol. Si la selección «canarinha» encuentra una solución ganadora en la primera fase, la paz social –al menos durante unas semanas–, se da por garantizada. Si sus futbolistas pierden, ahí se puede armar la de Troya, porque en Brasil la derrota en el fútbol no es un fracaso, sino una agresión, una afrenta a todos los brasileños. En los descampados entre las «favelas», en los campos de arena donde se disputan los partidos de la cochambre, centenares de niños sin futuro juegan al fútbol como el que lo inventó. Un ridículo porcentaje alcanzará la gloria, y jugará en Europa, y llevará a sus padres y hermanos a vivir entre los ricos, dando la espalda a su chabola para siempre. Y otros, como el gran Garrincha, después de asombrar al mundo con su fútbol y derrochar todo lo que pasó por sus manos y su bolsillo, volverá a la choza inmunda de su infancia a morir como un marginado, olvidado de todos, cuando parte de la gloria futbolística de Brasil viene de su genialidad insuperable.
Un Mundial en Brasil es más que un campeonato deportivo. Es un reto social, una impertinencia. Se venden los jergones por una entrada, se mata por un asiento alto bajo el sol. Y la armonía se somete al gol logrado o al gol que no llega. Un paraíso verde con el subsuelo de dinamita. Lo mejor, seguirlo por televisión.
✕
Accede a tu cuenta para comentar