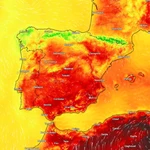
Alfonso Ussía
Turno del paisaje
Entre la Montaña de Cantabria, Asturias, León y la castellana Montaña Palentina, se dividen los territorios soberanos de la gran Peña. Así le dicen los lebaniegos a la cadena mayestática de los Picos de Europa, cuyos valles anduvo sin descanso, durante los veranos, el profesor Eduardo García de Enterría. El que escribe ha recorrido Liébana con la palabra de mi inolvidado Manolo Escalante, y a pie con su hijo Ricardo, heredero varón de su señorío. En el fabuloso e imprevisto castañar de Pendes, huellas y excremementos recientes de lobos. Nos acompañaba el jándalo Domingo Luis Cue, sevillano con raíces limoneras de Novales, coleccionista de horrorosas piezas de cristal de Murano, colección reunida con enorme interés y esfuerzo durante tres decenios, muy envidiada por Jesús Quintero, el Loco de la Colina. Y desde los milenarios castaños, el Pico de las Tres Provincias –Cantabria, León y Palencia–, y la redonda cumbre de Yerbas Dulces, en cuyas praderías crecen por capricho de la naturaleza flores de te y plantas salvajes de regaliz. Admirábamos las tierras del oso, antes de tomar el camino, Potes superado, hacia el otro «Oso», el restaurante que ofrece el mejor cocido lebaniego del inmenso valle, más castellano –por los garbanzos–, que montañés, y el único de Liébana que incluye la morcilla en el compango, gracias a Ana, la sonrisa más abierta de Cosgaya, casada con el chato Vladimiro, de origen irremediablemente ruso.
Hacia el Poniente, la mole granítica asturiana. Y mirando al levante, la maravilla del río Deva, desajustado y rompiente, a un paso de apuñalarse en el desfiladero de la Hermida, bajo la sombra de la Braña de los Tejos y amparado por la ermita de Lebeña, del siglo décimo, allí en sus soledades y rodeada de encinas, fresnos, robles y avellanos. El suelo tiembla y casi un centenar de caballos galopa hasta el límite permitido, para volver de nuevo al galope hasta el tope del vallado eléctrico que los guarda. No siento excesiva simpatía por el caballo. Por su culpa, en las Gargantas de Gredos, me rompí un menisco. Por culpa del caballo y de mi osadía. Después de cinco horas de marcha, con el Almanzor a la derecha de impertinente testigo, hice por desmontar como John Wayne en la película «Centauros del Desierto», se encontró mi pierna derecha con el somero respaldo de la silla vaquera y me di un morrón de padre y muy señor mío. El caballo, además, no está nada de acuerdo con la equitación. Lo dijo Lord Washmore: «El día en el que a un caballo le dé por pensar, se acaba la equitación».
Años atrás, las brañas y las praderas extendidas se pintaban del blanco y negro de las vacas lecheras, esas vacas tan tristes y aburridas, y de las que se dice que su expresión de infinita melancolía les viene del cruel ordeño. Todos los días el hombre les toca las tetas y jamás las besa con posterioridad al tocamiento, lo que hace muy complicado su encuentro con la alegría de vivir. Desde el «Oso» de Modesto y Cari, el inmenso hayedo, en cuya cumbre se localizan los últimos cantaderos de urogallos, el gran señor del Bosque, de La Montaña. El urogallo abunda más en Asturias, y probablemente en León, aunque la recuperación de su censo es tan insignificante que en dos generaciones se considerarán más memoria que realidad. Y una visión escalofriante. Por una senda pindia descendía un rebaño de ecologistas «coñazo» rompiendo con sus voces la armonía callada de los valles. Uno de ellos, para colmo, sudoroso y grasiento, se cubría con una camiseta del «Barça» en la que se leía, allí donde finalizaba su demencial cogote: «Messi».
Los ríos transparentes. El cupo de salmones posiblemente culminado. Ningún pescador en el Deva y decenas de piragüistas, quizá entrenándose para el tradicional descenso asturiano del Sella, desde Arriondas a Ribadesella, un acontecimiento que reúne cada verano a más de un millón de personas a lo largo de sus riberas. Competí en un certamen y quedé en el puesto 9.865, lo cual me llenó de orgullo y satisfacción. Nosotros, los piragüistas, somos así, fáciles de contentar.
Ya los guindos silvestres se han desnudado de cerezas. Unos rebecos en las rocas, y dos hembras de corzo en el primer tramo de un bosquecillo. La Peña, arriba, rotunda. En Potes se empeñan en mantener un reloj en la fachada principal de la Torre del Infantado. ¿Qué pinta un reloj clavado en piedras tan antiguas y soberanas? Ya hacia casa, por la Hermida, a favor de la corriente del Deva. Y la reflexión de siempre: ¿Cómo es posible que todavía, a estas horas y en los actuales tiempos, existan quienes niegan que un paisaje como el de Liébana se haya podido dibujar ajeno a la mano de Dios?
Alfonso USSÍA
✕
Accede a tu cuenta para comentar



