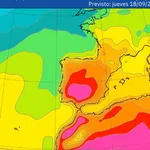Religión
El ocaso definitivo de los Estados Pontificios: «Benvenuti» a la Italia moderna
Hoy se cumplen 150 años de la toma de la Ciudad del Vaticano, facilitada porque el Papa Pío IX se había quedado solo tras retirar sus tropas Napoleón III

No hubo batalla. Sería una injusticia decir que la toma de la Ciudad del Vaticano por las tropas unificadoras fue algo más que una escaramuza. Ni siquiera el magnífico Museo del Risorgimento, pegado al Foro Romano, e inaugurado con toda la pompa italiana en el centenario de la unificación, reproduce aquel episodio como un hecho bélico. También es cierto que las dos guerras de independencia italiana no brillaron por los éxitos del ejército piamontés ni de Garibaldi. Si el 20 de septiembre de 1870 cayó el reducto de los Estados Pontificios fue porque el papa Pío IX se había quedado absolutamente solo: Napoleón III había retirado sus tropas.
El papel de Francia fue decisivo tanto en la creación como en el fin de los Estados Pontificios. Fueron los francos Pipino el breve y Carlomagno quienes con su apoyo el Papa consiguió la derrota de los lombardos. Aquella victoria permitió la creación del primer Estado independiente papal en el año 754. Años después, en el 777, el papa Adriano I reclutó el primer ejército pontificio.
El territorio que abarcó Roma fue casi un tercio de la península italiana, aunque las fronteras cambiaron casi continuamente. El Papa compartió desde entonces la soberanía con otros reinos no menos importantes, como Cerdeña (o Piamonte) Sicilia y Lombardía, el Gran Ducado de Toscana, o la República de Venecia.
El Renacimiento italiano y la Ilustración crearon la ilusión de que la unidad resucitaría la Edad de Oro romana. La palabra «Risorgimento» apareció así, en 1750, para designar el proyecto de recuperación de la grandeza italiana a través de la unificación. La Revolución Francesa dio el empuje final a las ideas nacionalistas y revolucionarias de los ilustrados italianos. El gran escollo para su proyecto no fue la cantidad de estados, todo lo contrario, sino la existencia de gobiernos que representaban el Antiguo Régimen, en especial los Estados Pontificios.
La unidad de Italia en el siglo XIX se tomó como un enfrentamiento entre la reacción y la revolución, una muestra del progreso de la Humanidad hacia la libertad. El Ochocientos europeo estuvo surcado por revoluciones que trataron de dar la vuelta a la sociedad feudal, aristocrática y clerical que chocaba con el deseo de libertad e igualdad, y con el impulso de las nacionalidades.
El historiador italiano Benedetto Croce contaba que, mirando a su país, la vida del XIX era el choque entre la Iglesia y el partido liberal. El motivo era que no podían coexistir, a su entender, dos dioses: el católico y la Nación. La legitimidad del Risorgimento se fundó en la unidad en torno a la libertad garantizada en una Constitución. En realidad, fue una guerra civil entre italianos que venía de lejos.
En 1843, el político Vincenzo Gioberti inició lo que se llamó «proyecto neogüelfo». Gioberti sostenía que existía una «raza italiana» unida por la sangre, la religión y el idioma, que tenía un destino: una confederación de estados en torno al Papa. Esta propuesta no fue aceptada por los monárquicos liberales, quienes, como Cavour, postularon la unificación en torno al Reino del Piamonte y una Constitución para todos los italianos. Tampoco los republicanos, como Mazzini y Garibaldi, quienes sostenían la unión en forma de República. Todo pasaba por deshacer la auctoritas del Papa y acabar con las fronteras de los Estados Pontificios. Mazzini escribió que su República sería la «Tercera Roma»: tras la Roma de los Césares y los Papas, llegaba la “Roma de los pueblos”.
La unificación pasaba también por la expulsión de Austria, presente en el país desde 1815. La revolución en Viena en 1848, con la caída de Metternich, propició esa ocasión. Lombardía se rebeló contra los austriacos el 19 de marzo. El republicano Daniele Manin proclamó en Venecia la República de San Marcos. Carlos Alberto, el rey del Piamonte, unió en un primer momento su ejército al de Toscana, Estados Pontificios, Venecia y Nápoles para acudir en auxilio de Milán. La llegada de las tropas italianas permitió la celebración de plebiscitos en Lombardía, los Ducados y Venecia para la incorporación al Reino del Piamonte. En cuanto aquel movimiento tomó el aire de una revolución las tropas de los Estados Pontificios y de Sicilia se retiraron. Esto permitió que Austria echara a los piamonteses del norte de Italia tras la batalla de Custoza, los días 24 y 25 de julio de 1848.
Roma y Nápoles habían traicionado a Italia, dijeron, y se convirtieron en los enemigos a batir. El papa Pío IX quiso cambiar esta situación, y convirtió los Estados Pontificios en una monarquía constitucional, con elecciones. El problema es que los republicanos se levantaron en armas, mataron al primer ministro, y tomaron el poder. El Papa huyó, y Mazzini proclamó la República de Roma en febrero de 1849 bajo el lema «Dios y Pueblo». La intervención francesa y española restauró al Pontífice en su trono, pero a partir de ese momento los Estados Pontificios se convirtieron en el mayor enemigo de la unificación y del liberalismo. Fue una animadversión mutua: Pío IX publicó la encíclica Quanta Cura en 1864 conteniendo el Syllabus errorum en el que condenaba las ideas liberales, entre otras cosas.
Cavour, primer ministro de Víctor Manuel II, se alió a la Francia de Napoleón III contra Austria, y planteó la unificación en torno a una Constitución liberal y los plebiscitos territoriales. Cavour provocó la guerra, y los franceses derrotaron a los austriacos en Magenta y Solferino en junio de 1859. La política plebiscitaria del Piamonte consiguió la incorporación entonces de Toscana, Parma, Módena y Bolonia, y la Lombardía fue cedida por Francia. El cerco a los Estados Pontificios se apretaba.
Garibaldi, por su parte, reclutó a los «Mil Camisas Rojas», y desembarcó en Marsala (Sicilia), en mayo de 1860, para echar al Borbón napolitano. La idea de Garibaldi era conquistar el sur peninsular y llegar a Roma para proclamar la unidad italiana bajo la República. Pasó el estrecho de Mesina e hizo un viaje triunfal hasta Nápoles. El rey Francisco II huyó, y el 7 de septiembre, Garibaldi entró en Nápoles. Sin embargo, las tropas napolitanas plantaron cara en Volturno, lo que permitió el avance por el norte de los ejércitos monárquicos de Víctor Manuel II, quien derrotó a los Estados Pontificios en Castelfidardo.
El rey piamontés y Garibaldi se encontraron en Teano, cerca de Nápoles, y acordaron la unificación bajo una monarquía constitucional. Garibaldi renunció formalmente a su ideal republicano, y se retiró a su mansión en Caprera. Cavour quiso dar legitimidad a la unidad convocando elecciones para un Parlamento. En la sesión del 18 de febrero de 1861 se declaró a Víctor Manuel II como rey de Italia «por la gracia de Dios y la voluntad de la nación», con la bandera tricolor de la Casa de Saboya.
La incorporación de Venecia, en manos austriacas, se produjo como consecuencia de la alianza de Italia a Prusia en su guerra contra Austria en 1866. Solo quedaba Roma. El Partido de Acción de Mazzini y Garibaldi organizaron una expedición contra la Santa Sede en 1868 sin el apoyo de Víctor Manuel II, y fueron derrotados por el ejército francés, erigido en protector del Papa.
De esta manera, cuando Napoleón III abdicó en Sedán, en julio de 1870 ante las tropas prusianas, los italianos vieron el camino libre para tomar Roma. Pío IX no cedió y el 20 de septiembre las tropas del general Cadorna entraron en la ciudad. Siguiendo el estilo contractualista del Risorgimento, un plebiscito en octubre de 1870 concluyó con su incorporación a la unidad italiana. La capital se trasladó de Florencia a Roma, el Parlamento se instaló en el Palacio de Montecitorio, y el rey en el del Quirinal.
✕
Accede a tu cuenta para comentar