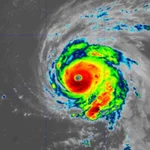Viajes
Recorre los campos de Castilla en compañía de Antonio Machado
Visitamos los parajes más reconocidos que describe el poeta sevillano en Campos de Castilla

Siento un interés especial a la hora de viajar a cualquier lugar con el libro adecuado. Un libro que compraré antes de cada viaje, siempre disciplinado, en las librerías de segunda mano que tengo marcadas en el mapa de Madrid. Así llevé conmigo las Flores del mal al visitar Haití, La Odisea para visitar las islas griegas, El Emperador en Etiopía, Fiesta en París una de las veces que pasé por allí, Los años verdes en Tokio, un libro de Mendoza si caigo en Barcelona.... Viajar con el libro adecuado, uno que nos permita conocer detalles ínfimos de nuestro destino con mucha más profundidad que si los leyésemos en la comodidad de nuestro sofá, permite que las experiencias se multipliquen, enriquecidas por las palabras y las descripciones y los paisajes narrados en un libro.
A la hora de viajar a Castilla, siempre viene bien encontrar hueco en la mochila para la obra maestra (una de ellas) de Antonio Machado, Campos de Castilla. En compañía de sus versos, habiendo memorizado nada más que un puñado de estrofas, seremos capaces de otorgar personalidad a las encinas, los robles, las hayas, los pinos y los manzanos que surcan como relámpagos glaucos la ventanilla de nuestro vehículo. Conseguiremos dotar a Castilla de una personalidad propia, rugiente, que introducirá en nuestras venas la droga de las sensaciones hasta atiborrarlas y volverlas a punto de estallar.
A un olmo seco

“Al olmo viejo, hendido por el rayo y en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido”. Este es el comienzo de uno de los poemas más conocidos de Machado, un regalo de inmortalidad que el autor concedió al árbol moribundo, al anotar su lastimero estado en su cartera. Consiguió, quizá sin quererlo, que este olmo destinado a servir como melena de campana, lanza de carro o yugo de carreta sobreviviese incluso hasta nuestros días. O, al menos, que nadie se atreviera a talarlo jamás. Todavía hoy puede encontrarse este olmo en la ciudad de Soria, acompañado por una pequeña placa donde se lee el bonito poema, y el olmo está podrido del todo, con capas gruesas de musgo creciéndole por la corteza estéril. Subiendo la Calle de San Martín Cuesta, frente a la Iglesia de Nuestra Señora del Espino, allí está el olmo centenario. Todavía aguanta, antes de que le descuaje un torbellino.
Campos de Soria
“Es la tierra de Soria árida y fría. Por las colinas y las sierras calvas, verdes pradillos, cerros cenicientos, la primavera pasa dejando entre las hierbas olorosas sus diminutas margaritas blancas”. ¿Quién podría explicarnos los campos de Soria mejor que aquél que cada mañana pisaba su tierra, la palpaba, la retorcía con las manos y la aspiraba con una profundidad única? Las manos del poeta se mancharon antes de escribir esta pieza de tierra, esta misma que pretende describir mientras descubre la espalda nevada del Moncayo, los llanos plomizos, las nubes de carmín y llama, los zarzales florecidos y las violetas perfumadas. La delicadeza de sus ojos, parecida a la del águila que habita los cerros de carmín y acero, recorre con una pausa deliciosa los campos de su tierra. Imagine el lector el placer de caminar, un día de nieve o primavera, por los campos de Soria con este poema entre sus manos. La magia de las palabras se funde aquí con lo puramente natural, y ambos se realzan en sintonía.
En abril, las aguas mil
“Sin de abril las aguas mil. Sopla el viento achubascado, y entre nublado y nublado, hay trozos de cielo añil”. El río Duero es un elemento habitual en la poesía de Machado, a la hora de conversar con los campos de Castilla. Sus aguas hacen de hilo conductor a lo largo de toda la obra, recorre los versos retorciéndose con una agilidad pasmosa, y no hace falta señalar un tramo concreto para detenerse en él y escucharlo barruntar. Machado nos habla de sus aguas que se enturbian con la lluvia y en su poema Orillas del Duero, sigue experto el camino del río para ser testigo de sus puentes y su agria melancolía, del campillo amarillento y los diminutos pegujales que lo enmarcan. Dice del río que cruza el corazón de roble de Iberia y de Castilla, con aguas plateadas entre fantasmas de viejos encinares, pero, es curioso. Parecería que Machado admira e increpa al río a partes iguales a lo largo de su poesía, mostrándonos una relación personal y compleja, profunda por las experiencias compartidas.
Ahora que lo pienso, puede ser que nunca podamos ver el Duero como él llegó a conocerlo. Aunque nos llevemos todos sus poemas en el bolsillo.

La tierra de Alvargonzález
Así se conoce a una de las piezas más ambiciosas del poeta sevillano. A lo largo de un romance de 712 versos divididos en diez partes, narra la historia del campesino Alvargonzález y sus hijos, una historia donde se desatan las pasiones castellanas, las envidias que derivan en asesinatos, las rencillas, paces vacuas y venganzas. No contaré la historia a quien no la haya leído porque no quiero fastidiar y, al que ya se la ha leído, no se la quiero fastidiar, pero en todo caso resulta interesante buscar la localización de esta historia violenta, donde transcurre como en un cuento cada detalle de la misma. Tomando las referencias de la obra, podemos suponer que la tierra de Alvargonzález se encontraba entre la Laguna Negra de Urbión y las localidades de Covaleda y Duruelo, entre Soria y Segovia. Si el lector pasease por aquí y encontrase una alameda dorada, troncos de roble o un rastro sangriento que cruza bajo las fuentes del Duero, podrá haber encontrado la tierra de Alvargonzález. Y yo le recomiendo salir rápido de allí, antes de que sus hijos escapen de su castigo en la laguna serena.
Otro viaje
“Ya en los campos de Jaén, amanece. Corre el tren por sus brillantes rieles, devorando matorrales, alcaceles..,”. No hay forma de comprender el camino que atraviesa los campos de Castilla, desde Soria hasta Jaén, aunque este viaje se haya hecho cien veces, si no se hace leyendo esta hermosa poesía en la que Machado recordaba sus viajes con Leonor Izquierdo, después de que esta falleciera por tuberculosis. Aquí el poeta se despide con una nostalgia solitaria de los pinos que atraviesan Almazán y Quintana Redonda, señala la cobardía de la niebla de madrugada al huir por los barrancos. Menciona furioso un puñado de recuerdos (olivares, caseríos, praderas, montes y valles sombríos) antes de confirmar la mano fría que aprieta su corazón dolido. Entra y sale nuestra mente en este poema, dentro y fuera del tren de Machado; primero observamos los nubarrones blancos de oro y grana, luego al cazador dormido con el perrito a sus pies.
✕
Accede a tu cuenta para comentar