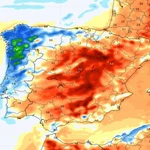Viajes
Una historia de Chiang Rai (no confundir con Chiang Mai)
Próxima a la frontera de Tailandia con Laos encontramos una ciudad imposible de imaginar

Solo estuve dos días en Chiang Rai. Tampoco es que necesitara estar mucho más. El caso es que yo iba para Laos y buscaba una frontera terrestre que fuera asequible a mis intenciones, un trampolín adecuado desde el que saltar a una nueva tierra desconocida. Tenía veinticuatro años y el mundo me cabía en la palma de la mano. Solo tenía que aguantar dos noches en Chiang Rai y ya saldría pitando de Tailandia, después de varias semanas husmeando por aquí y por allá era el momento de buscar aventuras de una especie diferente. Menos turísticas. Más imprevistas. Dos días en Chiang Rai para luego coger un autobús hasta la frontera y luego otro autobús diferente hacia la ciudad laosiana de Nam Fa.
Pero existen esos sitios. Somos jóvenes y el mundo es nuestro pero llegamos a esos sitios y súbitamente nos convertimos en ancianos, nuestra piel se arruga, el mundo se nos resbala con un aspecto extraño de entre las manos y mientras vivimos el presente (en mi caso era Chan Rai) tenemos la mente puesta en el futuro, imaginando ya cómo lo contaremos todo esto a nuestros nietos. Son esos sitios. Tan fantásticos, tan extravagantes por sus olores y novedosos, que sus esquinas y las fachadas hacen de frases y palabras para decenas de historias que podremos contarles a los lironcitos antes de dormir. Sabemos que los nietos nos llamarán mentirosos cuando nos hayamos ido porque nuestras historias sobre este lugar serán tan increíbles, llenas de colores y detalles insignificantes, que no se las podrán creer. Hasta que se atrevan y cojan un avión dentro de muchos años y den forma a nuevas historias para sus propios nietos (si el mundo no se ha ido al carallo para entonces).
El templo de la cueva
Una historia de Chiang Rai que fue muy diferente a las de Chiang Mai. De chiripa me hice amigo de un viejo y huraño conductor de tuk tuk, se llamaba Kulap, con los ojos lechosos por las cataratas y la sonrisa ingenua asomándole por las mejillas. Me citó después de su siesta para enseñarme un templo que solo conocía él.

Luego leí en la guía de viajes que más gente conoce el templo de Tham Phra pero entonces yo no lo sabía. Y me alegro de no haberlo sabido porque esa mentirijilla me ayudó cuando llegó el momento de imaginarme la película. El Wat Tham Phra definido en dos palabras: una cueva. Enorme, sorprendentemente alta y bastante profunda, y para hacerme una idea conté hasta veinticuatro figuras (que oscilaban entre los dos metros y los dos centímetros) de Buda. El aire apestaba a cera e incienso. Apestaba y penetraba profundo en las narices, agitando el cerebro e incitándole a caerse de rodillas frente a las figuras. Era una cueva, sí, como en los cuentos, coloreada con cien tipos de grises y llena de tesoros, un mordisco de la montaña que se ha llevado el budismo consigo. Estaba situada en una montaña sin nombre junto a un río de nombre impronunciable en un bosque con un nombre todavía peor, a treinta minutos en tuk tuk de la ciudad misteriosa de Chiang Rai.
Solo me encontré con dos gatos que pedían carantoñas en la entrada de la cueva. Dos dragones desmotivados.
Un mercado matemático
Al día siguiente se me ocurrió ir al mercado de Ban Mai. Todos estamos de acuerdo con que visitar un mercado tradicional en cualquier lugar del mundo nos permite hacernos una idea bastante acertada del funcionamiento de su sociedad (todos necesitamos el trigo, desde los pobres hasta los ricos), y yo estaba allí intrigadísimo por saber qué era Chiang Rai exactamente, esta ciudad llevada a la categoría de la criatura. Quería saber de qué se alimentaba.
¡Ojalá puedas ver alguna vez algo parecido! Pero por lo pronto piensa que ves una gigantesca paleta de colores, sabores y olores frente a ti. Estás en el mercado de Ban Mai. Entrando por la calle de Klang Wiang ves carromatos repletos de verduras, frutas y hortalizas colocadas (¡atención!) por colores, y lo mejor de todo es que hasta las tonalidades del verde están ordenadas. Lechugas, ciruelas, calabacines, pimientos, pepinos, pepinillos, repollos, plátanos, todo estaba allí por uno o dos céntimos la unidad, quizá cinco. Y luego te adentrabas más en esa masa de toldos empapados de olores y los productos en venta se complejizaban (el tacto blandengue del tomate transmuta en diversos tipos de insectos fritos) aunque todo seguía igual de ordenado. Era un mercado matemático, lleno de patrones fáciles de seguir, con cientos de pistas a la vista en todos los puestos que guiaban al extranjero para que no se perdiera. El resto son cosas que no se pueden describir. No tengo ni puñetera idea de qué sería la mitad de lo que vendían. Pero mi nieto sí que se creerá esta historia (si estoy para contársela) porque le enseñaré esta fotografía:

Las golondrinas
Más de Chiang Rai. El misterio de las golondrinas. Resulta que estaba regresando a mi hotel después de cenar y se me ocurre levantar la vista, como si algo me hubiese llamado la atención por el rabillo del ojo. Ahora no lo creerán. Antes de terminar de subir la mirada, cruzo los ojos por la calle y veo que todos los transeúntes están mirando hacia arriba, y fíjate que sorpresa, es inaudito, no lo vas a creer, resulta que allí arriba había lo menos tropecientas golondrinas. Decenas, cientos, creo que miles. Estaban posadas sobre los cables de la luz. Y verás. En estos países de Asia los tendidos eléctricos son decenas de cables que se ensortijan y atragantan sujetándose desesperadamente al poste de luz, entonces cuando digo que la calle entera, hasta más allá del hotel, tenía los cables llenos de pajaritos, imagínate cuantos podía haber.
Algunos incluso debían electrocutarse porque súbitamente se ponían rígidos, hacían un espasmo y se caían al asfalto como un trapo, y no fueron uno o dos, no señor, bien que pasó de la decena de pajaritos que se cayeron secos al suelo, como fulminados por un hechizo terrible. Llegué a pensar que se acercaba un tifón o cualquier catástrofe natural pero luego recordé que en esos casos los pájaros huyen en la dirección contraria al lugar afectado, obviamente. Y eso no resolvía el misterio de las golondrinas desplomadas.
Quién sabe. Quizá fuera de verdad un embrujo. Pobres bestias, me acuerdo como si fuera ayer, todas piaban a la vez y con trinos estridentes, muy excitadas, como aterradas, atrayendo a más de sus amigas y reemplazando los huecos de las otras. No te enseños fotos solo porque se me borraron del móvil, pero de verdad te lo digo nietecico, de verdad que fue así.
Si hacemos caso a la definición que la RAE hace del silencio: “falta de ruido”; y de su ejemplo: “el silencio de los bosques, del claustro, de la noche”; y tenemos en cuenta que en los bosques se parten las ramas y tiemblan las hojas y escarban los conejitos, que en el claustro se hacen insoportables los chillidos de la carne y del espíritu y que en las noches de verano se retuercen con rabia los grillos, y que en esta calle de Chiang Rai había muchos menos ruidos que en todos estos sitios porque solo se escuchaba a los pájaros embrujados, nada más, ni siquiera los coches, ni siquiera a mí mismo, entonces creo que esa calle fue el lugar más silencioso que he conocido. Aunque mis sentidos me avisaban de que me tapara los oídos.
Fue un silencio muy profundo e inesperado, un tipo de silencio nuevo, terrible por las golondrinas cayéndose como si sus vidas fueran el pago requerido por este milagro abominable de la naturaleza. No lo querría volver a escuchar pero hete aquí que lo he escuchado. Y me fui a refugiar corriendo al hotel para que no me cayeran las mierdas de los bichos.
✕
Accede a tu cuenta para comentar