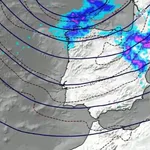Turismo
El impresionante pueblo que acoge el mayor número de bodegas subterráneas de España
Inspiró al propio Gaudí para acometer algunas de sus obras

El paisaje en España es muy plural. Son muchos los rincones que enamoran a su visitante, y que hace que año tras año atraiga a más visitantes extranjeros. Uno de los atractivos monumentales más curiosos de nuestro país son las bodegas, ya que el vino es uno de nuestros productos estrella. Y cada vez más el medio rural español apuesta por el enoturismo. Por este motivo, cada vez adquieren más protagonismos las ancestrales bodegas subterráneas, y de entre ellas, el impresionante pueblo que acoge el mayor número de infraestructuras de estas características de España. Además, destaca porque según parece este conjunto arquitectónico inspiró al gran Gaudí para llevar a cabo algunas de sus reconocidas obras.
Desde tiempos inmemoriables muchos pueblos, sobre todo del centro del país, que era el principal soporte económico de sus vecinos. Tal es así que esa tradición fue pasando de pueblos a hijos, y en la actualidad el sector del vino está, de nuevo en auge.
España cuenta con 930.080 hectáreas de viñedo (aproximadamente el 13 por ciento del total mundial), lo que nos convierte en el primer viñedo del mundo, la producción media anual de vino es de 36.4 millones de hectólitros, hay cerca de 150 variedades autóctonas de uva plantadas y casi tres millones de personas al año visitan las bodegas y museos de las Rutas del Vino de España, con un gasto cercano a 80 millones de euros al año.
Sobre este último dato, el turístico, hay territorios que sobresalen unos por encima de otros, ya que cuenta con numerosos atractivos, entre los que destacan las antiguas bodegas subterráneas, que son un elemento singular del patrimonio de la arquitectura popular, en particular de algunas comarcas castellanas, leonesas o aragonesas, que forman agrupaciones en las proximidades de los núcleos urbanos. Estas construcciones dan lugar a conjuntos arquitectónicos propios, en los que destacan los característicos montículos de tierra, "zarceras", portadas y antefachadas de las bodegas.
Se trata de una cueva excavada en el terreno aprovechando las características del mismo. Según las zonas, la perforación puede ser casi horizontal, en rampa o en escalera. En algunas circunstancias, cuando la capa de tierra superior de la bodega es muy fina, ésta se refuerza con ladrillos, adobes o entramados de madera, que se extienden hacia el exterior rematando en un tejaroz de protección. El interior suele presentar un trazado laberíntico formado por galerías cuya sección suele ser variable y de geometría irregular, tomando la dirección que convenía en cada caso o el que presentaba mayor facilidad de excavación.
Una vez en la capa arcillosa se inicia el trazado de la bodega propiamente dicha, espacio más amplio con una profundidad de 5 a 10 metros bajo la superficie del terreno, en algunos puntos pueden llegar a alcanzar los 11 o 12 metros y con altura suficiente para permitir la circulación de personas. Su estructura presenta una sala principal, el lagar, donde se pisa y prepara el vino mediante la presión de una viga de madera sujeta en uno de sus extremos a una estructura de madera. Por lo general, estas construcciones se han desarrollado en los territorios donde el cultivo de la vid ha tenido importancia y han sido destinadas a la preparación, crianza y cuidado del vino.
Muchos son los pueblos que cuentan con estas construcciones, pero el que cuenta con mayor número de toda España es un impresionante municipio de la provincia palentina, Baltanás, que se encuentra ubicada en la comarca del Cerrato palentino, siendo la capital histórica del Cerrato Castellano y del Cerrato Palentino. Antiguamente fue Cabeza de la Merindad del Cerrato por orden de los Reyes Católicos. Se emplaza en el antiguo Valle de Atanasio, donde algunos historiadores han ubicado la ciudad vaccea de Eldana, mencionada por Ptolomeo en su «Geografía» (siglo II). Pero, nada se puede afirmar ni negar a este respecto, no solamente porque hasta la fecha no se han encontrado ruinas monumentales de importancia.
El primitivo castillo medieval de Baltanás -hoy, desaparecido- sería levantado, tal vez, en el último tercio del siglo IX, durante las victoriosas campañas, del Rey Don Alfonso III «El Magno». La villa estuvo amurallada y tuvo varias puertas almenadas, entre las que figuraban las de El Sol, La Fragua y Barriuso.
El primer documento histórico que menciona a Baltanás es del año 1030, en cuya época el Rey Don Sancho «El Mayor» hizo donación al Monasterio de San Isidro de Dueñas de la Iglesia de San Miguel de «Valle de Atanasio». En 1059, aparece Baltanás en otro documento por el que el Rey Don Fernando I confirma las donaciones hechas por su padre Don Sancho II Mayor a favor de la Diócesis palentina, restaurada por éste en 1035 (59/1/120).
Durante el reinado de los Reyes Católicos, la villa de Baltanás llegó a la cumbre de su grandeza al ser establecida en ella la Cabeza o capitalidad de la Merindad de Cerrato, que anteriormente lo había sido la muy histórica y noble villa de Palenzuela. También, los Reyes Católicos otorgaron a Baltanás el privilegio de que sus alcaldes pudieran ir con vara levantada hasta ciertos pueblos de su jurisdicción.
En el siglo XIV, la villa de Baltanás era señorío del Maestre de Santiago. Después, lo fue del Duque del Infantado y de los Calvo, que lo vendieron al Marqués de Aguilafuente y fueron Inquisidores Generales en el reinado de Don Felipe II. Durante los siglos XVI, XVII y XVIII, varios vecinos de esta villa probaron su hidalguía en la Real Chancillería de Valladolid. Los referidos hidalgos ostentaban los siguientes apellidos: Calvo, Carbajal, Ezquerra, Garzón, Mena, Orantes, Pedrosa, Pérez, Rodríguez, Rozas, Urizar y Vélez.
En 1826, Baltanás continuaba siendo villa realenga del Partido de Cerrato, en la Provincia y Obispado de Palencia, con Alcalde Ordinario. Por entonces, su población era de 605 vecinos (2.840 habitantes). Poseía una Parroquia, una Ayuda de Parroquia y un Convento de Misioneros. La villa tenía un Pósito y su término producía 28.000 fanegas de todo grano (trigo, cebada, morcajo y avena), unos 40.000 cántaros de vino y mucha «rubia». Su industria consistía en cuatro fábricas de curtidos (de suela, becerros y cabras) y tres de alfarería.
Durante la Guerra Civil Española sufrió grandes bajas en su población que rondaba los 3000 habitantes a principios de la república. El hambre y el desempleo durante la década de los 50 condujo a muchos baltanasiegos al éxodo hacia las capitales.
Bodegas subterráneas
El pueblo destaca por estar salpicado de diminutas fachadas de piedra sobre el que despuntan unas curiosas chimeneas. Casi de forma inevitable, la imagen recuerda a la de una aldea Hobbit, aunque no tiene mucho que ver con ese mundo, sino con el tradicional pueblo medieval español.
La comarca palentina del Cerrato es tierra de buenos vinos. Pero su producción no sería posible sin una excelente materia prima y sin un lugar adecuado donde elaborarlos y criarlos. En Baltanás, como en tantos otros pueblos de tradición vinícola, ese lugar son cuevas, catalogadas como Bien de Interés Cultural como Conjunto Etnológico, es uno de los conjuntos excavados periféricos más importantes de Castilla y León por su extensión, número de bodegas (374), conservación y antigüedad (1543).
Las bodegas de Baltanás son espacios excavados bajo el terreno arcilloso donde tradicionalmente se elaboran y conservan vinos, gracias a las condiciones del terreno es posible garantizar unas condiciones de humedad y temperatura estables durante todo el periodo del año.
Este espacio que ocupan, y denominado “El Barrio de Bodegas”, se distribuyen en dos zonas elevadas, zona de bodegas del Castillo y zona de bodegas de las Erillas, separadas por el camino Hondo y la calle Soltadero. La zona del Castillo, también llamado Cotarro del Castillo, cuenta con 305 bodegas siendo la zona más extensa (3,5 hectáreas), estas bodegas se organizan alrededor del cerro siguiendo niveles de bodegas superpuestos con una altura total de este conjunto de 800 metros de altura.
Por otro lado, la zona de las Erillas cuenta con 69 bodegas que se extienden en una sola dirección hasta el páramo de San Antón, esta zona más pequeña que la anterior tiene una superficie de una hectárea.
La primera referencia conocida de la existencia de las bodegas es del año 1543, fecha en la que se documenta la adquisición y tenencia del señorío de Baltanás por D. Pedro de Zúñiga y Enríquez, IV marqués de Aguilafuente. La carta de venta se firmó en Valladolid el 21 de septiembre de 1543 y en ella se cita expresamente las bodegas: "El nuevo señor de Baltanás compra por la suma de 62.205 maravedises las bodegas y cuevas halladas junto al Castillo".
Las bodegas pasarían a ser definitivamente propiedad de la villa de Baltanás a finales del siglo XVI, gracias a un cambio de suelo por la que la villa cedía al Marqués de Aguilafuente a cambio del cerro de bodegas, los terrenos necesarios para la construcción del Convento de San Francisco y Santa Ana.
Baltanás tiene una gran tradición vitivinícola que se puede observar en que un gran número de propietarios de bodegas siguen elaborado su propio vino de manera tradicional para consumo propio. Debido a la gran fama y calidad de los caldos por parte de los baltanasiegos, en los últimos años se celebra anualmente en el mes de septiembre el Concurso de vinos elaborados en las bodegas de Baltanás. Además, desde el año 2010 en el municipio se celebra anualmente la Feria del Queso y el Vino en la que participan gran variedad de empresas bodegueras.
El pueblo, sus bodegas y sus vinos pertenecen a la Denominación de Origen Arlanza. Las uvas que se utilizan para elaborar el vino son de tipo Albillo y Viura para vino blanco y de tipo Tempranillo, Garnacha, Mencía, Cabernet Sauvignón, Merlot y Petit Verdot para vino tinto.
Además dicen los estudiosos, el "Barrio de las Bodegas" de Baltanás, con seis alturas y unas llamativas chimeneas, fueron la fuente de inspiración del arquitecto Antonio Gaudí para diseñar las chimeneas de La Pedrera en Barcelona, al observarlas durante un viaje en tren de Cantabria a Cataluña, en el que las vio y se quedó prendado.
✕
Accede a tu cuenta para comentar