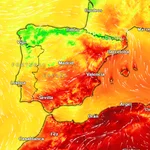Sección patrocinada por 
Literatura
El último escritor renacentista
Jiménez Lozano conjugaba saberes y erudiciones de diferentes ciencias

José Jiménez Lozano nos acercamos con la confianza que daba asomarse a la obra de un genio que no mordía, un jansenita, ilustrado, austero, sucesor de Fray Luis, amigo de Miguel Delibes, él sólo todo un idioma, un continente. Fumaba los cigarrillos negros del periodismo libre. Hacía diarios cuando nadie sabía qué demonios era eso del dietarismo. Poeta tardío, novelista, ensayista. Lo suyo fue siempre despojarse de histerias. Escribir con la letra lenta del atardecer en Castilla. Pastor de prosas que nunca levantaron la voz. Que renegaban de modas.
A Jiménez Lozano, acodados en las pendencias literarias capitalinas, seguramente los de la pomada lo tenían por un tipo extraño. Un místico o un sabio. Un erudito. Un raro. Un exiliado en eso que Sergio del Molino bautizó como la España vacía. La Castilla espiritual, no sé si eterna, confeccionada con flores pobres y mieses rubias entre la fusilería del verano y los idus del invierno. Ganó el premio Cervantes con Aznar de presidente, lo que no dejaba de situarlo en el lado incorrecto de la historia. Pero el amor de Aznar, que lo leía con devoción, no pudo desactivar el aplauso: había que ser muy canijo mental y muy sectario para no entender que el escritor de Alcazarén era un imprescindible. Un maestro capaz de viajar a la semilla de las ideas más puras con la facilidad de un sabio al que las erudiciones, tantas, jamás secaron el manantial de la escritura. Su prosa blanca, pura, fría y rotunda, de silencios y curiosidades, lo emparenta con ciertos poetas anglosajones y estudiosos renacentistas. De ahí que en algún momento hayamos escrito que lindaba, por la flexibilidad intelectual y la vastedad de curiosidades y saberes, con los hombres de ciencias, poco dados a efusividades retóricas, y también con ciertos escritores de otras latitudes.
Fue director de «El Norte de Castilla», donde queríamos firmar todos cuando éramos niños. Pertenece a una generación acaudillada en el mejor sentido por Delibes. Son los Francisco Umbral, Manu Leguineche, César Alonso de los Ríos y el propio Jiménez Lozano. Echan a volar a partir del suplemento literario que inventa saca adelante el autor de «Las ratas», dispuesto a dar la pelea por las libertades y los talentos efervescentes.
Prodigio del pensamiento
Jiménez Lozano tenía 89 años. Le faltaba uno para esos 90 redondos que desafiaban el tabaquismo y el siglo. Católico a su manera. Independiente de forma radical. Austero, inteligente, irónico. Cáustico sin malicia. Alérgico al ringorrango y la envidia. Imantaba a quien se le acercase con un carisma de hombre falsamente desvalido, de gigante erróneamente pequeño, de prodigio del pensamiento que pasaba mucho de darse aires y descreía de honores. Desde Alcazarén, donde vivió desde que el mundo es mundo, entregó a la imprensa libros tan conmovedores como sus volúmenes de diarios, los mejores que se han publicado en este país en junto con los imprescindibles de Andrés Trapiello. Licenciado en Derecho, periodismo, Filosofía y Letras, abulense de Santa Teresa, autor de textos cruciales, puede uno imaginar lo que pensaba del uso bastardo de ese animalito llamado memoria histórica, y sobre las tremebundas persecuciones religiosas que conoció España durante la Guerra Civil.
La diferencia con otros escritores, siempre volcados al colmillo retorcido, la ponía su talento. Al servicio del bien. Nunca de lo bondadoso ñoño. Le interesaba encontrar el misterio, y una vez ahí bucearlo. Había en sus interrogaciones un eco de soledad y clausura. Un cantar de naturaleza abierta y cielo nocturno. Sobrecogerá a cuantos frecuenten su obra en el futuro, que era lugar desde el que escribía. Frente al galope ácimo y ácido de la gran ciudad, ante la marabunta de estímulos desnortados y el bombardeo de lucecitas y pantallas, la escritura de Jiménez Lozano, el lugar desde el que llega, los territorios que reivindica sin ponerse estupendo, sabe, suena y huele a espliego y tomillo, a poema proscrito, a latido seco, a océano de cuero, por decirlo Neruda, y amor por las pequeñas y grandes ideas, los saberes esenciales y el ronroneo de los gatos, el fuego y el viento. A mí me dio un premio, el Cossío, y sobre todo me regaló horas y horas de gozo en la lectura y emoción compartida. Fue uno de los mejores y jamás dio muestras de creérselo. España pierde a un escritor sereno y vibrante, y a un ciudadano comprometido con todo lo que importa.
✕
Accede a tu cuenta para comentar

Testimonio gráfico