Bicentenario

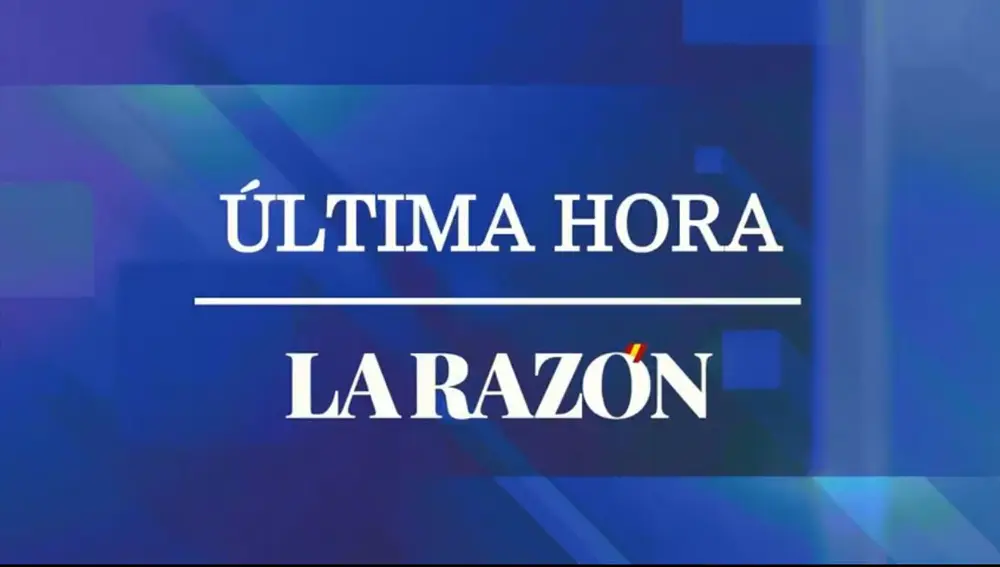
Bicentenario
¿Qué hacer con Napoleón? Dos siglos después de haber dividido al mundo en dos mitades, Francia busca el difícil encaje de su figura histórica más representativa en un momento de alto voltaje político. El «emperador de los franceses» sigue levantando pasiones encontradas y acalorados debates entre partidarios y detractores dos siglos después de su muerte en esa difícil intersección en la que la documentación histórica llega a ser retorcida según el prisma político de la inmediatez para configurar ese artefacto tan de moda, no exento de riesgos, llamado «el relato».
El propio Macronno es ajeno a este juego: en privado no oculta una admiración por el personaje histórico que en público se cuida mucho de expresar. El mandatario ha firmado una hoja de asistencia mínima a compromisos de este aniversario 200 años después de la muerte de Napoleón en su exilio de Santa Elena tutelado por los británicos a un año de las presidenciales y cuando cualquier paso en falso en la salida de esta crisis sanitaria puede ser letal para permanecer en el Elíseo. La consigna de no levantar ampollas gana la partida una vez más al intento honesto de mirar de cara a la Historia y el miedo a represalias electorales se extiende entre los candidatos a las presidenciales del año que viene no sea que la conmemoración acabe siendo el «Waterloo» particular de alguno. Y, pese a todo, enterrar la impronta de Bonaparte sería imposible en la Francia actual, que solo puede entenderse como un Estado moderno y centralizado a partir de la figura del emperador.
«En un país cuyos habitantes estiman en declive a una clase política juzgada como mediocre, De Gaulle encarna junto a Napoleón el “grandeur” del pasado frente a la incertidumbre que plantea el futuro», explica para LA RAZÓN Gérard Grunberg, politólogo especialista de las instituciones en Francia y autor del libro «Napoléon Bonaparte: le noir génie», quien señala además que su principal legado fue «la creación y desarrollo de un Estado moderno, poderoso, centralizado, capaz de generar un conjunto de reglas y aplicarlas de forma uniforme en todo el territorio nacional»; pero no por ello podemos olvidarnos del balance negativo, subestimado muchas veces, de quien fue «un adversario irreductible del liberalismo político» y «las enormes pérdidas humanas que generó en el campo de batalla», especialmente, durante la campaña rusa con varios cientos de miles de muertos.
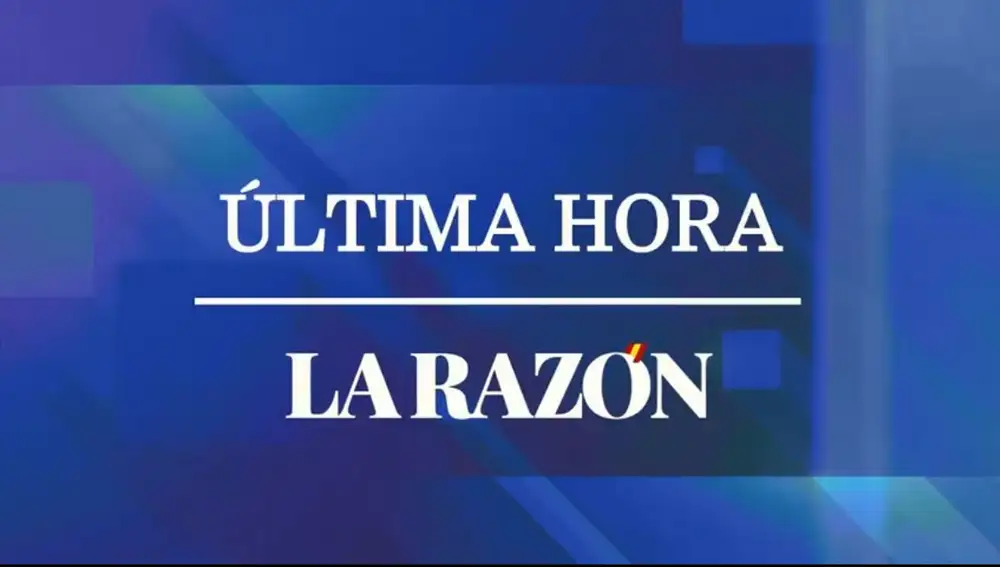
Restos de la batalla
Precisamente, antes de que la pandemia trastocara todo, Francia preparaba este bicentenario con una visita de Estado del presidente ruso Vladimir Putin acompañado de los restos de un general napoleónico rescatados del campo de batalla de Valutino y autentificados gracias al ADN hace un par de años. Pero todo se frenó en seco y las conmemoraciones han quedado minimizadas. Una coartada que va a servir a los dirigentes para esquivar las controversias. Misoginia y militarismo son dos de las principales sombras que siempre planean sobre la figura de Napoleón. «Uno de los grandes misóginos de la historia» en palabras de la ministra francesa de Igualdad, Elisabeth Moreno, de origen caboverdiano, que también recuerda que sus campañas dejaron una ristra de casi un millón de cadáveres en los campos de batalla. Pero, sobre todo, si hay una cuestión que hace polémico su legado es su decisión de restablecer en 1802 la esclavitud, ocho años después de que la Revolución la aboliese. Así lo reconoce en las páginas de «Le Figaro» el historiador Thierry Lentz, presidente de la fundación Napoleón, subrayando que «tiene una cara oscura imposible de negar».
«¿Fue Napoleón el gran precedente de los dictadores del siglo XX?», se pregunta otro de los grandes conocedores de la época napoleónica, el historiador Jean Tulard, quien apunta, además de su imperialismo y su desprecio por el régimen parlamentario, a su «brillantez propagandística», algo en lo que confluyen casi todas las opiniones. «El memorial de Santa Elena (en su destierro final) hizo de la gesta napoleónica un monumento a la gloria del Emperador que Victor Hugo completó con sus poesías», dice el politólogo Gérard Grunberg a nuestro periódico. Estos días del bicentenario son muchos los documentales que exploran esos últimos días de Napoleón contando anécdotas como la posibilidad que tuvo de escapar de Santa Elena disfrazado de obrero dentro de un barril de cerveza con la colaboración de ingleses opositores al gobierno de Londres. Dijo que no, porque sabía que su imagen hubiese quedado destrozada en la huida. Napoleón supo construir de su agonía en Santa Elena una maquinaria de comunicación perfecta para su gloria eterna.
Un «influencer» de vanguardia que utilizaba todos los elementos de los que podía valerse para proyectar su leyenda en el tiempo, desde el arte a la religión. Casi veinte años después de morir, sus restos llegaron a París el 15 de diciembre de 1840 entre las ovaciones de un gentío enorme, según las crónicas de la época. Este bicentenario está marcado por la restauración de su mausoleo en los Inválidos en tiempos en los que Francia se interroga, como nunca antes lo había hecho, por muchos episodios de su pasado. Napoleón no es la excepción. Argelia, los 150 años de la Comuna de París o el sexagésimo aniversario de la muerte de Céline dan fe de ello.
Sus errores en España
Por Emilio de DiegoVivimos un año más la evocación del levantamiento madrileño de aquel lunes, 2 de mayo de 1808, festividad de San Atanasio de Alejandría, cuando el pueblo de Madrid daba rienda suelta a la tensión acumulada desde un mes y medio antes; especialmente, a partir de la llegada de Murat el 23 de marzo. Los diversos incidentes, surgidos a partir de entonces, llevaron a que en la noche del 1 de mayo se presagiara la inminencia de una sublevación. A la mañana siguiente, militares y civiles, clérigos y seglares, algún que otro noble, artesanos, comerciantes y gentes de toda condición, hombres y mujeres, el pueblo de Madrid en suma, acometieron a las tropas francesas. Más de 525 muertos españoles, incluidas las víctimas de la represión subsiguiente, pagaron con sus vidas aquel levantamiento.El duque de Berg trató de justificar la actuación de sus hombres. En su orden de 3 de mayo escribía: «Vecinos de Madrid, españoles de toda la Península (...) no consideréis a los soldados del gran Napoleón, protector de las Españas, sino como soldados amigos, unos verdaderos aliados». También la Junta Suprema de Gobierno publicó, sin éxito, el 5 de mayo un bando asegurando a los madrileños la tranquilidad inalterable a partir de ese día. La gente sentía miedo y odio, Napoleón, el personaje admirado hasta el 2 de mayo, era ya su mayor enemigo.Otro 5 de mayo, trece años después de que la Historia de España comenzara a caminar hacia la libertad, Napoleón moría en una pequeña casa de Longwood, el día de San Ángel de Sicilia. La vida y la muerte de Bonaparte, jalonada por islas: Córcega, Malta, Creta, Elba,... y finalmente Santa Elena, de apenas 120 kilómetros cuadrados, perdida en mitad del Atlántico Sur. Desde su llegada a aquel remoto lugar con vocación de presidio, en 1815, tuvo tiempo suficiente para dictar su biografía y escribirla a medias con el conde de las Casses. En ese «Memorial de Santa Elena», Napoleón reconocía que la «maldita guerra de España» era causa primera de las desgracias de Francia. «Todas las circunstancias de mis desastres –decía– se relacionan con este nudo fatal: destruyó mi autoridad moral en Europa, complicó mis dificultades y abrió una escuela a los soldados ingleses. Esta maldita guerra me ha perdido».¿Cuáles fueron los errores del emperador francés en nuestro país? El primero, actuar en contra de sus propios análisis. En su «Nota sobre la posición política y militar de nuestros ejércitos de Piamonte y España», destacaba la pereza y la ineptitud de la Corte de Carlos IV; pero –añadía– el carácter sufrido de esta nación, el orgullo y la superstición que en ella predominan y los recursos de su gran población la harían temible si se viera atacada en su propio suelo. Sin embargo, en el otoño de 1807 invadió la Península. Las circunstancias habían cambiado y la entrada de los soldados franceses se llevó a cabo en condición de aliados, pero asumió el riesgo de abordar una contienda sin los medios humanos y económicos suficientes (armamento, vestuario, calzado...). Esta última circunstancia obligó a su ejército a ejercer una presión agobiante sobre la población española, generando una enorme violencia añadida.Cuando la guerra fue un hecho de dimensiones insospechadas, tras la batalla de Bailén y el subsiguiente desplome de las fuerzas de Junot en Portugal, no encontró una respuesta política adecuada. Tuvo que llevar al límite las reservas militares y financieras de Francia y desplegar sus tropas en distancias superiores a 2.000 kilómetros (unos dos meses y medio de marcha entre Leipzig y Madrid). Tampoco consiguió controlar la situación tras sus victorias en el otoño-invierno de 1808-1809. La guerra se alargaría seis años. A partir de 1812 con la campaña de Rusia y la guerra en España, simultáneamente, le resultó imposible atender a ambos frentes a la vez. No fue capaz de dominar el espacio y el tiempo, incumpliendo con ello uno de sus preceptos según el cual el arte de la guerra consistía en que un ejército inferior tenga siempre más fuerzas que el enemigo en el punto elegido para el ataque y, alternativamente, en el lugar en el que sea atacado. En resumen, había valorado como asumible el posible coste de una guerra en España en unos 12.000 hombres, pero acabaría sufriendo cerca de 200.000 muertos. Tenía razón cuando afirmaba que España le había resultado un verdadero infierno.Hoy, cuando se cumple el bicentenario de la muerte de Napoleón, Francia vuelve a plantearse cómo rememorar su figura. ¿Genio incomparable? ¿Mito romántico? ¿La encarnación de la «Grandeur de la France»? ¿Opresor? ¿Libertador? O simplemente como escribió Thomas Jefferson, ¿«un miserable que provocó más daños y sufrimientos en el mundo, que cualquier otro ser que hubiera vivido anteriormente»? La excepcional dimensión de su obra, con aciertos y errores, conjuga algo de todo eso siempre entre luces y sombras, la leyenda, la mitología y la Historia. Pero solo en esta última se encuentran los materiales suficientes para comprender su verdadera medida en el contexto que se produjo.Emilio de Diego es miembro de la Real Academia de Doctores de España

Experiencias en el extranjero