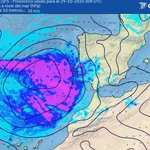
Economía
Ignacio González: «Sin empresas fuertes no hay progreso social posible»
El presidente de AECOC lamenta que se "criminalice" al empresario y sostiene que no tiene sentido poner trabas al tejido empresarial

La organización, que cuenta con más de 34.000 empresas asociadas cuya facturación conjunta supone cerca del 25% del PIB nacional, celebró esta semana en Valencia el 40º Congreso AECOC de Gran Consumo. En este encuentro se analizaron el contexto geopolítico, económico, social, tecnológico, medioambiental y legal en el que opera el sector, así como su impacto en el futuro de los negocios.
Ha señalado que, pese a la incertidumbre política y geopolítica, la economía española se mantiene razonablemente bien. ¿Qué factores explican esta resiliencia del gran consumo frente al entorno internacional?
En los últimos doce meses, hasta septiembre, el gran consumo ha crecido un 4,6%, y lo relevante es que ese crecimiento ya no se debe tanto a la inflación, sino al aumento real del volumen, lo que es una buena señal. Este comportamiento tiene que ver, en primer lugar, con el incremento de la población. En los últimos cinco años, España ha ganado unos dos millones de habitantes, y eso impulsa el consumo. Además, el 80% de ese crecimiento proviene de población extranjera, principalmente latinoamericana, que presenta un nivel de gasto en consumo incluso superior al del residente nacional. En segundo lugar, el turismo sigue siendo un motor fundamental. Aunque crece a un ritmo algo menor que en los años anteriores, continúa expandiéndose, con incrementos cercanos al 6% en llegadas y al 8% en gasto, lo que indica que el turismo de mayor calidad está consolidándose. Estos dos factores —población y turismo— explican buena parte de la fortaleza del consumo en España.
¿Cree que este crecimiento es sostenible a medio plazo o se trata de un espejismo coyuntural?
A corto y medio plazo parece sostenible. El PIB está creciendo alrededor de un 3% anual, y las previsiones de organismos como el Banco de España o el Fondo Monetario Internacional apuntan a que España seguirá expandiéndose, aunque a un ritmo algo más moderado, en torno al 2%, lo cual sigue siendo notable si lo comparamos con otros países europeos. Evidentemente, hacer predicciones hoy es arriesgado, pero por el momento no parece que estemos ante un fenómeno puramente coyuntural.
Ha hablado también de una “crispación insoportable” en el panorama nacional. ¿Hasta qué punto cree que la tensión política está afectando a la confianza empresarial?
No es solo una percepción: los datos lo reflejan. El Índice de Confianza del Consumidor lleva dos años consecutivos descendiendo, y la inversión extranjera en España se ha reducido un 60% en el primer semestre respecto al mismo periodo del año anterior, y un 46% menos si la comparamos con la media de los últimos ocho años. Esa tensión permanente y el clima de confrontación no ayudan. Necesitamos más serenidad, diálogo y altura de miras para dejar que la sociedad civil trabaje. Es paradójico: tenemos una situación económica relativamente buena, pero una vida política crispada. Y es importante recordar que la recuperación que vivimos no es mérito político, sino del tejido empresarial y de una sociedad civil madura, trabajadora y responsable.
Decía que tenemos buenos datos macroeconómicos, pero una microeconomía más débil. ¿Qué medidas cree necesarias para trasladar esa mejora macro a los hogares?
Identificaría dos claves: el mercado laboral y la renta disponible de las familias. En el mercado laboral, necesitamos un plan serio de mejora de la productividad, que es la única vía sostenible para subir salarios sin generar inflación. Subir salarios por decreto, sin ganar competitividad, acaba traduciéndose en precios más altos. En cambio, cuando las empresas aumentan su productividad, mejoran sus beneficios, invierten más, suben los sueldos y crean un círculo virtuoso. El segundo elemento es el absentismo laboral, que se ha convertido en un verdadero lastre. Y en cuanto a renta disponible, el dato es preocupante: los hogares españoles tienen hoy, en promedio, la misma renta que en 2010. No hemos avanzado en ese sentido, y eso explica en parte la sensación de estancamiento social.
"Se necesita una inmigración ordenada y cualificada para sostener el mercado laboral, porque la natalidad no cubre el reemplazo generacional"
Mencionaba antes que parte del crecimiento del consumo viene impulsado por la población y el turismo. ¿Hasta qué punto es sostenible este modelo de crecimiento?
En cuanto a población, el crecimiento migratorio seguirá siendo necesario. España tiene actualmente unos 48 millones de habitantes, y las proyecciones indican que en 2035 llegaremos a 50 millones. Pero solo se reemplazarán unos 1,5 millones de trabajadores nacionales, lo que significa que necesitaremos planes de inmigración ordenada y cualificada para cubrir puestos que hoy cuesta muchísimo ocupar: transportistas, carniceros, pescaderos, personal de mantenimiento o de producción industrial. En turismo, el margen de crecimiento en verano es limitado por la capacidad física del país, pero sí hay potencial fuera de temporada, donde España puede ofrecer mucho más que sol y playa. La diversificación de la oferta turística será clave.
La tasa de ahorro de los hogares ha pasado del 7,3% al 12,3% de la renta bruta disponible. ¿Qué indica este aumento y qué políticas podrían devolver la confianza al consumidor?
La tasa de ahorro es un termómetro psicológico. Las crisis empiezan y terminan cuando el ciudadano cree que empiezan o terminan, incluso más allá de los datos macroeconómicos. Un aumento del ahorro puede parecer positivo, pero normalmente indica desconfianza. La gente guarda dinero porque no tiene claro qué pasará mañana. Ahora bien, hay que matizar: el ahorro está mal repartido. Una parte de la sociedad ahorra porque puede, mientras otra —muy amplia— apenas llega a fin de mes. Y los problemas estructurales, como el acceso a la vivienda, agravan esa brecha.
Precisamente, la vivienda se ha convertido en un problema estructural. ¿Qué impacto está teniendo la crisis de acceso a la vivienda en el consumo y en la movilidad laboral?
AECOC no tiene competencias directas sobre la política de vivienda, pero sí observamos sus efectos sobre el consumo. Los jóvenes acceden cada vez más tarde al mercado laboral estable y a la vivienda. La tasa de paro juvenil sigue siendo del 25%, y el 46% de los jóvenes entre 25 y 35 años sigue viviendo con sus padres, un porcentaje mucho más alto que en la media europea. Eso significa que estamos generando una sociedad dual: una “generación silver” (mayores de 55 años) con poder adquisitivo y patrimonio, y una generación joven con rentas mucho más bajas que las que tenían sus padres a su edad. En 2010, la renta media de un joven era un 30% superior a la actual. Este desequilibrio es insostenible a largo plazo, porque el consumo necesita que los jóvenes también puedan acceder a una vida plena y autónoma.
España presenta desde hace años un problema estructural de baja productividad. ¿Cuáles son, a su juicio, las principales causas de este fenómeno?
Es un problema endémico de la economía española. Lo hemos analizado en muchas ediciones del Congreso AECOC del Gran Consumo y siempre llegamos a conclusiones similares. Tiene que ver, en primer lugar, con el tamaño de nuestras empresas: España es un país de pymes y no se han producido concentraciones suficientes para generar compañías más fuertes y competitivas. En segundo lugar, influye la falta de inversión en digitalización e innovación, que frena el salto de productividad. También pesa el hecho de que España destaca en sectores poco productivos, muy intensivos en mano de obra, como el turismo o determinados servicios. Y, por último, existe una brecha de cualificación: nuestra fuerza laboral, en comparación con la europea, presenta un déficit importante en formación y capacitación técnica.
Ha calificado el absentismo como una amenaza para la competitividad. ¿A qué atribuye el fuerte incremento registrado en los últimos años?
Es una de las grandes preguntas que debemos hacernos como país. Entre 2019 y hoy, el absentismo ha crecido un 52%. Solo en el último año ha aumentado un 13%.
Su coste para España es muy elevado: 33.000 millones de euros, que pagan tanto las empresas como el sistema público. Las estadísticas oficiales hablan de una tasa del 7,5%, pero los datos que presentamos recientemente en nuestro sector la sitúan en torno al 9,5%, y en las grandes empresas —de más de 500 empleados— llega al 10,5%. Y eso sin contar el coste adicional que supone sustituir a los trabajadores ausentes o lo que llamamos el absentismo invisible, cuando una persona no acude un día al trabajo pero tampoco tramita una baja médica. Son jornadas perdidas que no aparecen en los registros, pero que impactan igual en la productividad.
¿Qué tipo de medidas o propuestas están planteando desde AECOC para abordar esta situación?
En primer lugar, pedimos más corresponsabilidad. El sector privado asume una parte muy importante del esfuerzo fiscal y social del país, y, lejos de criminalizar al empresario, deberíamos facilitar que existan más empresas fuertes. Porque solo así se puede generar más empleo, más formación y mejores salarios. Si las compañías crecen, el sector público también se beneficia porque dispone de más recursos para cubrir los servicios que necesita ofrecer. Por eso no tiene sentido poner trabas al tejido empresarial; al contrario, hay que entender que su fortaleza es la base del progreso económico y social.
¿Qué mensaje le gustaría trasladar al Gobierno y a la oposición respecto al papel del sector empresarial en la recuperación económica?
El nuestro es un sector comprometido. Lo hemos demostrado muchas veces: durante la pandemia, en emergencias como la DANA o en crisis logísticas. Compartimos muchos objetivos con la Administración, especialmente en materia de sostenibilidad, y conocemos bien la realidad de nuestros sectores. Por eso creemos que la colaboración y la escucha mutua son esenciales. Si trabajamos juntos, alcanzaremos los mismos fines, pero con mayor eficacia y velocidad, y manteniendo la competitividad de un sector que representa el 25% del PIB español y da empleo a más de 4,5 millones de personas.
✕
Accede a tu cuenta para comentar

Petición "improcedente"




