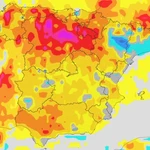Geopolítica vaticana
Las dos piedras que Francisco se encontró en su acercamiento a China
Xi Jinping es el único de los grandes dirigentes que no ha expresado sus condolencias por la muerte del Papa

Fue solo una casualidad. En marzo de 2013, cuando el humo blanco subía durante el cónclave por la Capilla Sixtina anunciando la elección del sucesor de Ratzinger al frente de la Santa Sede, a más de 8.000 kilómetros de distancia, un desconocido para el gran público llamado Xi Jinping asumía oficialmente la presidencia de la República Popular China. Esta coincidencia marcaría el inicio de uno de los capítulos más complejos de la diplomacia vaticana como ha sido el intento de acercamiento entre el Vaticano -un estado minúsculo que "reina" sobre las almas de 1.600 millones de católicos- y China, un viejo imperio que gobierna sobre la vida de 1.400 millones de personas.
Mientras líderes de todo el mundo han enviado sus condolencias a los católicos y al Vaticano, ha sido llamativo el silencio de Xi Jinping, que aún no se ha pronunciado, mostrando una distancia acorde con su política de desconfianza hacia el Vaticano que Francisco trató de reducir con varios intentos de diálogo y alguna afirmación de admiración hacia el gigante chino.
Ese acercamiento fue orquestado por el secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin (uno de los candidatos más firmes en la sucesión), pero Bergoglio se encontró con dos piedras en el zapato. Una era Taiwán y la otra, el nombramiento de obispos de la Iglesia católica china. Los puntos de fricción tiene su origen en la reciente historia del viejo país asiático. En 1951, dos años después de la victoria comunista en la guerra civil, Pekín expulsó al enviado papal bajo acusaciones de "espionaje", y el Vaticano optó por reconocer a Taiwán como el gobierno legítimo de China, siendo el único estado europeo a día de hoy en hacerlo, y uno de los doce en el mundo que en la actualidad reconocen la soberanía de la isla.
Esta ruptura llevó a la escisión de los católicos chinos en dos sectores. Uno era la Asociación Patriótica Católica China, controlada por el Estado, y el otro estaba conformado por aquellos que practican la fe católica en secreto, manteniendo su lealtad al Vaticano so pena de sufrir la represión del régimen. Actualmente, el país cuenta con unos seis millones de católicos "oficiales" y se cree que existen otros seis millones "clandestinos".
Durante estas décadas, Pekín negó el derecho al Vaticano de nombrar obispos chinos -el histórico Patronato Regio, que otorgaba el poder al monarca sobre su iglesia- pero el Vaticano insistió en que el nombramiento de obispos es una potestad romana. Pese a las diferencias, Francisco expresó su deseo de visitar China, lo que le hubiera convertido en el primer Pontífice en hacerlo. No lo consiguió, pero en 2014, en un gesto sin precedentes, el gobierno chino permitió que el avión papal sobrevolara su espacio aéreo durante un viaje a Corea del Sur. En pleno vuelo, Francisco envió un mensaje de radio a Xi: "Le envío mis mejores deseos a su excelencia y a sus conciudadanos. E invoco las bendiciones divinas de paz y bienestar para la nación". Los vaticanistas consideraron que era la primera señal tangible de deshielo.
Sin embargo, el verdadero punto de inflexión se produjo en 2018, cuando ambas partes anunciaron un "acuerdo provisional" diplomático cuyo contenido nunca trascendió, pero se cree, según filtraciones, que se otorgaba a Pekín el derecho a proponer candidatos episcopales, si bien el Papa se quedaba con la facultad de aprobarlos o vetarlos. "Este acuerdo no es el mejor acuerdo posible", reconocería más tarde el arzobispo Paul Richard Gallagher, alto diplomático vaticano. "Siempre iba a ser difícil; siempre iba a ser utilizado por la parte china para ejercer mayor presión sobre la comunidad católica, en particular sobre la llamada iglesia clandestina. Así que simplemente seguimos adelante". Francisco expresó entonces la esperanza de que “con estas decisiones se inicie un nuevo proceso que permita superar las heridas del pasado, conduciendo a la plena comunión de todos los católicos chinos”.
El pacto suscitó críticas dentro de la propia Iglesia. El cardenal Joseph Zen, de Hong Kong lo calificó como "una traición increíble" y advirtió de que estaban "entregando el rebaño a las fauces de los lobos". Este acuerdo se ha renovado dos veces, en 2020 y en 2022, si bien ha habido momentos de tensión, como cuando Pekín nombró de forma unilateral al obispo de Shanghái, Joseph Shen Bin, consultar previamente con el Vaticano, lo que fue considerado por Parolin, arquitecto del acuerdo, como contrario al "espíritu de diálogo". Los temores a la ruptura de las relaciones entre Taipéi y el Vaticano se intensificaron tras este acuerdo, pero no sucedió. En 2023, Francisco envió al cardenal Matteo Maria Zuppi a China para sondear al régimen comunista en el contexto de una posible paz en Ucrania.
Ahora tras el fallecimiento de Francisco, el factor chino emerge como un elemento más en la geopolítica del Vaticano y en el futuro de la Iglesia católica en Asia. Los expertos coinciden en que el próximo pontífice debería perseverar en el camino de acercamiento si el Vaticano quiere conservar su relevancia como actor global. Además, la influencia de China como superpotencia en la gestión de los problemas mundiales convierte este diálogo como un imperativo para la Santa Sede, aunque por el camino quede en segundo plano la represión del régimen chino a las minorías de los uigures y los tibetanos musulmanes.
✕
Accede a tu cuenta para comentar