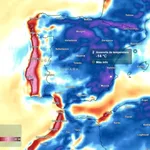Francisco Rodríguez Adrados
Algo sobre los ataques a la Constitución
Constantemente se producen ataques a la Constitución: propuestas de crear otra nueva, no se dice claro en qué medida ni por qué, ni se presentan planes para su reforma siguiendo los pasos que ella misma indica (arts. 166-168). Parece que a esos movimientos, vagamente coordinados, les resulta demasiado autoritaria en relación con varios temas, sobre todo locales, para los que otras veces se pide un llamado «derecho a decidir», es decir, a salirse de una constitución que fue votada y sustituirla por la voz de grupos gritadores que quieren imponerse de este modo.
Ahora bien, si echamos una mirada rápida a la Constitución, se verá que ninguna otra ha ido más lejos en la limitación de los poderes del Estado mientras ha hecho crecer los poderes locales, autonómicos y otros, y los de tribunales innúmeros que luego son incapaces de hacer cumplir sus decisiones, como ilusamente ordena la tal Constitución, art. 118. Échese un vistazo a la reciente subversión promovida por ciertos grupos catalanes interesados por la independencia y pagada con el dinero de los contribuyentes. Y la grotesca historia, que todavía colea, de las vacilaciones y contradicciones a la hora de juzgar a los cabecillas, que han violado alegremente las sentencias de tribunales impotentes.
Y compárese con los poderes de los gobiernos de la Segunda República que metió, sin más, en la cárcel al responsable máximo de aquel atentado. No sabemos en qué terminará ahora la cosa. Pues bien, el máximo responsable de este atentado de ahora, Sr. Mas, declaraba que «quieren inhabilitarme y quitarme de en medio». Pues sí, claro que lo esperamos. Para que España pueda vivir.
Por supuesto, alguna valla había de poner la Constitución al general desmadre que ya tenían en su visión algunos: para ellos, iba a ser un paso intermedio a la independencia. Esa valla son algunos artículos de la tal Constitución. En primer término, el art. 1, el de la «indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles».
Y el 3, el que proclama que «el castellano es la lengua oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla». Es algo elemental, pero no para algunas autonomías, que aplican humillaciones innúmeras a los que se empeñan en hablar español, con inhibición de nuestros gobiernos. Y eso que la Constitución se resignaba, para no promover ciertas críticas, a no llamar español al español que se habla y escribe en toda España, es la lengua común, como se llama ahora en Italia italiano el que fue florentino. Intentó defender esto que digo la Academia Española por boca de su director D. Dámaso Alonso. Inútil. Aunque el castellano del Cid se ha hecho con el tiempo español.
Bueno, no insisto en esto. Pero sí recuerdo que muchos artículos de la Constitución, artículos de noble intención, quedaron inaplicados en la práctica, sin duda por no molestar. Ya aludí al «obligado cumplimiento» de las sentencias de los tribunales, que al menos en el sector político es cosa de risa.
Y lo mismo la «competencia exclusiva» del Gobierno en lo relativo a las relaciones internacionales, según el art. 149, de la que se ríen los que ponen por ahí embajadas, nuestra única satisfacción es que los periódicos, al menos algunos, las dan entre comillas, en TV no hay comillas posibles. ¿Y qué me dicen de las «medidas» que según el art. 155 pueden imponerse a las comunidades autónomas que se salen del plato? No se han visto vez alguna.
¿Y qué me dicen del control de las actividades de las comunidades autónomas? (art. 153) ¿Y de eso de que los partidos políticos son libres dentro del respeto a la Constitución y la Ley? (art. 6). Algunos son tan libres que hasta quieren salirse de España.
En fin, para molestar lo menos posible, la Constitución se ha dado de sí, como un traje viejo. O, a veces, uno nuevo.
Pues no le ha valido de nada o no nos ha valido de nada. La más liberal y flexible de nuestras constituciones, la que menos poder deja al Gobierno y a la ideas de nación unificada es sentida por algunos, parece, como una tiranía. Querrían un traje con arreglos caprichosos aquí y allá. O ningún traje.
Porque no hay, que se sepa ninguna cuyos cambios cuenten para ser aprobada por una mayoría suficiente.
En realidad una nación, un estado, necesita un mínimo de organización común: fuera de eso sólo queda el no-estado, tiranizado por las regiones o los grupos interesados –más bien interesados, diríamos, en sus propios intereses o caprichos cambiantes–. Claro que alguien podría venir y traer algún mirífico producto de satisfacción. Pero hasta ahora esos caprichos o quizá ingeniosos inventos se han quedado en tiranías de diferentes signos.
El Estado y la Constitución –y concluyo– siempre implican restricciones y limitaciones. También traen ayudas, aunque hay quienes las desearían mayores. En todo caso, debemos ser cautos y no juguetear con caprichos inmaduros cuya utilidad es problemática. Esta Constitución liberal, nada rígida, más bien débil, ha prestado servicios. Es el resultado de varias transacciones y experiencias.
No hay, realmente, ningún proyecto mejor. Dejémosla vivir y que nos dejen vivir a nosotros. Tanto remover las cosas cada día sin ciencia ni conciencia, a nada bueno llevaría.
✕
Accede a tu cuenta para comentar