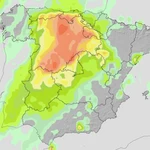César Lumbreras
Laurel y carraca

La Semana Santa de mi niñez comenzaba con la misa del Domingo de Ramos. El cura se encargaba de aprovisionar a los feligreses de ramas de laurel que se bendecían y se aireaban en la procesión. Si todos los domingos y fiestas de guardar había que acudir hasta la Iglesia para cumplir con el precepto, en tal día como mañana era imprescindible asistir a la ceremonia y al reparto de las ramitas de laurel por razones más prosaicas: sus hojas eran las que se utilizaban a lo largo del año para condimentar platos y guisos. Vamos, que las hojitas bendecidas terminaban en los pucheros durante los doce meses siguientes, santificando los guisos. El lunes, martes y miércoles de la Semana Santa eran días más o menos normales, hasta que durante esta última jornada se cerraban los bares, que reabrían sus puertas después de la misa del Domingo del Resurrección, porque había que contribuir al recogimiento propio de esas fechas. A primera hora de la tarde del Jueves Santo, el toque de campanas anunciaba el primero de los actos religiosos del «cogollo» de la Semana Santa. Después, las campanas cedían su puesto a las carracas, un instrumento de madera, en el que los dientes de una rueda, levantando consecutivamente una o más lengüetas, producen un ruido seco y desapacible; los monaguillos, provistos de ellas, recorríamos las calles del pueblo convocando a los fieles, y no tan fieles, a la Hora Santa en la noche del jueves, al Vía Crucis, los Santos Oficios y la procesión del Santo Entierro el viernes y a la Vigilia Pascual del Sábado Santo, porque las campanas no podían sonar hasta la resurrección el domingo. El único momento de asueto llegaba después de la procesión del viernes, cuando el Ayuntamiento ofrecía a todos los vecinos una limonada, que era como se denominaba a la sangría, que solía terminar con algunos jóvenes, y mayores, más o menos perjudicados. Son recuerdos de unos tiempos que ya no volverán y, casi, casi, iguales a los actuales, ¿o no?
✕
Accede a tu cuenta para comentar