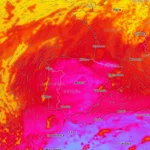El ambigú
Ética y Derecho: peligrosa confusión
La democracia no puede vivir en la zona gris entre la ley penal y la ética pública
Estamos asistiendo en España a contextos de crisis institucional y descrédito de la política, en los que se ha vuelto recurrente una peligrosa confusión: la identificación de los mínimos penales con los máximos éticos: cualquier conducta de un responsable público que no encaje dentro del tipo penal debe considerarse, por omisión, legítima o disculpable. Es más, en ciertos casos se llega a insinuar que, al no haber delito, corresponde incluso pedir disculpas al infractor, como si el listón de la ética pública se redujera al de una estricta legalidad penal. Pero la ética y el derecho son planos distintos. El primero se refiere a lo que debe hacerse desde el punto de vista del bien y la responsabilidad moral; el segundo, a lo que está prohibido por la ley y sancionado penalmente. Confundirlos degrada la exigencia democrática y debilita la confianza ciudadana en las instituciones. La dignidad en el ejercicio del poder exige mucho más que no delinquir: exige rectitud, ejemplaridad, prudencia y coherencia. No se trata de una exigencia idealista o ingenua. Se trata de la piedra angular de toda democracia madura. Cuando un alto cargo comete una conducta deshonesta, aunque no constituya delito, erosiona la legitimidad institucional. En esos casos, la dimisión o el cese no son castigos, sino actos de responsabilidad y protección del bien común. La democracia no puede vivir en la zona gris entre la ley penal y la ética pública. Como recordaba John Stuart Mill, «toda gran institución debe fundarse sobre una sólida base moral». Sin embargo, en la cultura política contemporánea se observa una preocupante inversión del sentido de la responsabilidad. Se exige al ciudadano común un comportamiento ejemplar, pero se relativizan las faltas en los que ejercen poder. Si un dirigente miente, oculta información, revela secretos, manipula datos, se beneficia indebidamente de su posición o falta gravemente a la verdad, pero no hay delito, se apela a la presunción de inocencia como si esta fuera sinónimo de ejemplaridad. La presunción de inocencia es un principio procesal fundamental, pero no un escudo frente a la crítica ética ni un blindaje contra la exigencia de dimisión. Más aún, este tipo de razonamiento socava la misma noción de autoridad moral. ¿Cómo puede exigirse obediencia o respeto a quien ha traicionado la confianza pública, aunque no haya violado el Código Penal? La política no es solo legalidad; es también legitimidad. Y esta se basa en la coherencia entre lo que se predica y lo que se practica. La Biblia, en el Evangelio de Lucas (16,10), lo expresa con claridad: «El que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel; y el que en lo poco es injusto, también en lo mucho es injusto». La ética no se mide por el tamaño del escándalo ni por la calificación jurídica de los hechos, sino por la fidelidad a los principios, incluso en las acciones aparentemente pequeñas. El problema, por tanto, no es solo jurídico. Es también, y, sobre todo, cultural. Es urgente recuperar una cultura política donde la ejemplaridad cuente, donde los líderes asuman que el ejercicio del poder no consiste solo en no delinquir, sino en dar ejemplo. Como dijo Cicerón: «No hay nada tan injusto como buscar justicia sin moralidad». Mientras no se entienda que una conducta puede ser legal pero inmoral, y que lo inmoral debe tener consecuencias, no habrá verdadera regeneración institucional. La democracia no puede reducirse a una contabilidad de delitos, sino a un proyecto ético de convivencia. Porque cuando se pierde el sentido moral del poder, todo lo demás se convierte en una farsa. Los españoles nos merecemos más dimisiones y menos inmoralidad y falta de ética.
✕
Accede a tu cuenta para comentar