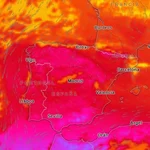Oración
Como los dos leños de la cruz
Textos de oración ofrecidos por Christian Díaz Yepes, sacerdote de la archidiócesis de Madrid

Lectio Divina del evangelio de este domingo XXX del tiempo ordinario
“Pero, ¿cómo me puede llenar algo que no puedo coger?”, preguntó un chico a un joven amigo mío después de escuchar su testimonio de fe. Este narraba con sencillez y alegría cómo colma su vida el vivir como cristiano coherente, orando y celebrando los sacramentos, manteniendo su pureza de cuerpo y alma, sirviendo a cuantos puede y viviendo sin disimulos lo que cree. Estas palabras suscitaron en su oyente el deseo de volver a la misma fe que estaba dejando perder, porque había encontrado a alguien que se la hacía gustar con su propia vida. Al darse cuenta que lo que colma nuestros anhelos es mucho más que lo que podemos coger y manipular a nuestro antojo, volvían a encajar todos los fragmentos en que venía dispersándose su vida. Esta unificación personal, que nos hace encontrar armonía y sentido en cuanto somos, brota del centro mismo del mensaje de Cristo, sintetizado por siempre en el evangelio de hoy:
«En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se reunieron en un lugar y uno de ellos, un doctor de la Ley, le preguntó para ponerlo a prueba: “Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la Ley?”. Él le dijo: ‘Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente’. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: ‘Amarás a tu prójimo como a ti mismo’. En estos dos mandamientos se sostienen toda la Ley y los Profetas”». (Mateo 22, 34-40)
Las muchas prescripciones sociales, rituales y religiosas de los fariseos evidenciaban la división del ser humano cuando aún no conoce quién es Dios. Tanto el descreído como el falso creyente se dispersan y se pierden detrás de muchas cosas “que se pueden coger”, pero que no le pueden responder ni mucho menos llenar sus búsquedas más elevadas. Por eso, ante la pregunta sobre cuál es el mandamiento principal, Cristo ofrece una respuesta límpida: amar. Pero no amar de cualquier modo, sino desde la unidad y totalidad de lo que somos: todo el corazón como centro unificado de nuestra persona; toda el alma, que es nuestro principio espiritual y eterno; toda la mente como vértice de una y otra dimensiones, que actúa como eje de los criterios, elecciones y acciones concretas. Así el Salvador reconduce a la unidad cualquier existencia hecha pedazos, unificándola en el amor y haciéndola verdadera imagen y semejanza de Dios. Por eso, nuestra capacidad de amar ha de dirigirse ante todo a Él, buscándole y queriéndole responder como personas enteras que, en consecuencia, pueden amar a los otros con sentido sobrenatural.
El amor al prójimo se origina en el amor a Dios. Aquel es semejante a este. En el original griego del Nuevo Testamento, tal semejanza se dice «‘omoía», lo cual supone un modelo al que se refiere. El término es un calco de la palabra hebrea «demút», que se usa en Génesis 1, 26 para decir: «Creó Dios al hombre a su imagen y semejanza». Como es lógico, lo semejante tiene valor en cuanto refleja su modelo, sin sustituirlo ni contradecirlo. Por eso el verdadero amor al ser humano solo puede vivirse a partir del amor a Dios. Este es modelo y punto de partida, fuente y sustento. De ahí que sean tan poco lógicas las propuestas sesgadas de quien dice que basta con amar al ser humano para amar a Dios. Si no se pone este amor en primer lugar, el que se refiere al hombre siempre correrá el riesgo de caer en parcialidades, ideologías y manipulaciones. Cristo no propone una disyuntiva, sino una vinculación. Él no dijo que el principal mandamiento sea amar a Dios «o» al prójimo, sino amar a Dios «y» al prójimo como a uno mismo. No hay ruptura ni contradicción entre espiritualidad y compromiso, entre devoción y acción, sino que el amor al ser humano se sostiene en el amor teologal. Así el Salvador lleva a su unificación los numerosos mandatos de la primera Ley de Dios, conduciendo al ser humano a su verdadera integridad y dignidad.
Lo que Dios manda al hombre no es la imposición de unos caprichos externos, que le esclavizarían e impedirían vivir libremente. Lo que sí somete a la persona es dividirla en una corporalidad cegada por lo material, un alma que flota en una espiritualidad sin asideros y una mente dispersa entre las cambiantes opiniones del momento. El único mandamiento del amor a Dios a través del hombre, como los dos leños vertical y horizontal de la cruz, es la clave unificadora de la vida humana y, por eso mismo, la condición de su auténtica libertad, felicidad y trascendencia. Amor comprometido que pasa por la entrega y el sacrificio esperanzado, fecundo y renovador, anclado en lo más profundo y dirigido hacia lo más alto. Porque la persona se encuentra a sí misma al responder a quien está más allá de sí, ofreciéndose en la caridad a quienes encuentra más cerca de sí.
Son estas realidades que “no podemos coger” las que, curiosamente, llenan toda la existencia de quien las vive. Como en el caso de mi joven amigo, que daba su testimonio a aquel otro joven, la sencillez de la fe puesta en práctica, nutrida por la oración y la Eucaristía, purificada por la Penitencia y la reparación y verificada en la caridad efectiva, colma nuestros anhelos más preciosos.
Es necesario entonces que nos examinemos sobre cómo vivimos el centro de nuestra fe en sus dos direcciones, vertical y horizontal, hacia Dios y hacia el hombre, que es el prójimo y somos nosotros mismos. El joven que no entendía cómo le puede llenar algo que no puede coger expresa muy bien esa necesidad de sentido y de un bien mayor que van más allá de lo material y utilitario que pasa por nuestras manos. «En estos dos mandamientos se sostienen toda la Ley y los Profetas», es decir, todo lo que Dios tiene para enseñarnos, de tal manera que llegamos a ser verdadera imagen y semejanza de Él.
✕
Accede a tu cuenta para comentar