Testigo directo
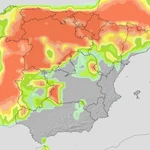

Testigo directo
La zona cero del volcán de Cumbre Vieja ofrece una imagen desoladora. Son dos kilómetros y medio de perímetro de casas y plantaciones de plátanos cubiertas de ceniza negra, con los techos hundidos, abandonadas a la carrera por más de 7.000 palmeros evacuados tras la erupción el 19 de septiembre. Es un paisaje teñido de oscuro con coches semienterrados, viñas arrasadas, parques y colegios infantiles enfangados en este polvo que escupe el volcán desde hace casi 40 días. En algunas viviendas aún se ve la ropa tendida por los que ahora aguardan el momento de volver refugiados en otros puntos de La Palma.
LA RAZÓN recorre esta zona desierta durante casi tres horas junto a decenas de informadores en una caravana de cuatro autobuses escoltada por dos patrullas de la Guardia Civil y el 112. En algún punto de la ruta parece que los vehículos van a quedar encallados en el manto negro que oculta lo que fueron caminos de huerta y regadío. No hay otra senda de acceso porque la carretera principal quedó inutilizada hace tiempo. El «bicho» o el «monstruo», como han bautizado los locales al volcán a falta de nombre oficial, ruge al fondo. La lluvia de piroclastos que no cesa acumula esta suerte de hollín en los hombros y en el pelo de los reporteros. El aire pica en la garganta a pesar de las mascarillas.

A medida que se asciende desde Puerto Naos, donde el Gobierno de Canarias ha puesto en marcha una segunda desaladora para regar las plantaciones que se ahogan, la catástrofe cobra una dimensión mayor. Desde el mirador de Las Hoyas se ven las dos coladas aún humeantes, una de ellas detenida a pocos centímetros de una vivienda y a escasos metros del mar. La otra es la única que ha llegado a tocar el agua. Están dispuestas a continuación de las dos fajanas creadas por el San Juan, el volcán que estalló en 1949.
En el barrio de Todoque, en el municipio de Los Llanos de Aridane, acaba de reactivarse una colada que parecía muerta. A una distancia de 100 metros, puede verse una casa en llamas a causa de la lava. El responsable de Bomberos de Gran Canaria, Francisco Javier García, explica aún sudoroso la secuencia de los hechos: «Volvíamos de limpiar el restaurante La Noria cuando vimos que la colada había roto por aquí. Ha taponado un estanque y ha quemado ya tres viviendas. Si sigue ensanchando hacia el sur va a dejar inutilizada la ruta de subida desde Puerto Naos». Esta misma mañana ha acompañado a un grupo de palmeros a rescatar enseres a sus hogares, a los que quizá no puedan volver.
La situación cambia a cada minuto. El cementerio de Las Manchas, el único con crematorio de la isla, está asediado por esta corriente incandescente por todos los flancos. Situado a los pies de Cumbre Vieja, solo una pequeña montaña lo custodia, aunque muchos dan por hecho que esta misma noche quedará sepultado. Está rodeado de chalets que podrían compartir destino.

Esta visita guiada a la zona cero muestra la cara amarga del «espectáculo» que se ve desde el otro lado. El patio de la Iglesia de Tajuya, en el municipio de Los Llanos de Aridane, se ha convertido en el lugar preferido (y seguro) por los turistas para hacerse fotos y por las televisiones para realizar directos con el volcán al fondo. Pero este paisaje negro de la zona de exclusión, en el que parece que ha caído una bomba atómica, en el que el silencio sería total si el «bicho» se callara un momento, es el hogar de 7.000 personas. Es la casa de Acerina, que en poco más de un mes lleva tres mudanzas. Que ahora vive en el hotel de Fuencaliente con otros 400 desplazados y que no sabe qué será de su empresa de VTC que tanto le costó levantar. Su casa de alquiler en Puerto Naos, que abandonó con lo puesto, no corre peligro, pero su medio de subsistencia, sí. Y muy serio. A la pandemia del coronavirus y al incendio del pasado mes de agosto ahora tiene que sumar otro palo en la rueda.
Aunque los palmeros están aprendiendo a convivir con el «monstruo», los constantes seísmos les hace muy difícil conciliar el sueño. La mayoría se sienten de manera leve, pero otros son más rotundos y hacen temblar las paredes y el suelo hasta en la capital, Santa Cruz. Para poder dormir, algunos confiesan que tienen que dejar la televisión encendida con la imagen del volcán en directo para vigilar lo que ocurre. Los terremotos son un constante recordatorio de que esto no ha terminado y de que nadie, ni los vulcanólogos más expertos ni los lugareños más curtidos en desgracias, saben cuándo será el final.

Apuntes para una falsa polémica