
Javier Ors
“Ubik”: LSD, marcianos, FBI y literatura
En pleno esplendor jipi, Philip K. Dick se desmarcó con esta reflexión sobre la vida y la muerte que asombró al mundo
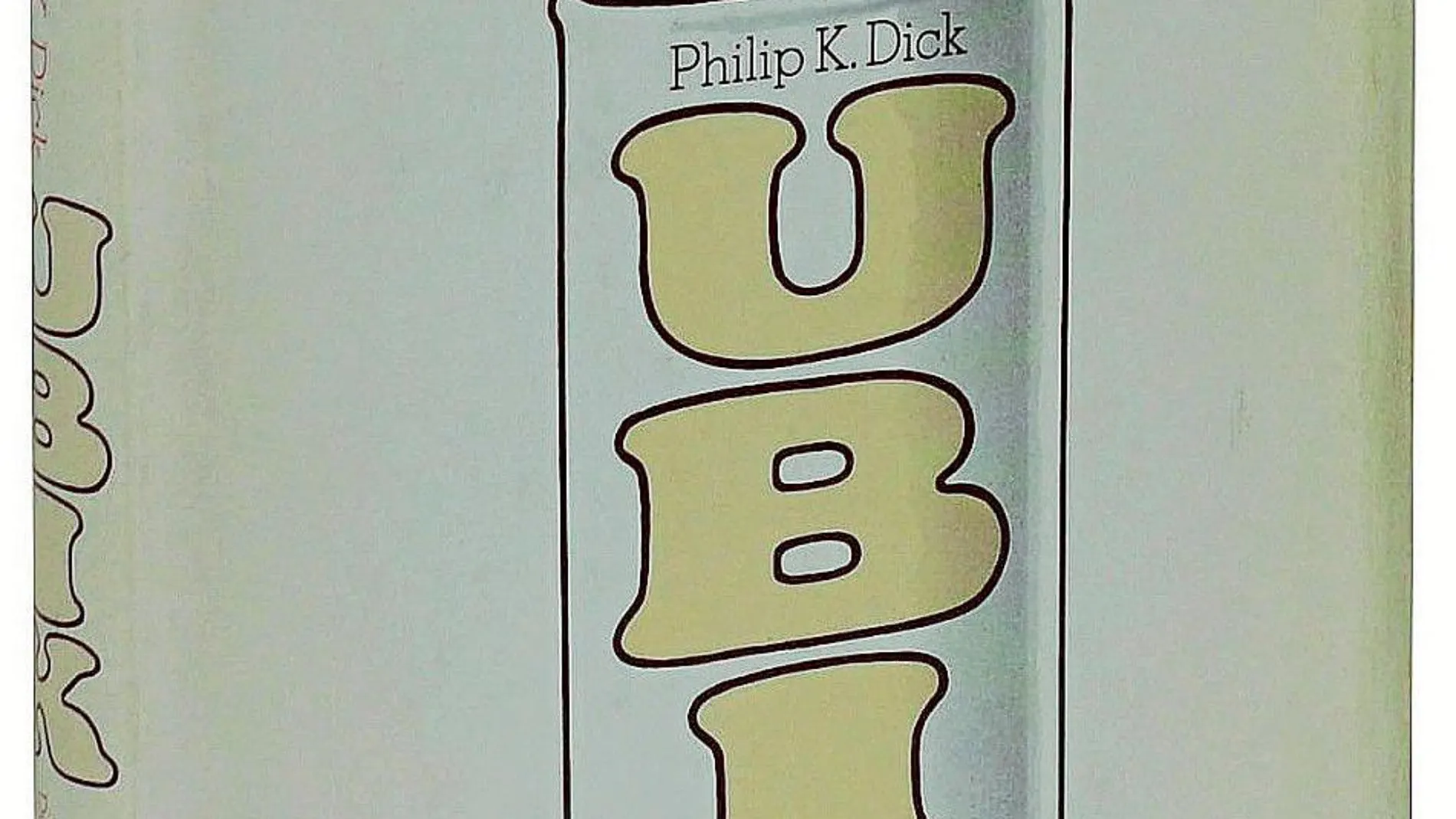
A Philip K. Dick lo enterraron después de nacer. Literal. Su hermana melliza murió semanas después de que su madre los alumbrara. Él sobrevivió. Para su progenitora no fue bastante y en la lápida grabó también el nombre de su hijo. Por si acaso. Philip K. Dick, el genio que elevó la ciencia ficción de género basura a literatura con mayúsculas, traía la actitud punk de un Sid Vicious, la intuición innata de la inconformidad. Antes de romper el techo de la lógica con cócteles de drogas y diversos alucinógenos, de convertirse en un escritor de anticipaciones y en un mito para millones de lectores, también fue un niño. La genialidad es fruto de la genética o de la soledad. No hay más vías. Y Philip K. Dick pasó muchos ratos solos. Demasiados quizá. Emmanuel Carrère, que lo biografió en «Yo estoy vivo y vosotros estáis muertos», que ha rescatado Anagrama hace poco, lo comenta. Como su madre «volvía tarde y demasiado cansada para contarle cuentos, tenía que contarse a sí mismo los que ya conocía». Que la redundancia de repetirse en silencio la misma historia no terminara rayando en una psicopatía hay que atribuirlo a un milagro, aunque no exista Dios. Eso da igual. El talento y la salvación mental de ese chaval, educado en un colegio cuáquero, se deben a una virtuosidad de estirpe jazzística (aunque él despreciara el jazz): la capacidad de innovar infinitas veces sobre la misma melodía. Puro talento. La imaginación es un escalón seguro para llegar a la lectura. Después de Poe, Lovecraft y otros maestros de semejante pelaje y realeza, entró en la ciencia ficción a través de revistas de tercera fila, de revistas con menos crédito que el juramento de un saltabardales. El muchacho disfrutaba con aquello, pero, claro, la sociedad imponía criterios más altos. Y para remar en contra de ella hay que tener bastantes machos y ganas de que la peña le mire a uno por encima de los espejuelos. Comenzó a leer a los popes, los de siempre, la ruta habitual: Faulkner, Joyce, Kafka, Pound... Ya solo quedaba la iluminación. Y, como San Pablo, la tuvo. Un día pronunció la frase mágica: voy a ser escritor. Cuando la dijo, el mundo aún no estaba preparado para ello.
Cada libro es una realidad nueva y Philip K. Dick trajo un universo de libros, y, adheridos a ellos, toda una cosmogonía. Todo esto fue antes de lo del FBI, de los agentes que se le presentaron en la puerta, de que la agencia de John Edgar Hoover le dedicara un archivo especial solo para él, con su nombre, y de que, por supuesto, se ganara el recelo gubernamental con su oposición a la guerra de Vietnam y otras menudencias de parecida clase. Pero Philip K. Dick hacía tiempo que vivía entre la alucinación y su narrativa, si no eran lo mismo. Lo que fue un torbellino narrativo impredecible, algo así como escuchar a Nirvana en la Roma de César: «Sueñan los androides con ovejas eléctricas», «El hombre en el castillo», «Los tres estigmas de Palmer Eldritch» y, por supuesto, «Ubik», que publicó en 1969.
En pleno esplendor jipi, entre las mareas de los pastillazos y las depresiones, se desmarcó con esta novela, una reflexión sobre lo que es la vida y la muerte, una rayada sobre Dios, una aventura, una narración que el autor acabó en un estado de ansiedad que le asustó a él, pero que asombró, para variar, al resto.
✕
Accede a tu cuenta para comentar


