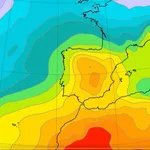Moda
El mundo por mantilla
Mantilla, mantille, mantiglia... Los secretos de la historia de la prenda española por excelencia

Me atrevería a decir que cada año por primavera, entre los vientos de marzo y las aguas de abril, se pone de moda la mantilla española; el protocolo de rancio abolengo de la Semana Santa, especialmente sevillana, que me perdonen la debilidad en Málaga, Toledo o Valladolid, esparce por todo el mundo la renovada actualidad de una leyenda de elegancia, inequívocamente nuestra, que se remonta al siglo XVII, cuando media Europa nos pertenecía. Con menos frecuencia, pero con no menos relevancia mediática, cada vez que El Vaticano escenifica una solemnidad –con una pompa y una circunstancia paradigmáticas en el cuerpo diplomático–, alguien vuelve a recordarnos que la mantilla blanca es privilegio de las reinas católicas en sus audiencias ante el Sumo Pontífice, debiendo conformarse todas las demás mujeres, esposas de embajador, presidentas de gobierno, princesas o presidentas de República, con lucir una mantilla de color negro. En ambos casos se disparan las preguntas sobre protocolo, cuando no sobre moda o historia de la indumentaria.
El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, tantas veces despistado, sino injusto, cuando se trata de fijar los diferentes términos referidos a la moda, acierta por una vez al acercarse a mantilla. «(Del dim. de manto). f. Prenda de seda, blonda, lana u otro tejido, adornada a veces con tul o encaje, que usan las mujeres para cubrirse la cabeza y los hombros en fiestas o actos solemnes. Asistieron a la misa con mantilla y peineta». Aún más reveladora nos resulta, definida por Francisco de Sousa Congosto en su «Introducción a la moda de la indumentaria en España», como «sobre todo presente en el traje femenino al menos desde el siglo XVII. Es de tipo manto, con dimensiones, materiales y decoración variables. Otra función es la de tocado, que forma parte del sobretodo, al colocarlo cubriendo la cabeza, o es independiente, siendo prenda de respeto, apropiada para ir a la iglesia, ceremonias o visitas, confeccionándose en este caso en materiales más ricos. Como sobretodo, es elemento habitual en el traje tradicional, y como prenda de ceremonia prevalece en la actualidad». Muy cerca están semánticamente, también definidas en su obra, mantillo, manto, mantón, mantonina o mantonet y mantum hispani.
Nacida en el arte
El magnífico retrato de Doña Isabel Cobos de Porcel que pintara a principios del siglo XIX Francisco José de Goya y que hoy guarda la National Gallery de Londres es, por sí solo, esa tesis doctoral que uno querría escribir sobre esta materia. Aristócrata altiva, frente despejada, pelo tirante acabado en moño y sobre él clavada la peineta que eleva la mantilla de encaje negro. La imagen es la elegida por Ludmila Kybalová para hablar en su todavía hoy imprescindible «Enciclopedia della Moda» –cito la versión italiana por no estar muy seguro de que haya versión castellana– de la «mantilla spagnola», a la que define como «velo de tela negra o blanca, que cubre la cabeza, la espalda y el cuello. Añadiendo que forma parte del vestido de ceremonia y de fiesta española. En ninguna moda del siglo XVII y XVIII falta la mantilla; en el siglo XIX, perdida nuestra influencia, sigue rivalizando con los chales de cachemira, que pone de moda Inglaterra en todo el mundo». Aun así Edouard Manet, en su «Concert aux Tuileries», colgado en la National Gallery de Londres, sigue levantando acta notarial de su vigencia en el gran París del Segundo Imperio, donde, dicho sea de paso, el árbitro de la elegancia era la aristócrata granadina Eugenia de Montijo, emperatriz de Francia por su matrimonio con Napoleón III. Los hombres de esa elegante tarde junto al Palacio del Louvre llevan levita y chistera y las mujeres, tocados y mantilla.
Parece evidente que la mantilla es una contribución indiscutible de España a la moda internacional; ahora habría que precisar desde cuándo y por qué. Sugiere el siempre sabio Néstor Luján en su obra «La vida cotidiana en el Siglo de Oro español» que: «La tapada entera, la tapada a medio ojo, es una silueta característica de las españolas del siglo XVII. No se puede ocultar que esta costumbre de ir las mujeres tapadas era en Andalucía por varias causas: la primera por el recato que exigían las leyes mahometanas, la segunda por proteger el cutis del sol –que era peligro de no desdeñar– y la tercera, y para justificarlo todo, que en la época tridentina era signo de modestia para evitar las pecaminosas y vitandas tentaciones en el sexo fuerte. En consecuencia, la mujer tapada de rostro era una manera de poner en seguro el pudor, la virtud y el recato de las doncellas, la fidelidad de las casadas y la pudibundez de las viudas. Y, como suele suceder siempre, todo ello degeneró a la fin y a la postre en un solapado instrumento de corrupción, en máquina de engaños, en disfraz hipócrita del vicio cuando las mujeres, las cortesanas y las trotonas decidieron ir por la calle tapadas y pisando fuerte». Aunque podríamos quedarnos aquí, haciendo un juego de palabras con ese «estar en mantillas» que reconoce los diccionarios como saber a medias, la prenda nos pide desvelar su último secreto.
Ese elegante tocado de encaje blanco para asistir a las bodas y para ir de etiqueta a los toros, o de encaje negro para las ceremonias religiosas, con sus fascinantes procesiones a la cabeza, procede de una doble tentación, taparse la cabeza y tapársela lo más alto posible, lo primero por respeto religioso y lo segundo por prestigio social. Ambas nos la sugiere Maguelonne Toussaint-Samat en su «Historia técnica y moral del vestido», al revelarnos primero que «las mujeres judías no aparecen con velo en las representaciones egipcias, aunque San Pablo y Tertuliano proclamaron, en los siglos I y III d.C., el uso de esta forma tradicional de disimular el pelo, al menos en la plegaria: la mujer, a causa de los ángeles, debe llevar en la cabeza una marca de la autoridad de la que depende (Epístola a los Corintios, III). Por aquel entonces, el cristianismo sólo era una secta de origen asiático». Y segundo que «aunque las grandes cofias de las damas del siglo XV –sucesoras de las sencillas tocas de la época gótica y sostenidas por un pañuelo a moda de barboquejo– eran muy variadas, las que parecen haber marcado en mayor medida la época –debido a que la imaginación popular las atribuía a las hadas– son los altos capirotes que tanto gustaban a Isabel de Baviera en su juventud. Eran altos como un campanario (Crónica de Monstrelet), pudiendo alcanzar los tres pies de alto (casi un metro); el extremo era puntiagudo y de él pendía un largo velo».
Belleza de dos caras
Cristóbal Balenciaga, Manuel Pertegaz, Manuel Piña, Victorio & Lucchino, por no añadir Christian Lacroix, Franco Moschino o Dolce & Gabbana, podrían interpretar mil veces esa imagen un poco mágica de una mujer con mantilla. De hecho, la religiosidad más sincera roza sutilmente la escatología más prohibida ante esa imagen. Dos caras de una belleza, de una sensualidad que se debate entre el fervor místico y el pecado. Una historia escrita entre el exquisito cenotafio de Santa Teresa de Bernini y el oscuro sacrilegio recreado en la «Historia del ojo» de Georges Bataille, precisamente en una iglesia de Sevilla, que no han dejado de fascinar a los más leales realistas y a los más depravados surealistas en los últimos cuatro siglos de la civilización occidental. Me da vergüenza insistir en Romero de Torres, Zuloaga, Ramón Casas, Anglada Camarasa o Edouard Monet, por no hablar del «Tesoro de villanos o diccionario de germanía»...
✕
Accede a tu cuenta para comentar