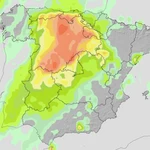Opinión
¿Democracia económica?
Una de las reivindicaciones constantes que formula la extrema izquierda es la de «democratizar» la economía, esto es, someter siempre a la voluntad del pueblo las decisiones sobre qué producir, cómo producir y para quién producir. En principio, proponer una democratización de cualquier ámbito de nuestra vida social suena estupendamente: ¿qué podría tener de malo estructurar nuestras relaciones económicas de tal manera que prevaleciera siempre la voluntad soberana del pueblo por encima de otros criterios diferentes?
Pues bien, esta misma semana, el Instituto Juan de Mariana ha publicado, junto con Deusto y Value School, la traducción al español del último libro del filósofo estadounidense Jason Brennan: «Contra la democracia». La tesis fundamental de esta obra es que no debemos idolatrar a la democracia por lo que es (por sus esencias) sino por lo que consigue (por su funcionalidad). La democracia no es como una obra de arte con valor intrínseco, sino como un martillo con valor instrumental. ¿Y qué consigue la democracia? Por un lado, recuerda Jason Brennan, la democracia es un mal sistema para tomar decisiones colectivas: los votantes suelen estar de forma general pésimamente informados sobre las cuestiones de fondo objeto de decisión (por ejemplo, los electores no suelen ser capaces de identificar a los diputados a los que votan, no conocen tampoco la composición del Congreso o del Senado, ignoran la distribución de las distintas partidas que forman parte de los presupuestos, etc.) y, por tanto, o deciden no votar en los comicios o votan motivados más por emociones y prejuicios que por argumentos racionales y de peso.
En la terminología de Brennan, el votante tiende a comportarse o como un «hobbit» (se desentiende completamente de la política y ni siquiera acude a votar) o como un «hooligan» (sigue a pies juntillas las consignas de su tribu ideológica, sin analizar fría y objetivamente la realidad). De ahí que las elecciones arrojen en numerosas ocasiones resultados erráticos, contradictorios, ineficientes e, incluso, hasta suicidas para los propios votantes. Por otro lado, y en contra de lo que tiende a afirmar frecuentemente la izquierda, la forma de solventar esa ignorancia o ese fanatismo irracional de los votantes no es ni con mayor educación ni con una mayor participación en la toma de las decisiones colectivas. Tal y como recuerda Brennan en su libro, la evidencia apunta en la dirección opuesta, a saber, que el mayor nivel de educación y de participación de los ciudadanos en el proceso político no los vuelve menos «hooligans», sino acaso más. La conclusión inevitable a la que llega el filósofo estadounidense en su obra es que politizar a la sociedad contribuye, en última instancia, a envilecerla: sustituir aquellas relaciones cooperativas que espontáneamente tienden a emerger dentro de nuestras comunidades por las relaciones frentistas, parasitarias y, en suma, de lucha por el poder que caracterizan al proceso político.
Partiendo de esa base, nuestro objetivo no debería ser, por consiguiente, el de extender la democracia a cada vez más ámbitos de nuestra vida cotidiana como, por ejemplo, la actividad económica, sino restringirla a aquellos otros en los que resulte absolutamente imprescindible hacerlo: si somos capaces –y, desde luego, lo somos– de estructurar la cooperación económica a través de la interacción descentralizada y basada en los derechos de propiedad y en los contratos, entonces la «democracia económica» carece de todo sentido. No politicemos, polaricemos y envenenemos más a la sociedad.
✕
Accede a tu cuenta para comentar