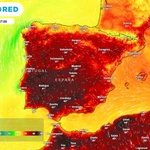Opinión
El odio morroñoso
Leo en una entrevista del periodista norteamericano Señor Stanley Payne que él veía en las universidades españolas por los años 1973-1975 «un deseo de pensamiento renovado, aunque el dogmatismo marxista ya estaba presente» y yo diría que sí y que no. Nosotros, unos cuantos universitarios, nos hemos encontrado conviviendo con marxistas serios, italianos, franceses o checos, y algunos españoles, a los que debemos lo que debemos en nuestros pensares, pero los más que así se llamaban por aquí no eran más que animosos y descabalados militantes del progresismo que, en su tiempo, ya definía el señor Marx como «los tontos del calendario». Y a una amiga italiana la parecían caballeros y señoritas en búsqueda del oficio de indignarse con dialécticas y un odio morroñoso, que entonces se despreciaba.
Esta amiga contaba que esos sus «devotos marxistas» no se diferenciaban nada de mis tartufos de Moliere, y que en una ocasión, sentada ella en una terraza romana con Passolini, un compañero profesor y un camarada profesante de progresía, llegó la madre del cineasta, pero ya tarde como para que no pudiera sentarse a tomar un café tranquilamente, y entonces Passolini se levantó, la dio un beso y la dijo: «¡Que Dios te bendiga, mamá!» . El progresista rezongó que aquel no era un saludo comunista, y Passolini dijo que no, como era obvio, pero que no iba a decir a su madre que la bendijera el Partido, desde luego. ¡Puro Moliére, ciertamente!
Todo esto quiere decir que, por esos años en que Stanley Payne asegura que la universidad española estaba ansiosa de renovación, a mí me daba la impresión de que la parte más estudiosa de ella sólo quería saber más y que de antemano conocía las incandescentes novedades de los «sans-culottes» con buena ropa todavía, y los mundos que se autodefinían de la gran cultura, e invitaban más que otra cosa, a graduarse lo más rápidamente posible en marxismo o marxo-freudismo, que estaba en la cresta de la ola, y ya hacía doctores a la violeta y buenos repetidores de fórmulas magistrales y doradas. Y recuerdo a una adinerada señorita que quiso brillar en una tesis dirigida por el Prof. Marcuse, que recomendó sin embargo a esta mocita que era mejor que volviera a visitarle, tras unos años de convivencia con los presocráticos, Lucrecio, y Spinoza, mejor aprendidos.
Nosotros habíamos dicho en broma, poco antes que Don José Ortega era «Filósofo I de España y V. de Alemania», pero sabíamos lo que le debía nuestra propia inteligencia y nuestro país. No era éste un país de filósofos, mas tampoco de «mente capti» o «menteca(p)tos», sino que tenía su alma en su «almario» en conversación con los pensadores y sentidores de antaño y con los de su tiempo, desde la poesía china o japonesa a Eliot, de Santayana a Faulkner, de Malraux a Flannery O'Connor y Dora Welty, Toynbee, Ernst y Marc Bloch, Platonov y Solzhenitsyn. Y por «El cero y el infinito» ya sabíamos lo que había que saber, antes de los setenta, y después.
Asistíamos a sesiones culturales de gran altura hechas por la izquierda intelectual y sólo encontramos estima y amistad, y esto mientras cierta clerecía progre no ocultaba el desprecio que sentía hacia mi liberalismo tory. Y de repente llegaron «los extremos criminales y deliciosos de la ingeniería sexual darwinista» y fueron mejor asumidos que en la República de Weimar y el Tercer Reich.
¿Cómo ha sido posible todo esto? ¡Simplemente, porque estas gentes progresadas esparcieron el opio de «su ciencia y su arte para el pueblo», como Simone Weil había predicho, y nos condujeron como un hatajo de ovejos prehistóricos por los pastos literarios del mediopelo marxista.
En un viaje a Barcelona con un amigo, vimos en una ciudad episcopal del camino un gracioso letrerito, puesto sobre una tarta, que prohibía, de parte del señor obispo, «Las Noches de Cabiria». Y al año siguiente el letrerito recomendaba con respeto «Los escritos del joven Marx». Era normal, pero aparecieron los del odio morroñoso.
✕
Accede a tu cuenta para comentar