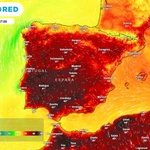Opinión
Algunas perplejidades
Hay un apunte de junio de 1851 en el Diario de Sören Kierkegaard, en el que escribe: «En un folleto de Franklin sobre el espíritu de persecución de los disidentes en los tiempos antiguos, dice que es poco a poco como se ha llegado a reconocer la tolerancia».
Pero no se diría que poco a poco, si no se quiere estar mareando la historia de las ideas políticas, sino en cuanto se dio una sociedad de comerciantes, algo que a Kierkegaard le parecía una bajeza para la tolerancia, pero que como otros muchos valores sociales, se deben al comercio y fue el gobierno de comerciantes en Holanda el que produjo la tolerancia como el inevitable resultado del hecho de que en el ámbito de esa gobernación de comerciantes queda evacuada cualquier apelación de transcendencia de ese mundo del comercio y la paz y su funcionamiento a universos ideológicos o religiosos que no podrían ponerse a votación, y tampoco ser impuestos. Y estas transcendencias, en efecto, son siempre asunto de un Estado ideológico o teocrático, aunque sea del ateísmo convertido en religión de Estado, como en nuestro tiempo.
Y estas mismas consideraciones son las que se hacen Franklín y Kierkegaard en torno si la libertad de expresión sólo puede darse realmente si estamos ante lo ininteresante e indiferente para la vida pública de la democracia de los comerciantes.
En la sociedad antigua, por otro lado, se producía la tolerancia porque la convivencia era espontánea, y se daba de individuo a individuo, y de familia a familia, pero cuando la sociedad se organiza en grupos diversos, y los individuos no se definen por su pertenencia a un grupo, ya es imposible la convivencia real y hay que simularla. La convivencia en la España medieval va de suyo porque se da entre individuos, y la religión o la raza – pese a lo que dijeron los señores ilustrados– de por si no separaban, y la ruptura llega cuando el grupo cristiano se aúpa al poder político con la idea europea de que la ley religiosa de individuos o familias debe convertirse en religión y se torna interesante, y con un interés distinto para los distintos grupos en tanto que es el triunfo del principio europeo «cuius regio huius religio» o la religión de los súbditos debe ser la de quien tiene el poder, y éste es el gobierno, que le gusta al Diablo, como decía Kolakowski. Esto es, es una gobernación de los comerciantes que ha dejado de ser laica y neutra, se interesa por transcendencias que están más allá de los asuntos meramente de esa gobernación, y se trata de una democracia filósofa. Y Kolakowski dice que le gusta al Diablo, porque, en efecto, ya es una ideologización con «ingenieros de almas», y camino de algún tipo de, democracia centralizada y vigencia de «la Verdad»: «'Pravda» o «Izvestia»'.
Pero, sin llegar hasta aquí, una cota a la que llega enseguida la expresión pública en una democracia interesante o filósofa ofrece dos aspectos esenciales e inquietantes. El uno es la constitución de esa expresión en verdadero cuarto poder de hecho que, sin estar normado, puede afectar con el ejercicio de su libertad al funcionamiento y equilibrio mismo de los tres poderes de una democracia, de los que se constituye en acusador, en juez, y en ejecutor real, y con no escasa práctica de estar manejando advertencias, sentencias y cadalsos.
Y, tras señalar el hecho de que, dada la gran heterogeneidad cultural de los lectores de un periódico incluso el mayor esfuerzo por llegar a éstos con la verdad sería casi imposible, el otro aspecto al que Kierkegaard aludía, denominaba «el lado nocturno» de un cierto periodismo y consideraba éticamente perverso, era el de ciertas actitudes de una verborrea crítica irresponsable, sin escrúpulos y banalizadora, pero especialmente, el sacar a la luz pública los tristes desechos humanos, en relación con la infamia, la desgracia, la violencia y el crimen, o nuestra pobre miseria moral. O la estetización de esta basura.
✕
Accede a tu cuenta para comentar