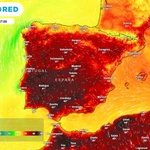Opinión
Tiempos tan felices
Esta oleada de «roussonianismo» que padecemos, nos arrastra desde hace tanto tiempo bañándonos en ella que, a fines del siglo pasado, parecía que ya llevábamos cien años de feliz atontamiento.
Ya el señor Lenin decía, por ejemplo, que la paz era cosa de clérigos, pero había que contagiar a los burgueses de esos pacíficos efluvios místicos; y también decía, que la «inteligentsia» no era, como se acostumbraba a decir reverencialmente, el cerebro de los pueblos, sino su estiércol; pero había que hacer saber a esa «inteligentsia» que sólo en el ámbito de la revolución tenía la cultura su lugar natural, y su único futuro. Y, desde luego, el señor Rousseau fue reclamado y utilizado desde el fondo de los siglos ilustrados a cantar al unísono la bondad, y la ignorancia progresada de los pueblos.
Mucho se conmovió ante las bondades rousseonianas casi todo el mundo; y José Cabanis dice que una tan alta dama como madame de Polignac escribía a una amiga que el filósofo tenía «un alma tan sensible, tan delicada, tan virtuosa, que hacía honor a la humanidad», y las gentes pobres y sencillas repetían algo así, o esperaban a que les tocase algo de esa inmensa bondad y entonces hablarían. Pero el mismo Rousseau no podía esperar tanto y, como no tenía ya abuela, se lamentaba de que no hubiera ningún gobierno lo suficientemente ilustrado, sabio y competente, como para levantarle una estatua como gran maestro de la humanidad.
Sus otros colegas ilustrados, por otra parte, parecían estar menos seguro de estas grandezas, y Monsieur Diderot dijo con todas las letras que Rousseau era un bandido, y el mismísimo padre de la tolerancia, Monsieur Voltaire, aseguró que ésta, la tolerancia, no era una virtud que debía ejercitarse con Rousseau, y que no solamente debían ser quemadas sus obras, sino que él mismo debía desaparecer con un castigo «capital». ¡Pobre Rousseau!
La herencia intelectual y moral de este señor ha sido siniestra para Occidente, pero se ha recibido y se sigue evocando como un encantamiento, o el papel bonito con que se envuelven los regalos, aunque sean una daga para hacerse el «harakiri».
El estalinismo se había cebado en la destrucción de sus camaradas y se había expandido por el Oriente europeo sobre todo, donde entre las víctimas estaban viejos camaradas y hasta héroes de la resistencia francesa, luchadores de la guerra civil española y primeros ministros de países comunistas totalmente confiados en el hermano mayor de la revolución. Pero todo este horror quedaba cubierto por la inundación de la retórica sobre la paz, y un eterno arco iris. Era la época del Movimiento Mundial por la Paz que, bajo la bandera de la paloma de Picasso, logró convencer a millones de ingenuos de que el mundo no podía «ser pacificado, sino con telones de acero, campos de minas y cercos de alambre», escribía Koestler. Mientras el Frente de la Paz se dirigía esencialmente a los intelectuales de la burguesía, y a la vez se desataban cientos de huelgas políticas con fines no laborales sino revolucionarios. Pero sólo se veían la paz, el talento y el encanto.
Los camaradas siberianos llamaban «defensa suprema de la vida» a la pena de muerte, y siempre llenaron de rosas y de besuqueos de niños los grandes festejos de Estado, como los camaradas pardos escuchaban a Bach en sus idílicas cabañas de la Selva Negra, y también besuqueaban niños rubitos. Exactamente como los buenos padres de familia de tiempos de la Revolución Francesa, señalaban a sus retoños, mientras con ellos jugaban en los prados, el paso de las carretas con los condenados a muerte, y las excelentes madres de familia hacían «tricotage», mientras asistían a las escenas de la guillotina, tan conmovedoras, con tantas cabezas cortadas, como pálidas y enrojecidas rosas: poética y educativa necrofilia.
Así que algo deberían hacernos reflexionar quizás parecidas estampas, y nuestros buenísimos sentimientos de ahora mismo; porque iríamos apañados, si al Minotauro que todos llevamos dentro, le ponemos solamente un valladar de florecitas.
✕
Accede a tu cuenta para comentar