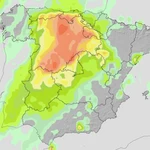Opinión
Jugar a la ruleta rusa
Hoy se cumple una década de la bancarrota de esa entidad financiera que marcó oficialmente el inicio de la Gran Recesión: Lehman Brothers. Para muchos, el desmoronamiento de este banco de inversión se halla profundamente vinculado a la desregulación y liberalización de los mercados financieros. Según esta narrativa, fue la excesiva laxitud normativa la que permitió el excesivo e imprudente endeudamiento de Lehman y la que, en consecuencia, lo abocó al borde de la insolvencia. Por consiguiente, lo que habríamos necesitado desde un comienzo habrían sido unas reglas mucho más duras y estrictas que pusieran coto a semejante libertinaje financiero. Sería un error, sin embargo, atribuir el colapso financiero de este banco de inversión a la falta de regulación: a la postre, ya incluso antes de la crisis económica, el sistema financiero estadounidense era uno de los sectores más intensamente reglamentados, supervisados y controlados del país. ¿Por qué entonces llegó a gestarse una crisis que se visibilizó en el hundimiento de Lehman Brothers? Pues no por la ausencia de regulación, sino por el exceso de privilegios de los que sí disfrutan las entidades financieras. Y es que los bancos son una de las únicas industrias que operan bajo la expectativa de un rescate permanente por parte de las administraciones públicas: ya sea para ser salvadas de su propia iliquidez o para ser reflotadas de su propia insolvencia. El banco central y el Tesoro se encargan de que la imprudencia empresarial del sector financiero no se transforme en pérdidas para sus acreedores, lo que en última instancia alimenta el llamado «riesgo moral» de estos últimos. ¿Para qué preocuparse mínimamente entonces de la viabilidad de una inversión si Papá Estado va a terminar haciéndose cargo de las pérdidas que puedan acumularse? Una vez se promete a los agentes económicos que van a ser salvados de su propia ineptitud, lo razonable pasa a ser jugar a la ruleta rusa: si tengo suerte, me apropio de las ganancias; si me equivoco, le traspasaré las pérdidas al conjunto de contribuyentes. Y eso es justamente lo que acaeció en el país a partir de 2002: la Reserva Federal estadounidense redujo los tipos de interés a cotas históricamente bajas; como consecuencia, los bancos privados empezaron a otorgar masivamente hipotecas a tan tasas financieras muy reducidas; y, a su vez, muchas de esas hipotecas pasaron a titulizarse (es decir, a empaquetarse en forma de activos financieros) para ser enajenadas a otros inversores, tales como fondos monetarios o bancos de inversión. Todo ello contribuyó a crear una burbuja inmobiliaria que generalizó una falsa sensación de seguridad entre los inversores, especialmente sabiendo que la Reserva Federal y el Tesoro estadounidense eran los garantes últimos de este proceso. Lehman Brothers fue justamente uno de esos bancos de inversión que inundó sus balances de titulizaciones hipotecarias burbujísticas: financió tal adquisición, además, mediante un peligrosísimo endeudamiento a corto plazo (en forma de operaciones repo), algo que lo colocaba en la dolorosa posibilidad de suspender pagos en caso de que el torrente de liquidez generado por la Reserva Federal dejara de acudir a refinanciar sus pasivos. Y, al final, pasó lo que tenía que pasar. La burbuja pinchó, las hipotecas comenzaron a impagarse y los inversores sobreexpuestos a las hipotecas dejaron de recibir financiación. Fue ahí cuando Lehman Brothers sucumbió: víctima de haberse sumado a una orgía de imprudencia generalizada que tuvo su origen en los incentivos perversos instituidos en el sistema tanto por la Reserva Federal como por el Tesoro. Diez años después, nada de todo eso ha cambiado.
✕
Accede a tu cuenta para comentar