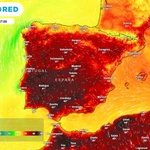Opinión
El calcetín de Simone Weil
El reino del nihilismo o del todo es nada y nada significa nada tiene la capacidad de planchar e igualar toda realidad, y toda palabra y su significado ya no retumban en un mundo cultural, sino en la nada.
Lo mismo da, en efecto, decir de un sistema político que es una dictadura, un autoritarismo o un totalitarismo, o que una emisora televisiva pida a sus clientes que elijan, sin más, entre dos realidades absolutamente ilegales y clamorosamente inmorales. Aunque al decir «inmorales» me refiero a la moral histórica universal que ha regido en el mundo entero hasta que los camaradas decidieron que la verdad es la mentira y ésta la verdad, que la historia anterior a ellos era la tiniebla y que la tiranía y los campos de concentración y las alambradas o las muertes a miles son la libertad. Miles de personas lo han creído y están dispuestas a creer lo que diga «Pravda» o el organismo de cualquier otro color que la sustituya como fabricante legal de la verdad,
No está claro que la famosa Europa haya cedido a un supuesto instinto de muerte, y haya renunciado, con plena conciencia, a la antigua concepción del hombre y el mundo que ha tenido, en general, el universo de las gentes, incluso tras la Ilustración, porque lo que habían hecho los señores de la peluca era pensar que el pasado era una especie de oscuridad medieval, y entonces, como dice Lacan, simplemente encendieron una palmatoria y las terribles sombras se disiparon. Ni les dio tiempo a enterarse, por ejemplo, de que estaban viviendo en el mediodía del sufrimiento sobre las espaldas de los países colonizados, ni de que, al liquidar el cristianismo como cultura, no quedaría ni rastro siquiera de la alegría del vivir, pero tampoco de idea de persona ni conciencia del yo. De manera que enseguida se hizo trizas tranquilamente, la segunda tabla de piedra de la ley de Moisés, como dice Alain Besançon, se redujo toda ley a una voluntad impuesta o convenida y variable, y se envió la distinción entre el bien y el mal al cesto de los papeles viejos.
Se dio, entonces, la resurrección de una Babel de vocablos no significativos, y de mero valor emocional con grandes promesas de un futuro de mil años o de la eternidad misma, conformando una neolengua que enseguida echó mano de sus líricas denominaciones para desterrar, por ejemplo, a las clases más humildes de los centros de las ciudades: una operación económica que se llamó «ordenación urbana», y alcanzó luego los contrasentidos de la «discriminación positiva» que venga a la víctimas de la discriminación negativa con una discriminación positiva. Esto es, doblando el mal y denominándolo justicia.
Un amigo me dice que de niño le habían dicho muy sumariamente que fe era creer lo que no vemos, pero que luego se percató de que lo que importa, ahora, para conocer la realidad, es no creer lo que vemos. O sea como Simone Weil explicó que ella leía «L´Humanité que repetía lo que decía la “Pravda” o “Verdad”» y sabía perfectamente que lo que ocurría en la URSS con sólo pensar lo contrario de lo que estos periódicos aseguraban. Y lo curioso es que estas obviedades extrañaban a Trotski cuando habló con Simone Weil, quizás porque éste tenía una inteligencia integrada como la del señor Sartre, cuando afirmaba que en la URSS no podía haber ni campos de concentración ni muertos porque su simple concepto era incompatible con la idea de socialismo.
Pero el mismo señor Sartre, tras el discurso del señor Kruschev, los libros del Gulag de Alexander Solzhenytsin, y la misma petición de ayuda de algunos jóvenes sartrianos condenados en China dio por hecho que todo estaba inventado por la CIA, que sus inventos hacía, desde luego, porque siempre es más fácil comprar barato en nuestra tribu como diría Sir Francis Bacon. Aunque podemos aprender a volver el calcetín como Simone Weil, a quien Monsieur Sartre también conocía y molestaba.
✕
Accede a tu cuenta para comentar