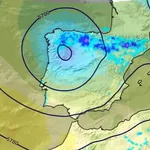
Historia
La última leyenda del infante Don Pedro
Una restauración en la catedral de Segovia ha sacado a la luz los restos del hijo bastardo de Enrique II de Trastámara.
El 22 de julio de 1366, el infante don Pedro cayó, junto a su aya, desde una de las ventanas del Alcázar de Segovia. Un suceso accidental que aconteció en medio de una guerra fratricida, la que libraban Enrique II y Pedro I el Cruel, y que enseguida dio pábulo a una leyenda que en vez de perderse con el correr de los siglos ha permanecido viva en la memoria oral de la capital castellana. El pasado miércoles 20 de noviembre, alrededor de las diez y media de la mañana, cuando los primeros turistas deambulaban por la catedral nueva de esta ciudad, en la capilla de Santa Catalina, y ante la presencia de arqueólogos, restauradores y los representantes institucionales pertinentes, Ángel García, deán del templo, procedió a abrir un cofre de madera, con cerraduras y forja dorada y revestido de tela roja que había aparecido unos días antes en el interior de una vieja sepultura. Una tumba exenta, con la talla policromada de un niño en la parte superior, que el transcurso de los años habían deteriorado.
El actual proceso de restauración de la estancia también contemplaba recuperar los objetos que alberga, como la pintura y las partes dañadas de este enterramiento situado en la base de la torre, una de las más altas que existen en nuestro país. Una tarea que no podía afrontarse adecuadamente debido a una verja del siglo XVI forjada en hierro, trabajada con esmero por el orfebre y con inscripciones doradas que mencionan los nombres del difunto y su progenitor.
Se procedió, por tanto, con la ayuda de una grúa (la tapa supera los 400 kilos de peso) a levantar el cuerpo superior del monumento para después proceder a las labores de consolidación y recuperación de la talla. Fue durante ese proceso cuando saltó la sorpresa y apareció lo que nadie, ni los historiadores ni tampoco los religiosos, había previsto: un pequeño cofre. Graziano Panzieri, uno de los restauradores presentes en ese momento, todavía describe el desconcierto y el asombro que les embargó durante esos primeros minutos. «Se abrió únicamente por necesidad. Nadie sospechaba que dentro hubiera algo. De hecho, el sepulcro presenta muescas y desperfectos de épocas anteriores que dejan entrever que ya se había intentado acceder al interior o que, incluso, se había logrado». Alrededor de la pieza se han podido observar hasta hace escasas semanas (ahora mismo ya se han reparado) las muescas y los golpes causados por palancas y otros instrumentos empleados para, se considera, comprobar si esta escultura funeraria aún conservaba los restos del difunto que, supuestamente, debía custodiar. Aquellos intentos, ahora se sabe, fueron fallidos y sus autores, probablemente historiadores empujados por la curiosidad, extrajeron conclusiones equivocadas que se han perpetuado hasta hoy.
Desde el exterior esta pieza funeraria parece mármol, pero esta última intervención ha revelado que es una apreciación errónea y que, en realidad, es de piedra caliza, un material bastante abundante en los alrededores de la ciudad. Los artistas cuidaron hasta el último detalle, la pintaron meticulosamente para engañar al ojo humano y abrieron un hueco en su interior inapreciable si no se abre la sepultura. Y precisamente en ese lugar tan disimulado es donde ha aparecido esta delicada y frágil arca. «Resultó muy emocionante el hallazgo», comenta Paloma Sánchez, otras de las restauradoras que estuvieron presentes durante la apertura: «Lo que hicimos a continuación fue avisar a los responsables religiosos y científicos de la junta y la provincia, como ordena el protocolo en estas situaciones». Unos días más tarde, Ángel García extraía del estuche tres piezas: un faldón largo con mangas con un delicado brocado, una blusa perfectamente conservada y bordada con hilo dorado, y un cinto que contenía tres diminutos huesos. De esta manera tan imprevista, la historia y en concreto la leyenda del infante don Pedro salía a la luz quinientos años después.
Ángel García, sentado en una sacristía, en una butaca cómoda, recuerda el mito, los acontecimientos y saca conclusiones. Es un hombre de conversación pausada, pero no lenta, que no se corrige al hablar, porque no se equivoca: «Era el hijo predilecto de Enrique II de Trastámara. ¿Por qué lo quería tanto? Probablemente porque sería su preferido para que le sucediera. En esos momentos los reyes podían legitimar a quien quisieran. Era su privilegio y eran señores absolutos». El deán comenta esto porque el infante don Pedro era hijo natural, o sea, un bastardo. En las crónicas no aparece el nombre de la madre, que aún pervive rodeado de misterio, y aunque existen posibles candidatas, ninguna es firme y todas son objeto de duras controversias. ¿Podría ser esta amante la razón de que el rey lo quisiera? Para Ángel García es una posibilidad, pero no existe ninguna crónica o prueba documental que pueda desmentir o corroborar este razonamiento.
Lo único que refiere la leyenda es que el 22 de julio de 1366, este niño, junto a su cuidadora, se precipitaron al vacío. Durante siglos se ha considerado que este descendiente contaba con una edad comprendida entre los diez o los doce años. Una afirmación que, con toda probabilidad, estaba asentada en la figura representada en la sepultura, que concuerda con la descripción de un chico de esa edad. Pero los ropajes que ahora han salido a la luz contradicen esa versión y tiran abajo esta teoría al corroborarse que el niño que yacía en esta tumba contaba solo con unos pocos meses cuando perdió la vida. Los guías turísticos todavía recuerdan este suceso durante las visitas al alcázar de Segovia. Pero la realidad es que no existe ninguna evidencia de qué sucedió realmente en esa fatídica jornada: si el niño hizo algún movimiento brusco y cayó, y la ama, asustada, por pánico o por miedo a las represalias o a un castigo, se arrojó detrás; o, simplemente, un accidente arrastró a los dos al final del precipicio. Los textos de esa centuria no recogen más datos que los que se transmiten de boca a oreja y todo queda suspendido en un interrogante. Pero los documentos sí aluden a las órdenes que Enrique II dispuso inmediatamente después del deceso. Mandó que el cuerpo del infante se colocara en medio del coro de la catedral vieja, de estilo románico y hoy desaparecida, que había junto al bastión y la residencia del monarca. Allí debía descansar, en uno de los lugares más sagrados y relevantes para la liturgia cristiana: el coro. Debía haber cuatro hachones perennemente encendidos y dos personas velando la tumba. Unas molestias y unos cuidados que alumbran con fidelidad los sentimientos que el regente sentía hacía su hijo.
Pero la historia es impredecible y no toma en consideración ni los caprichos de los reyes y unos siglos más tarde la guerra desencadenada entre los comuneros y los partidarios de Carlos V acarrearía graves perjuicios a este recinto religioso. Juan Bravo, uno de los comuneros, era origen segoviano. Y durante la revuelta se refugió junto a sus partidarios en la catedral románica. Los combates causaron enormes destrozos y debilitaron la estructura y los muros. El estado del edificio quedó tan comprometido que el futuro emperador prometió al cabildo levantar una catedral nueva en la parte más alta de la ciudad. «Aquí mismo –explica Ángel García– había varias casas y también un convento de clausura, cuyas las monjas se marcharon a San Antonio del Real al comenzar las obras. La primera piedra del actual templo se pone el 8 de junio de 1525. Diego de Colmenares, un historiador del siglo XVI y XVII, autor de «Historia de la insigne Ciudad de Segovia y compendio de las historias de Castilla» (1637), explica que de las ruinas de la antigua colegiata se rescataron muchos sillares, una parte del claustro, las rejas de las capillas (visibles en la catedral actual), las tumbas de los obispos, las sillas del coro y, en 1588, se trasladaron los restos del infante, que se depositarían en esta nueva sepultura. Ahora los huesos se han trasladado a un laboratorio científico para proceder a su análisis, estudiarlos y determinar a qué partes del cuerpo pertenecen. Las ropas también se examinarán con detenimiento, porque apenas han llegado hasta nuestros días tejidos del siglo XIV y el estado de conservación de estas prendas es perfecto. Después, tanto los restos óseos como las ropas se exhibirán en vitrinas acondicionadas en la misma sala, quizá para que tengamos presente que el azar no respeta a nadie, tampoco a los infantes de los príncipes y los soberanos.
✕
Accede a tu cuenta para comentar

Amazon Prime Day 2025




