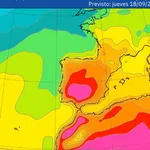Sección patrocinada por 
Contracultura
El declive cultural americano: del Gran Gatsby a la guerra de los campus
El regreso de Trump calienta el debate sobre el papel de Estados Unidos en la cultura global: ¿su creatividad está en decadencia?

Fue uno de los momentos más tensos de la entrevista de Tucker Carlson, periodista de referencia del trumpismo, con el temido presidente de Rusia, Vladimir Putin. Estaban charlando sobre geopolítica y Putin le suelta que Estados Unidos está en decadencia, y que «no lo digo yo, sino vuestros expertos». Esto ocurrió en Moscú, el 8 de febrero de 2024. Lo gracioso es que Donald Trump seguramente daría la razón a Putin y a los expertos, ya que se pasó toda la campaña presidencial repitiendo que Estados Unidos se encuentra en un estado material y espiritual lamentable y que él iba a traer una nueva Edad de Oro. Se habla poco de cultura –en sentido amplio– en los debates políticos, por eso merece la pena preguntarse quién tiene razón. Desde los años cincuenta del siglo XX, Estados Unidos no solo ha sido una potencia económica sino también sociocultural, capaz de hipnotizar al resto del mundo con sus ficciones, sus industrias creativas y con el «modo de vida americano». ¿Sigue viva esa fascinación?
A primera vista, no parece que el país atraviese un periodo cultural vibrante. Hollywood se retuerce entre una sobredosis de secuelas, remakes y sagas copiadas del mundo de los tebeos. El virus woke ha desplomado sus beneficios y les ha desconectado del público. El mismo aroma a agua estancada se percibe en la música popular, donde triunfan hace décadas grandes dinosaurios como Madonna, Metallica, The Rolling Stones, The Eagles y Bruce Springsteen, con alguna estrella nueva como Taylor Swift. La joven música en español, liderada por Bad Bunny, planta cara por primera vez al inglés, con enorme éxito. Hace décadas que la música anglosajona se revuelca en lo que el crítico musical Simon Reynolds llamó «retromanía», que consiste en la reinvención o regurgitación de los éxitos de hace décadas. El mundo baila cada vez menos al ritmo de lo que suena en Nueva York y Los Ángeles.

Nos queda, entonces, la literatura. Justamente este abril se cumplía el centenario de «El Gran Gatsby», la novela de Francis Scott Fitzgerald, que marca una de las cimas de la narrativa estadounidense. En ese mismo año, 1925, se publicaron también la innovadora «Manhattan Transfer» de John Dos Passos, el primer libro de los «Cantos» de Ezra Pound –cima de la poesía culta occidental– y el primer lanzamiento de Ernest Hemingway, la colección de relatos «En nuestro tiempo». El problema no es que vaya a resultar complicado que en 2025 se publiquen novelas de esa talla e impacto, sino el hecho más grave de que la literatura ha perdido por completo la centralidad en el debate público y su papel como educación sentimental de las clases medias occidentales que tuvo en la primera mitad del siglo XX.
Hace un par de años, el diario «The Irish Times» publicó una pieza de análisis que detallaba la obsesión de Elon Musk con Jay Gatsby, que abarcaba desde ponerse la banda sonora de la película para inspirarse en sus negocios hasta bautizar «Gatsby» a su perro. El autor del texto, Ciarán O’Connor, destacaba similitudes entre Musk y Gatsby como su fabulosa riqueza y la compulsión por proyectar una imagen de grandeza, que les ha convertido en iconos del llamado «sueño americano». Quizá la mutación específica de nuestra época –no necesariamente un avance– sea que cada vez estamos menos interesados en la cultura y más en la tecnología. O quizá es que cada vez nos seducen menos los personajes de papel y más los triunfadores de carne y hueso.
Endofobia y símbolos
Una de las causas más señaladas de la decadencia de Estados Unidos es la endofobia creciente, es decir el odio a la propia cultura. En 2020 se produjo en Estados Unidos una epidemia de derribo de estatuas que afectó a monumentos que rendían tributo a Cristóbal Colón, Thomas Jefferson, George Washington y otros referentes nacionales. Aquello fue una respuesta a la detención policial –que terminó en el homicidio– del afroamericano George Floyd. En realidad, el conflicto tiene un contexto más amplio, ya que comenzó en los años sesenta como protesta porque los campus de élite de Estados Unidos daban demasiado espacio en sus programas académicos a lo que se llamó «hombres blancos muertos» en detrimento del protagonismo de mujeres, minorías raciales y colectivos sexualmente diversos.
Lo que debería haber sido un debate académico sobre contenidos se convirtió en una caza de brujas contra la tradición donde muchos académicos mediocres vieron la oportunidad de que su condición personal –compartir características con víctimas del pasado– se convirtiese en trampolín de promoción personal. Ese impulso de rechazar tu propio pasado en vez de cuestionarlo y construir sobre él es lo que ha llevado a una cultura de la sospecha, cuando no de la queja constante, que ha desembocado en decadencia cultural crónica. «Puedes derribar todos los monumentos del mundo, pero eso no cambia necesariamente lo que ocurrió. Aún estamos obligados a aprender ese pasado», advirtió ese año David Blight, profesor de Historia y estudios afroamericanos que ejerce en la Universidad de Yale.
Durante la pandemia, muchos analistas predijeron que los años veinte del siglo XXI serían un reflejo de los «felices veinte» del siglo anterior. Se basaban en que tras superar un periodo traumático –sea la guerra o un virus global– las sociedades suelen experimentar un estallido de actividad social, económica y cultural expansivo. El pronóstico no se ha cumplido porque vivimos en sociedades más polarizadas, con una clase media en extinción y con élites más propensas a luchar entre ellas por los recursos que a articular proyectos colectivos. No se puede tener una cultura nacional poderosa sin un fuerte sentimiento patriótico, que en los años veinte del siglo XX sí existía y que hoy se intenta recuperar.
Para tratar de terminar con esta espiral, la administración Trump ha ordenado limpiar los museos de la red Smithsonian de cualquier manifestación de odio antiestadounidense. Se trata de veinte edificios y un zoo a los que acuden millones de personas cada año. También se ha encargado al Secretario del Interior restaurar propiedades federales, incluyendo parques, monumentos conmemorativos y estatuas, «que han sido derribadas o modificadas indebidamente en los últimos cinco años para perpetuar una falsa revisión de la historia», rezaba el mandato presidencial. Entre otras, se restaurarán todas las estatuas de Cristóbal Colón, combatiendo así la leyenda negra contra nuestro país.
La universidad
La última gran batalla de esta guerra estadounidense se ha librado en las universidades. El trumpismo ha advertido a los prestigiosos campus de la Ivy League de que no tolerará que se conviertan en fortalezas de la decadente subcultura woke ni en nidos de activismo propalestino. Ha amenazado con retirar su inversión y suspender sus exenciones fiscales, pero las autoridades universitarias (especialmente Harvard) no parecen dispuestas a plegarse. El presidente Obama felicitó a su alma mater por la rebeldía y sus directivos recordaron que cuentan con un fondo de 53.000 millones de dólares para resistir cualquier crisis, incluida una batalla contra su propio gobierno. Sin embargo, parece que, con semejante crispación nacional, es imposible ninguna hegemonía cultural.
✕
Accede a tu cuenta para comentar