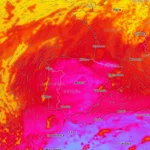Francia
Un proyecto común
Con el abandono de la primera línea de la generación de la Transición se ha perdido el rumbo y se ha abierto de nuevo el viejo «problema de España»

Con el abandono de la primera línea de la generación de la Transición se ha perdido el rumbo y se ha abierto de nuevo el viejo «problema de España»
Para Ortega y Gasset el elemento fundamental que definía a una nación era un proyecto de vida en común. En la historia reciente de España, la generación de la Transición tuvo por proyecto la conquista de la democracia, la modernización del país y su plena integración en Europa. El éxito de ese programa generacional hizo suponer que los problemas que habían sobrevolado la historia de España en los dos últimos siglos estaban definitivamente superados.
El problema de vertebración territorial parecía haber logrado su definitivo encaje en la España autonómica; tras el golpe de Estado de 1981, el problema militar quedó resuelto con la feliz profesionalización de las Fuerzas Armadas; las ideologías políticas extremas no fueron en absoluto respaldadas por el pueblo español en las urnas –si la representatividad de la extrema derecha fue nula, el Partido Comunista vio defraudadas sus iniciales expectativas y su peso e incidencia en el Parlamento asistió a un lento declive–; la separación Iglesia-Estado pareció entrar en vías de solución definitiva cuando, tras el Concilio Vaticano II y a la muerte del dictador, la Iglesia fue liderada por el cardenal Tarancón; el problema de integración del mundo rural se superó con el espectacular desarrollo de las infraestructuras al que hemos asistido y, cumplido el éxodo de sus habitantes hacia el ámbito urbano, la reconversión industrial y la gravitación del universo laboral hacia el sector servicios, incorporaba la economía española a las más desarrolladas del mundo; y, en fin, si el desarrollismo de los años sesenta del siglo pasado había sentado las bases para la implantación del Estado del Bienestar, también tras la muerte de Franco se asistió a su plenitud con la incorporación de los resortes administrativos necesarios que hicieron posible la enseñanza y la sanidad universal y gratuita en un contexto cada vez más coherente de igualdad de oportunidades.
Cuando la generación de la Transición abandonó la primera fila del escenario político español y sucedió el relevo generacional, tanto el partido conservador como el partido socialista abandonaron ese proyecto de vida en común. Si la política económica del primero, entre otras cosas, abrió las puertas a la desregulación masiva e irresponsable de los mercados –origen fundamental de nuestra actual crisis económica–, o rompió el consenso existente en materias como la política exterior, abandonando la vocación europea que había asistido a los hombres de la Transición en favor de la atlantismo, el segundo traicionó los valores más esenciales del socialismo como, por ejemplo, cuando, con el último Estatuto de Autonomía catalán, aceptó la validez y prevalencia de los derechos históricos de los pueblos sobre la significación de los ciudadanos libres e iguales en un régimen soberano.
La malhadada crisis económica que ha sobrevenido a la economía mundial desde 2008 parece haber resucitado algunos de los fantasmas de nuestra historia que parecían felizmente superados. El encaje territorial ha saltado por los aires fruto de la insostenibilidad económica del sistema autonómico. Su epígono es el desafío soberanista catalán que, no en balde, fue el gran problema durante las primeras décadas del siglo XX. Afortunadamente, no parece que haya un riesgo cierto de regresión dentro de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, el descrédito creciente del sistema insti-tucional entre los ciudadanos españoles, ha hecho que en los últimos tiempos hayamos asistidos a apelaciones franquistas y aunque, en ningún caso, parece que puedan tener incidencia electoral, está por ver, si el debilitamiento de los dos grandes partidos nacionales da algún tipo de rédito en las urnas a posiciones políticas extremas a derecha e izquierda.
La dicotomía entre jerarquía eclesiástica y católicos de a pie se pone de manifiesto en todas las encuestas. Si bien la población española se sigue declarando mayoritariamente católica (en torno a un 70%) y valora muy positivamente la acción social de la Iglesia (Cáritas), la identificación con las posiciones de la Conferencia Episcopal es mucho menor. La elevadísima tasa de desempleo ha provocado que miles de familias españolas se encuentren en una situación dramática. Y, finalmente, como bien sabemos, se está cuestionando el Estado de Bienestar que, fruto de los recortes económicos, parece abocado a su expiración y, con ella, a la creciente igualdad de oportunidades que existía en nuestro país.
Hoy discutimos sobre el futuro de la nación española y la generación política que nos dirige no tiene un discurso articulado y coherente sobre lo que entiende que deben ser los asuntos esenciales que nos deben ocupar en los próximos años –economía, política exterior, vertebración del Estado–. Está alcanzando tintes dramáticos y, en cierto grado esperpénticos, el inicio de la discusión sobre una posible reforma constitucional en la que los conceptos e ideas políticas que se manejan adolecen de una falta de rigor verdaderamente sobrecogedora. El problema de España hoy no es tanto un problema de desafíos periféricos –que también–, es, sobre todo, un problema de proyecto.
Europa , indivisible
Objeto de mofa y burla por parte de algunos sectores del nacionalismo catalán más recalcitrante, el carácter «indivisible» de la nación española no es exclusivo de nuestra Constitución. Al contrario, la gran mayoría de Cartas Magnas europeas recogen en sus preámbulos la indisolubilidad del territorio expresada prácticamente con las mismas palabras. En el caso de Francia o Noruega, por ejemplo, ambos artículos primeros expresan que república y monarquía son «indivisibles». Más allá, la Constitución de Brasil habla de la «unión indisoluble» de sus municipios.
✕
Accede a tu cuenta para comentar