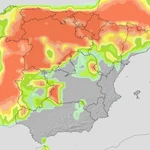
Opinión
Ayudar a morir
María José Carrasco se llamaba la española fallecida porque su marido, Ángel Hernández, decidió ayudarle a morir. Hace dos días Ángel, de 69 años, le suministró un líquido letal guardado en un cajón de casa. Todo lo grabó con el consentimiento expreso de ella, para que quedara constancia, previamente asesorado.
María José tenía 61 años. Llevaba más de treinta enferma de esclerosis múltiple, sobreviviendo, sufriendo y llorando, pidiendo dejar este mundo. «Quiero el final cuanto antes, rápido», imploraba a las cámaras de televisión. Conmueve hasta la lágrima volver a ver ahora esas imágenes suyas y la dulzura de Ángel, siempre a su lado. Cuánto amor había ahí, cuánta belleza y cuánto dolor.
Con todos mis respetos a quienes aducen motivos éticos o religiosos, siento que no se le puede exigir a nadie impedido hasta el extremo, con una enfermedad terminal irreversible, que siga en este mundo contra su voluntad. Y desde luego, ese marido que ha estado cuidándola durante tres décadas, entregado a ella hasta el último aliento, ése que ha reunido el coraje de asistirla no debería pasar ahora por un calabozo, ni a disposición de un juez, ni a una cárcel. A mí me hubiera bastado con que los agentes interrogaran a Ángel en su casa, con el pésame por delante, pero no: nuestro Código Penal establece que, por esa cooperación expresa, él podría exponerse a entre dos y cinco años de prisión.
¿Deberían haber viajado Ángel y María José a Suiza o a Holanda para que ella muriera dignamente? Los dos optaron por la vía más complicada, querían sentar un precedente. En una carta, Ángel avisó del final de su mujer si a ella le prohibían acabar con su vida. De nada les sirvió, a la vista está.
En esta legislatura que se extingue se ha perdido, una vez más, la ocasión de derogar el delito de auxilio al suicidio asistido. Pedro Sánchez prometió regular el asunto y al final, como tantos otros objetivos marcados, éste se quedó por el camino.
Parece mentira que, en pleno siglo XXI, sigamos mirando desde la gélida distancia de una legalidad arcaica a enfermos «extremos» como María José, como José Antonio Arrabal, como Arancha Echeverría, como Ramón Sampedro, como tantos otros que hoy siguen respirando, desamparados, mientras sueñan con no despertar.
✕
Accede a tu cuenta para comentar

Apuntes para una falsa polémica


