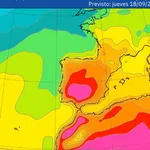Halloween
Oficio de difuntos
Reírse de la muerte es una forma poco afortunada de ignorarla, casi un acto de cobardía
Alcancé a ver de niño en el pueblo, al llegar la fiesta de Todos los Santos, el tenebroso oficio de difuntos. Aún no había luz eléctrica. La iglesia estaba iluminada sólo con cuatro cirios en torno a un negro catafalco colocado en medio del presbiterio. Su luz amarillenta proyectaba sombras inquietantes en las paredes. Olía a cera e incienso. El sacerdote, con capa pluvial negra, entonaba el «Dies Irae». En la oscuridad del templo, las mujeres, cubiertas con velo negro, ocupaban como sombras silenciosas los primeros bancos. El suelo, revestido de tablas de madera, ocultaba los huesos de los antepasados.
De aquellas liturgias pavorosas, seguramente poco recomendables, con el trasfondo de la muerte y la condenación eterna, hemos pasado a la importación del alegre «Halloween», en el que el miedo a la muerte y al Más Allá se disfraza de calabazas iluminadas, películas de terror, llamadas a las puertas de las casas, gamberrismo callejero y noche de discoteca. Esta noche de difuntos importada, que tiene su origen remoto en el «Samhain» celta, ha ido ganando terreno, año tras año, lo mismo que la colonización del inglés, y ha entrado de lleno en los colegios y en los comercios.
Reírse de la muerte es una forma poco afortunada de ignorarla, casi un acto de cobardía. Como dice Borges, «morir es una costumbre que sabe tener la gente». En estos tiempos los muertos se ocultan –no sólo cuando la covid– a las nuevas generaciones. Los campesinos, según mis recuerdos, contemplaban con naturalidad el inevitable final de la vida y veían el camposanto como un lugar sagrado. Todavía en estas fechas es obligado acercarse a los cementerios con unas flores a avivar el recuerdo de los muertos familiares y rezar por su alma. Con esta antigua costumbre no ha podido aún el «Halloween».
Tengo aquí, en una esquina de la librería, una preciosa foto encuadrada del camposanto de mi pueblo. En el centro, en primer plano, se ve la sepultura de mis abuelos con los que me crie tras la muerte prematura de mi padre. Es una tumba elemental en la tierra. En ella ha crecido la hierba y se ven algunas flores. Está rodeada de una pequeña verja de hierro con una cruz en medio, y, al fondo, el cerro del Castillo. Pues bien, un día, no hace mucho, una mujer me llamó por teléfono para darme la mala noticia: se habían llevado la verja protectora de la sepultura de los abuelos y habían arrojado la cruz al suelo. Todo estaba destrozado. Hasta mi infancia. ¡Pobres diablos, ladrones de tumbas y de sueños!
✕
Accede a tu cuenta para comentar