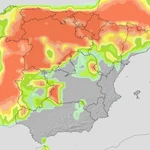
Quisicosas
Así encontré la felicidad
El milagro se había realizado en esa mujer rubia, de labios candentes y sonrisa argéntea, que abraza la vida a bocanadas
Los niños de las guerras no son muy distintos del resto, tienen una resiliencia natural al dolor. Juegan con cascotes y restos de munición, imaginan palacios en las ruinas y se ríen contando explosiones. Cuando mi abuela se empeñaba en acostar a la niña en el Hamburgo de 1943, ella sonreía pícaramente: «Tendrás que levantarme en cuanto suenen las sirenas». Y, en efecto, llegaban los aviones volando bajo –entonces los radares eran toscos–, con su zumbido oscuro y ominoso, y había que envolverla en una manta y bajar a toda prisa al refugio. Casi hacía más calor en el sótano que en las habitaciones del piso, con cartones en las ventanas cuyos cristales habían saltado por la onda expansiva de las detonaciones.
La niña creció tan flaca que los tobillos le bailan en las botas en aquellas fotos en blanco y negro sobre la ciudad desolada. Cuando dijo que se iba a España, la madre entró en un silencio empecinado y no la acompañó al aeropuerto, bastante tenía ya con el luto por el hijo caído en Francia. Se abrió entonces ante la niña mujer la Extremadura de inmensas piaras, guiadas por hombres con zahones y látigos largos como silbidos. Y el San Sebastián como una película francesa de cielos azules. Y el Madrid elegante de los bulevares y las mujeres menudas y hermosas.
Las risas de mi madre este sábado en la Feria del Libro, firmando ejemplares de su biografía a decenas y decenas de lectores se oyeron con eco en el cielo donde la escucha mi abuela. Porque era una alegría larga, madurada en la distancia de su casa natal, en las noches cuidando tantas hijas y en la tarea callada de una vida. Ir a firmar un libro por primera vez es especial para cualquier autor, pero a los 86 años les juro que puede ser una aventura cinematográfica. Se agotaron todos los ejemplares disponibles, éxito absoluto y la gente seguía haciendo cola y mirándonos a ambas como si fuésemos a repetir lo de los panes y los peces o sacar vino del agua. Pero el milagro se había realizado en esa mujer rubia, de labios candentes y sonrisa argéntea, que abraza la vida a bocanadas y se pregunta qué verán tantos lectores en su sencillo camino de esperanzas y rigores. Creo que vemos el fuste de una generación recia, que se asombra de nuestras penurias por el estrés. La abnegación de quienes amueblan su azacaneada tarea con las necesidades ajenas y olvidan las propias. El amor como motor de la existencia.
Mi abuela Käthe es para mí los rizos blancos desde su ventana, esperándonos con ansia cuando llegábamos a Hamburgo en verano. El sábado en el Retiro madrileño vi esos rizos entre las nubes.
✕
Accede a tu cuenta para comentar

Apuntes para una falsa polémica


