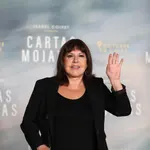Gran descubrimiento
Pista crucial sobre el origen de la vida: logran replicar ARN en condiciones similares a la Tierra primitiva
Químicos recrean por primera vez cómo podría haberse reproducido el ácido ribonucleico, dando lugar a la vida en nuestro planeta según la «hipótesis del mundo ARN»

Un equipo de químicos ha logrado recrear, por primera vez, un mecanismo de replicación del ARN que podría haber ocurrido en la Tierra primitiva. Este avance, publicado en Nature Chemistry, ofrece una pista crucial sobre uno de los mayores enigmas de la ciencia: cómo comenzó la vida.
Según la hipótesis más aceptada por los científicos, el ARN (ácido ribonucleico) fue el primer portador de información genética antes de que el ADN y las proteínas asumieran ese rol. Pero había un problema fundamental: el ARN es químicamente complejo. ¿Cómo podría replicarse por sí mismo en la Tierra primitiva, sin necesidad de enzimas o maquinaria celular?
La principal teoría establece que los primeros «bloques de construcción» del ARN tendrían que haberse unido de alguna manera para crear ARN más complejos. Sin embargo, lograr que el ARN se replique en un laboratorio, de manera sencilla, plausible —sin ayuda de enzimas sofisticadas— y en condiciones similares a las que había entonces, ha sido un desafío persistente.
Lo que ocurre es que las hebras de ARN se cierran en una doble hélice que impide su replicación. Como el velcro, son difíciles de separar y se vuelven a unir rápidamente, sin tiempo para copiarlas.
«La vida se separa de la química pura por la información, una memoria molecular codificada en el material genético que se transmite de una generación a otra. Para que este proceso ocurra, la información debe copiarse, es decir, replicarse, para ser transmitida», explica el Dr. Philipp Holliger, líder del estudio e investigador del Laboratorio de Biología Molecular del Consejo de Investigación Médica (MRC). Y eso es justo lo que parecen haber logrado.
Científicos de la University College London (UCL) han conseguido recrear en el laboratorio un proceso simple y plausible mediante el cual el ARN podría haberse replicado por sí mismo en la Tierra primitiva, sin necesidad de enzimas o maquinaria celular.
Utilizando tripletes de ARN (bloques de tres nucleótidos o tres «letras» de ARN), cambios de temperatura similares a los que hubo entonces y hielo, lograron evitar que las hebras de ARN se pegaran demasiado rápido, permitiendo así que se copiaran.

Este hallazgo respalda la hipótesis de que la vida primitiva pudo haber comenzado con moléculas de ARN autoreplicantes. También muestra que las condiciones necesarias podrían haber existido en charcas de agua dulce o ambientes geotérmicos de la Tierra primitiva.
El reto del velcro genético
Las cadenas de ARN tienden a formar dobles hélices estables, como ocurre con el ADN, pero en este caso eso supone un problema. Al adherirse tan fuertemente entre sí, las hebras no se separan con facilidad, lo que bloquea la posibilidad de que se copien. Es como si fueran tiras de velcro que, una vez unidas, no dieran tiempo a la maquinaria molecular para hacer su trabajo.
Para superar este obstáculo, los investigadores diseñaron un método sorprendentemente simple y natural. Utilizaron trinucleótidos —pequeños bloques de tres «letras» de ARN— disueltos en agua, y aplicaron un ciclo de calor y acidez para abrir la doble hélice del ARN. Luego, al congelar la solución, los huecos líquidos entre cristales de hielo permitieron que esos tripletes se acoplaran a las hebras, impidiendo que se volvieran a unir demasiado rápido.
De esta forma, el ARN pudo comenzar a replicarse. «Los tripletes recubrían las hebras de ARN e impedían que se volvieran a unir, lo que permitía la replicación», señalan los autores del estudio.
Con cada ciclo de calentamiento y enfriamiento —un fenómeno que podría haberse dado naturalmente en la Tierra primitiva, por ejemplo, en charcas geotérmicas expuestas a los ciclos de día y noche—, las cadenas de ARN se copiaban una y otra vez, hasta alcanzar una longitud suficiente para tener una función biológica.
Un escenario más realista para el surgimiento de la vida
«La replicación es fundamental para la biología. En cierto sentido, es la razón por la que estamos aquí. Pero no hay rastro en la biología actual del primer replicador», explica el Dr. James Attwater, autor principal del artículo. Incluso el LUCA (el último ancestro común universal), del que descienden todas las formas de vida conocidas, era ya una estructura compleja. Detrás de él hay una historia evolutiva profunda que permanece oculta.
Por eso este experimento marca un punto de inflexión: demuestra que, en un entorno sin enzimas ni maquinaria celular, ciertas condiciones naturales podrían haber favorecido la copia del ARN. Un descubrimiento que respalda la teoría del «mundo de ARN», según la cual la vida primitiva se sustentaba en este ácido nucleico antes de la aparición del ADN y las proteínas.
Cabe destacar que los tripletes usados en el estudio no existen hoy en la biología moderna, pero parecen haber facilitado la replicación de forma mucho más eficiente que los métodos actuales. «Los primeros tipos de vida probablemente eran muy diferentes de cualquier forma que conozcamos hoy», añade Attwater.
¿Un entorno plausible?
El equipo subraya que este proceso no sería viable en agua salada, ya que la sal interfiere con la formación de cristales de hielo y con la concentración adecuada de los bloques de ARN. Sin embargo, lagos de agua dulce o charcas geotérmicas sí podrían haber ofrecido las condiciones adecuadas.
Aunque la replicación del ARN no basta por sí sola para explicar el origen de la vida —es probable que también intervinieran péptidos, lípidos y otras moléculas fundamentales—, este trabajo acerca un poco más a la ciencia a comprender cómo los componentes químicos simples de la Tierra primitiva comenzaron a organizarse en algo tan complejo como un ser vivo.
El estudio recibió el respaldo del Medical Research Council del Reino Unido, así como de la Royal Society y la Fundación Volkswagen. En palabras de Holliger, «la vida comienza cuando la química aprende a recordar». Y, con este experimento, quizás estemos viendo el primer recuerdo molecular de la vida misma.
✕
Accede a tu cuenta para comentar