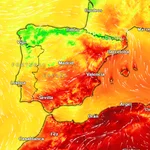Teología de la Historia
«Dios existe. Yo me lo encontré» (André Frossard, de la Academia Francesa)
La historia de cómo el escéptico, ateo e izquierdista francés entró a una capilla a buscar a un amigo... y encontró a Dios

No son frecuentes las conversiones denominadas «paulinas», evocando la instantánea de Saulo de Tarso, transformado en san Pablo al caerse del caballo que le llevaba a las puertas de Damasco. Esa caída fue motivada por la aparición del Señor que se le reveló, recriminándole: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Se dirigía a la ciudad para detener a los primeros cristianos de la localidad y llevarles cautivos frente al Sanedrín a fin de ser juzgados y condenados. Las palabras de Jesucristo identificándose con ellos evocan lo que recogen los Evangelios acerca de que serán bienaventurados los perseguidos a causa de su nombre.
En el capítulo anterior recogimos la también instantánea conversión de un afamado universitario y filósofo, Manuel García Morente, al experimentar una súbita aparición del Señor en París en 1937. El relato de lo sucedido, que le enviará a su director espiritual tres años después, ha pasado a la Historia como «El Hecho extraordinario».
El caso que glosamos ahora tiene asimismo su lugar propio en ella por la obra que escribió quien vivió una experiencia de esas características, un reconocido miembro de la Academia francesa de nombre André Frossard. Fallecido en 1995, fue uno de los intelectuales más influyentes de Francia durante el siglo XX. Son numerosas las ediciones de esta obra, que tituló «Dios existe. Yo me lo encontré», en la que el autor describe así su conversión: «Habiendo entrado a las cinco y diez de la tarde en la capilla del Barrio Latino en busca de un amigo, salí a las cinco y cuarto en compañía de una amistad que no era de la tierra. Fue un momento de estupor que dura todavía […]. Habiendo entrado allí escéptico y ateo de extrema izquierda, y aún más que escéptico y todavía más que ateo, indiferente y ocupado en cosas muy distintas a un Dios que ni siquiera tenía intención de negar […], volví a salir, algunos minutos más tarde, católico, apostólico, romano […]. Al entrar tenía veinte años. Al salir, era un niño, listo para el bautismo […]. Mis sentimientos, mis paisajes interiores, las construcciones intelectuales en las que me había repantingado, ya no existían; mis propias costumbres habían desaparecido y mis gustos estaban cambiados».
Las circunstancias que rodean al protagonista son muy significativas. André Frossard tiene entonces veinte años en 1935, es hijo de un comunista destacado, vive en la única localidad en todo el país que carece de iglesia, y ha recibido una educación completamente laicista y atea. Esa radical transformación motivará que su padre le lleve a un psiquiatra amigo y ateo como él, que le recomendará no preocuparse, que «ya se le pasaría», pues lo que le ocurría era una «simple consecuencia de la gracia», fenómeno que él tenía catalogado como una mera neuropatía, dado que ni siquiera se planteaban la existencia de Dios.
Aquello no solo no se le pasó, sino que Frossard vivirá con intensidad su conversión, dando testimonio público de ella. Incluso recibirá el Gran Premio de la Literatura Católica en Francia, siendo toda una referencia del género autobiográfico y testimonial. «Los convertidos son molestos en todo el país», afirmaba Frossard, aludiendo a Bernanos, y por «esa razón y otras» dilató escribir el relato de su profunda experiencia transformadora que, como buen intelectual, al igual que García Morente, analizará al detalle, consciente de que el espíritu de su tiempo –París en los años treinta del siglo XX− no acepta «flechazos místicos», sino en todo caso encadenamientos intelectuales.
Frossard afirmaba años después: «No me oculto lo que una conversión de esta clase, por su carácter improvisado, puede tener de chocante e incluso de inadmisible para los espíritus contemporáneos, pero no puedo sugerir los hitos de una elaboración lenta donde ha habido brusca transformación; no puedo dar las razones psicológicas, inmediatas o lejanas de esa mutación, porque esas razones no existen; me es imposible describir la senda que me ha conducido a la fe. Yo me encontraba en cualquier otro camino y pensaba en cualquier otra cosa cuando caí en una especie de emboscada […]. No cuenta cómo he llegado al catolicismo, sino cómo no iba a él cuando en él me encontré». Remarcaría que la suya no es una historia de una evolución intelectual, sino «la reseña de un acontecimiento fortuito, algo así como el atestado de un accidente».
Frossard insistió en que el relato de su vida anterior desde su infancia no tenía otro objetivo que demostrar que nada en él le preparaba para lo que le había sucedido, y que también «la caridad divina tiene sus actos gratuitos». Su obra finaliza con estas palabras: «El milagro se prolonga por un mes. La verdad me sería dada de otro modo, iría a buscar después de haber encontrado. Un sacerdote del Espíritu Santo me preparó para el bautismo instruyéndome en la religión de la que nada sabía. Una sola cosa me sorprendió: la Eucaristía, me maravilló que la caridad divina hubiese encontrado ese medio inaudito de comunicarse y, sobre todo, que hubiese escogido para hacerlo el pan, que es alimento del pobre y alimento preferido de los niños. De todos los dones esparcidos ante mí por el cristianismo, ese era el más hermoso». Finaliza su relato así: «No escribo para hablar de mí sino para dar testimonio. Un día tuve la curiosidad de ver cuál era la tumba vecina a la mía: era la sepultura de las Hermanas de la Adoración Reparadora. Conozco demasiado hasta qué punto las intervenciones del Espíritu son diferentes e indudables. La coincidencia me bastó».
André Frossard escribió varios libros y más de 15.000 artículos. Fue condecorado por Juan Pablo II, con quien mantuvo una estrecha relación de amistad. Falleció en 1995 a los 80 años de edad.
Esta experiencia de conversión nos lleva a otra que también tiene un lugar destacado en la Historia. Nos referimos a la súbita conversión de un judío de 27 años, emparentado con los Rothschild, residente en Estrasburgo y visceralmente anticristiano, de nombre Alfonso de Ratisbona, que cambiaría por el de Alfonso María tras su conversión y ser ordenado jesuita. Sucedió el 20 de enero de 1842, y tiene un encaje absoluto en esta serie sobre Teología de la Historia por el hecho de que se producirá cien años después exactamente de la Conferencia de Wansee de Berlín (20 enero 1942), en plena Segunda Guerra Mundial, convocada por los nazis para el exterminio de los judíos.
Es curioso el paralelismo de las coincidencias que rodearon las instantáneas conversiones de André Frossard y Ratisbona, pues si el primero la experimentó al entrar en una capilla a buscar a un amigo, al segundo le sucederá otro tanto tras entrar en la iglesia romana de San’t Andrea delle Fratte, siguiendo a otro amigo que tenía que realizar una gestión en ese templo. Ambos entraron ateos y anticristianos y salieron fervientes seguidores de Jesucristo. Frossard experimentó una luz cegadora procedente de la Eucaristía que le iluminó el cuerpo y el alma, mientras Ratisbona tuvo una aparición de María Milagrosa (la Inmaculada) que «no le dijo nada y lo entendió todo». Ambos medios propiciatorios de estas conversiones, la Eucaristía y la Virgen, evocan las dos columnas del sueño profético de san Juan Bosco como asideros de la barca de Pedro para no naufragar en tiempos de tempestad para la Iglesia.
Estos ejemplos confirman las palabras de la Sagrada Escritura: «Ojalá fueras caliente o frío, pero eres tibio, y como eres tibio te vomitaré de mi boca». Parece que el Señor gusta de elegir a aparentes fríos para convertirlos en fervientes seguidores suyos. Hay que decir, no obstante, que el común de las conversiones no son «tumbativas» como las citadas, sino similares a la experimentada por otro gran santo y Doctor de la Iglesia, san Agustin, luego Obispo de Hipona. La suya fue lenta y plagada de luchas interiores y contradicciones, como recogerá en su obra «Las confesiones». En común tiene con otros conversos el hecho de haber sido un gran pecador, pues pertenecía a la secta herética de los maniqueos, amante de los placeres y las mujeres, viviendo amancebando con una de ellas de la que tuvo un hijo, Adeodato. Su conversión le costó muchas lágrimas a su madre santa Mónica, como él mismo contaba.
En última instancia estas conversiones no hacen sino confirmar que Dios vino al mundo y se hizo hombre «para salvar a los pecadores», y para constatar también que «a los arrepentidos los ama el Señor».
✕
Accede a tu cuenta para comentar

Testimonio gráfico