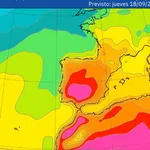Sección patrocinada por 
Historia
Moshe Haelyon: «No nos daban de beber y los perros nos meaban encima»
La comunidad judía de la ciudad griega de salónica fue otro de los objetivos del horror nazi. Este superviviente del Holocausto, y una de las víctimas de este desconocido objetivo alemán, bucea en los infiernos de su memoria para rescatar los peores momentos

Ni Moshe Haelyon (Salónica, 1925), ni probablemente nadie en la vibrante comunidad judía de la ciudad griega –la cual fue bautizada por el fundador de Israel, David Ben Gurion, como «la Jerusalén del Mediterráneo» por su relevante legado judaico–, imaginaron el dramático porvenir que les esperaba. Moshe nació en el seno de la Salonika que hablaba, cantaba e incluso rezaba en ladino (o judeoespañol), la lengua que con tanto mimo conservaron los judíos expulsados de Sefarad y reasentados en la cuenca mediterránea. Se vivía una dinámica vida comunitaria: gozó de una educación judía de calidad, aprendió griego, francés, hebreo y ladino; y la sinagoga del barrio estaba presidida por una brajá (oración) escrita en español, recuerdo del fuerte vínculo emocional de la comunidad con su tierra de origen: «Bendito tu nombre del señor del mundo, tu corona y tu lugar». En 1939, llegaron a Grecia las primeras informaciones sobre la conquista de Polonia por parte del ejército alemán. «En 1940, Mussolini quiso que Grecia cediera parte de su territorio, y no aceptó. Y empezó la guerra, que inicialmente se luchó en territorio de la vecina Albania. El 7 de abril de 1941, ante el estancamiento italiano, los nazis se sumaron a la ofensiva. En dos días, ya tomaron Salonika», recuerda Haelyon. Tenía tan solo 16 años cuando vio desfilar a las tropas alemanas por su ciudad natal. «Los judíos estábamos muy asustados, escondidos en las casas. Faltaban tres días para Pesaj (pascua judía). Mi padre estaba enfermo y no lo pudieron medicar, y tres días después murió. Pero temíamos hacerle el funeral, y finalmente solo fuimos los hombres, de escondidas, al cementerio», rememora. La situación económica iba en declive. Y la primera medida de los nazis fue prohibir la educación y la cultura: cerraron los colegios judíos y censuraron la publicación de la Prensa comunitaria. El entonces joven Moshe Haelyon improvisó un puesto ambulante de venta de ropa interior, pero «los alemanes me robaban y se burlaban de mí».
Agonizando en Salonika
La inflación descontrolada y el hambre ya causaban estragos. La situación de los judíos empeoraba gradualmente: el 11 de julio de 1942, los alemanes ordenaron por decreto reunir a todos los judíos de 18 a 45 años en la Plaza de la Libertad. «Yo tenía 16, pero me presenté. Hacía un calor horrible, no nos daban de beber, nos obligaban a hacer gimnasia y los perros nos meaban encima», asegura el superviviente desde su hogar al sur de Tel Aviv. Culminaron el registro de adultos, y poco después empezaron a explotarlos en trabajos forzados. Los hombres, que vivían en paupérrimas condiciones, apenas recibían comida. Y sus familias agonizaban en Salonika. Ante la crisis, el liderazgo de la comunidad intentó negociar con los alemanes un acuerdo económico para lograr su liberación. La suma fijada era de 3,5 billones de drachmas, y les faltó un billón tras la recolecta. Los nazis aceptaron la salvación temporal, pero a cambio de la suma que faltaba, arrasaron el cementerio judío. En enero de 1943, ya con la solución final de Hitler puesta en marcha, llegó una comisión de Alemania para programar el exterminio de la judíos helenos. «Empezaron a implantar decretos para llevar la estrella amarilla y fijaron seis lugares de la ciudad donde obligaron a los judíos a mudarse. Nosotros le llamábamos gueto», afirma Haelyon con voz solemne. Y empezaron a circular rumores fatales: desde el gueto de Baron Irsch, cercano a la estación de trenes, los alemanes empezaban a deportar vagones llenos de personas rumbo a Polonia.

El 15 de marzo de 1943, los alemanes entraron al gueto donde vivía Moshe Haelyon y les obligaron a agrupar sus pertenencias. Máximo, 20 kilos. «Nos montaron en vagones para ganado, y el tren partió. Constantemente, gente llegaba al gueto, y otros salían de Saloniki. Los nazis, que sabían manejar la propaganda, nos vendían que al llegar a Polonia, los judíos se alegraban al conocer que serían acogidos por la comunidad local en Crackovia», asevera. Les dijeron que debían llevar comida para el viaje, y que les darían agua. «Era muy difícil subir al tren. Había enfermos, viejos y criaturas, todos apretados. Entre terribles gritos de los alemanes, nos metieron a 85 personas en cada vagón. Solo tenía dos ventanitas por donde entraba algo de luz y aire, y se usaron botas cortadas por la mitad para hacer las necesidades. No conseguíamos ni acostarnos», cuenta de aquel infierno sobre ruedas. A las 12 de una noche, el convoy paró y abrió las puertas. «Había un campo muy grande, iluminado con electricidad. Nos obligaron a bajar y dejar nuestro equipaje. Fue un caos, y por primera vez vi a los detenidos con los pijamas de rayas», prosigue. Dieron la orden de dividirse en cuatro grupos: viejos y niños; varones que puedan trabajar; mujeres, viejas y madres con criaturas; y niñas y mujeres que puedan trabajar. «Los gritos y los lloros eran desesperantes. Y en mi familia entendimos nuestro destino: el abuelo con los viejos, mi tío y yo a trabajar; la abuela, la madre y la tía con bebé con las mujeres; y mi hermana de 16 años, que se quedó con todas las mujeres no trabajadoras. Sin saberlo, la condenamos a muerte», recuerda. Tras una breve caminata, se topó con el eslogan «Arbeit Match Frei» (el trabajo libera) a las puertas de Auschwitz. Lo desvistieron, requisaron la plata, le cortaron el pelo, le desinfectaron, y lo mandaron a un barracón con unos 500 reos. Entre sollozos, muchos se preguntaban: «¿Dónde estamos, a dónde nos trajeron?». Se acurrucaban en las literas de madera de tres pisos para combatir el frío. «Después, nos tatuaron los números. El mío era el 114.923. Desde entonces, ante las órdenes que daban, debíamos saber nuestro nombre y número en alemán. Quien no lo hacía, le disparaban. Era muy duro», continúa Haelyon. Los primeros meses los pasó trabajando la huerta con sus debilitadas manos. Recuerda una visita al «hospital»: «Me llevaron a operar, me ataron en una cama, me durmieron y empezaron con un martillo y un clavo a romperme el hueso… puedes imaginar mis gritos, y se reían de mí. Me ataron… y gritaba. Todo el tiempo».
peón de obra
Lo dejaron varios días sin supervisión ni comida. Ahí conoció a otro preso polaco cristiano, con quien logró conversar en francés. Le cayó en gracia, y le ofreció pan o tortas casi un año a cambio de clases particulares de griego. «Vivía en el bloque VIP de los cristianos. No les faltaba nada, porque tenían derecho a recibir correspondencia», explica. Siguió trabajando como peón de obra. Logró a escondidas escribirse con una conocida griega, que le decía: «Aquí nos moriremos todos, nadie se salvará». Él replicó: «Paciencia, el pueblo judío siempre sufrió, acuérdate lo que pasó en España». Al descubrir la comunicación, lo mandaron al «comando de castigo» a levantar sacos de arena. En enero de 1945, los alemanes empezaron la retirada de los campos ante la inminente derrota. Formaban largas columnas de prisioneros: quien se detenía, era ejecutado. Tras cuatro días en tren, llegó al campo de Mathausen. Y estalló en júbilo al conocer que pasarían a estar bajo control de los americanos. Junto a otros 80 compatriotas liberados, se proponían regresar a Grecia, pero miembros de la brigada judía del ejército inglés le convencieron para embarcarse rumbo a la Palestina británica. Y como los 150.000 supervivientes de la Shoá que hoy viven en Israel, Moshe Haelyon ha sido partícipe de los triunfos y tragedias en los 71 años de historia del Estado judío.
✕
Accede a tu cuenta para comentar