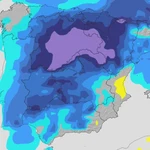
Sección patrocinada por 
Prepublicación
«¿Qué niña? Tú no has parido ninguna niña, a ver si te queda claro»
Marta Robles vuelve al género negro con «Amada Carlota», donde retoma a su detective Tony Roures en una intriga sobre uno de los capítulos más desconocidos y oscuros de nuestro pasado, que se remonta al franquismo pero llega hasta la democracia

La clínica se encuentra a las afueras del pueblo que acaban de atravesar. Mari Carmen se ha despertado justo al rebasarlo, tras el estrepitoso salto del automóvil sobre un inoportuno montículo de arena del camino, que la ha obligado a incorporarse. Al erguirse un poco más y curiosear por la ventana, para tratar de averiguar su paradero, el dolor de una nueva contracción en los riñones la empuja a ovillarse de nuevo en el asiento posterior, mientras el vehículo penetra en el garaje del que debe de ser el centro sanitario al que se dirigen, aunque no exhiba ningún cartel identificativo. El conductor la ayuda a descender del vehículo y la acompaña en el ascensor al primer piso, donde recorren un corto pasillo, completamente desierto, hasta llegar a la última de las habitaciones de la planta; una vez allí, abre la puerta, la invita a pasar con un gesto y, en cuanto entra, cierra desde fuera y desaparece. Mari Carmen revisa con sus ojos azules y asustados las desnudas paredes también celestes del minúsculo habitáculo donde acaban de abandonarla con su enorme tripa de embarazada y unos desgarradores dolores que amenazan con partirla en dos. Al poco, una monja irrumpe enérgica en el cuarto, sin llamar, le informa de que su nombre es sor Azucena, le entrega una bata y le ordena que se desvista y se la ponga.
–¿La ropa interior también?– pregunta ella, con timidez.
La religiosa la mira con desdén antes de responder.
–Obviamente.
Apenas hay nada en la estancia. Solo una cama con ruedas, una mesilla articulada y multiusos, un sillón de orejas de escay y, en la pared contraria, un crucifijo de grandes dimensiones. Mari Carmen se cambia, obediente, y al sentarse sobre el colchón nota un nuevo latigazo en los riñones, tan agudo e insoportable esta vez, que presiente que el bebé está a punto de llegar, aunque a sus dieciséis años recién cumplidos carezca de la más mínima experiencia. Acierta. Al cabo de un par de minutos, rompe aguas y no consigue ahogar el chillido que le arranca el intenso dolor de las contracciones, que ahora se reproducen cada vez a mayor velocidad. Sor Azucena vuelve a abrir la puerta y asoma su cabeza enmarcada por la toca de monja, colocándose un dedo en los labios.
–Shhh –sisea, frunciendo el ceño y mostrando su enojo–. No hagas tanto ruido, Mari Carmen, que no es para tanto, y hay otras mujeres que están descansando...
–Pero es que me duele muuuucho–se queja ella, retorciéndose.
–Haberlo pensado cuando estabas fabricando al bebé.
Si es que no os enseñan que cuando no se obra bien hay consecuencias. Parece mentira que con un padre como el tuyo... Anda, túmbate, que bajamos ya al paritorio. La chica se desmaya sobre el colchón, llorando tan silenciosamente como puede y conteniendo a duras penas los aullidos que le aliviaría proferir. Casi al tiempo, entra un celador, le quita el freno a la cama, la empuja con destreza hasta sacarla fuera del cuarto y dobla el pasillo para alcanzar el ascensor que desciende hasta el quirófano, donde la aguardan un médico y una comadrona. Ella no aguanta más y deja escapar un grito lacerante, esperando que le ayude a mitigar el insufrible dolor.
–No te quejes tanto, bonita– la reprende ahora la matrona–, que por esto mismo han pasado millones de mujeres, no eres la primera... Lo que tienes que hacer es empujar, que cuanto más colabores, antes acabará todo.
La joven empuja con todas sus fuerzas, una y otra vez, siguiendo las indicaciones de la mujer. El médico ni le dirige la palabra, atento en exclusiva a que el bebé asome la cabeza, para darle un buen tajo al periné y facilitarle la salida. Poco después, el pequeño está ya en el mundo. La matrona lo aparta de su progenitora, le da un azote con el que rompe a llorar, le limpia los restos de meconio y sangre y lo viste, mientras el galeno termina de suturar el enorme corte de la episiotomía, sin ningún cuidado. Cuando concluye, la recién parida, casi sin fuerzas, se atreve a preguntar:
–¿Puedo ver al niño?
–Es una niña –responde la comadrona, acercándosela y colocándola sobre su pecho–. Y puedes, sí, pero no te acostumbres a ella.
En cuanto la depositan en los brazos de su madre y siente el calor de su piel, la bebé se calma y esboza una mueca que parece una sonrisa. Su pelo es oscuro y su boquita perfecta como la de una muñeca. De pronto, por sorpresa, abre los ojos como si supiera que será la única oportunidad que tendrá de ver a su madre y la observa con una fijeza conmovedora. Son tan azules como los suyos. La emoción le humedece la mirada y las lágrimas resbalan silenciosas por sus mejillas. Es su hija... Siente el calor de su piel en su pecho y un dolor mucho más atroz que el que acaba de conocer en el parto, cuando, apenas unos minutos más tarde, la matrona le retira a la niña de encima y el celador empuja su cama de regreso a la habitación. Cuando llega al cuarto, el cansancio la vence y se queda dormida. Horas más tarde se despierta y nota cómo le tiran los puntos de la vagina y la tristeza de la soledad. No hay una cuna a su lado. Tampoco nadie acompañándola. Está sola. Aunque era lo que esperaba. Lo que se merece. Eso le han dicho. La monja abre la puerta, le destapa la entrepierna sin preguntarle y le enseña cómo tendrá que hacerse las curas de los puntos en su casa.
–Porque te vas ahora mismo, ¿lo sabes?–le explica mientras maniobra con brusquedad, con un algodón untado en Blastoestimulina, después de haber vertido un buen chorro de agua oxigenada sobre la herida–. Tu padre ha mandado un conductor a recogerte.
–¿Y la niña? –pregunta ella–. ¿Volveré a verla?
–¿Qué niña? –La monja clava sus pupilas en las suyas–. Tú NO has parido ninguna niña... A ver si te queda claro. Hale, vístete y recoge tus cosas. Te dejo aquí una bolsita con lo básico para las curas y ¡listo!
–Necesito beber... –se atreve a decir–, y tengo mucho dolor...
–Ahora te traigo un poco de agua y un Nolotil. Pero no te retrases. Tu padre ha sido preciso: quiere que pases aquí el menor tiempo posible. Cuanto antes te vayas y te olvides de todo esto, mucho mejor para todos.
Una hora y media más tarde, el mismo coche que poco antes condujo a la joven a esa pequeña clínica clandestina, donde acaba de alumbrar a su preciosa hija, avanza a toda velocidad para dejarla atrás. Sentada en el asiento trasero del automóvil, otea por la ventana, para intentar grabar en su memoria algún detalle de la ubicación del establecimiento, pero ya ha anochecido y apenas se distingue nada. Solo sabe que se encuentra en Asturias, a no demasiada distancia de la casa de Llanes, a la que ahora regresa. Se queda dormida de nuevo y sueña con los ojos azules, idénticos a los suyos, de esa pequeña a la que nunca olvidará.
✕
Accede a tu cuenta para comentar





