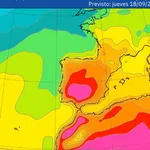Sección patrocinada por 
Arte
Ai Weiwei: el artista de los refugiados
El artista distinta recoge en "Manifiesto sin fronteras" todos sus pensamientos sobre esta desoladora realidad social

Perseguido y encarcelado por el régimen chino, Ai Weiwei se ha convertido, durante los últimos 20 años, en uno de los grandes iconos de activismo artístico. Contra el estereotipo del “artista político de salón” -que deconstruye cuanto se cruza en su camino excepto los muros de su confortable estudio-, el caso de Weiwei es uno de esos pocos casos en los que un creador de gran reconocimiento pone los zapatos en el terreno del conflicto y vive el drama en primera persona. El problema, empero, es que esta necesidad irrefrenable de estar “on site” le ha llevado a estirar al máximo su capacidad de ubicuidad, convirtiéndolo en una suerte de “Forrest Gump del activismo artístico”. Más allá de los campos de refugiados -lugares en los que objetivamente los derechos humanos campan por su ausencia y ultraje-, Ai Weiwei no ha sabido medir su participación en otros procesos sociales y políticos que ni conocía ni comprendía, convirtiéndose en una suerte de artista invitado por completo desubicado y con un papel un tanto esperpéntico.
Después de conceder cientos de entrevistas en las que ha intentado explicar su posición como artista en un mundo cada vez más a la deriva, Weiwei se ha decidido a desarrollar su pensamiento y motivaciones en un pequeño libro que, bajo el título de “Manifiesto sin fronteras” (Altamarea Edición de Libros), le ha permitido reposar y repasar el trabajo e ideario de los últimos años. Antes de entrar de lleno en lo que constituye el contenido de este texto, vayan por delante dos apreciaciones generales que, honestamente, han de tamizar el resto de su análisis: de un lado, el término “manifiesto” se le queda demasiado grande y pretencioso a este texto que, en ningún momento, adquiere el tono beligerante y doctrinario de los grandes manifiestos vanguardistas. Se trata, a lo sumo, de una declaración de intenciones en donde predomina el lenguaje “descriptivo” al “constatativo” o “performativo” -empleando los célebres términos de J. L. Austin-.
De otro lado, la exploración que realiza Ai Weiwei de la problemática y gran drama de los refugiados no despega jamás de los lugares comunes y de un tono irritantemente naif que, desde luego, no aportará mucho a los estudiosos del arte político contemporáneo. La estructura de este libro es paladina y pretende crear un hilo de lectura clásico: planteamiento-nudo-desenlace. El autor comienza recordando su infancia y la purga política a la que fue sometido su padre, Ai Qing, como motivo desencadenante de su arte de denuncia. A continuación, expone las razones que le han conducido a transformar su obra en una plataforma desde la que proteger la dignidad humana los “derechos innatos” a cualquier ser humano. En un tercer aparto, se pregunta: “¿Por qué buscamos refugio?”, para, tras intentar alumbrar una respuesta a dicha interrogante, delimitar cuál es su labor como artista y en qué manera, desde el desarrollo de esta, puede convertirse en un agente útil para la sociedad.
El hecho de que -como se acaba de anotar- el texto esté trufado de obviedades que no dejan el listón de su estructura intelectual muy alta no quiere decir que, en algunas de sus páginas, se digan verdades como puños con las que no se puede sino convenir. En las páginas de justificación del libro, Ai Weiwei asevera: “En el fondo, ‘todos’ los seres humanos asumimos un papel en este cosmos-refugio en la medida en que o bien fuimos refugiados en algún otro momento del pasado u ‘obligamos’ a otros a refugiarse. Somos, a un tiempo, víctimas y victimarios”. Esta corresponsabilidad ética de los individuos la extiende, en otro momento, a las estructuras políticas que rigen los Estados. En este caso, Weiwei no salva a las democracias de su participación en el paisaje de horror que define nuestra sociedad global.
Según sus palabras, “las dictaduras no son las únicas que operan de este modo. Cualquier estado erigido sobre bases más o menos democráticas acostumbra asimismo a cometer todo tipo de atrocidades a gran escala”. Tras criticar el papel que Occidente está jugando en la crisis de refugiados, así como la demagogia de los populismos xenófobos -los cuales solo reciben unas pocas líneas cuando deberían, por su amplia presencia actual, haber sido objeto de una más extensa reflexión-, Ai Weiwei aventura una definición de arte tan poco elaborada como el resto de las páginas: “El arte consiste en fijar valores, en crear significados. Si lo que está en juego es desmontar prejuicios y cambiar mentalidades, el activismo y la práctica artística van siempre de la mano”.
Estoy de acuerdo con Weiwei en su afirmación taxativa de que “todo artista que renuncia al activismo no es sino un mal artista”. Lo que, sin embargo, no puedo más que considerar como un utopismo postdisneyano es pensar que “el arte puede cambiar el mundo”. Es cierto que casos como el “arte de conducta”, de Tania Bruguera, o el “New Genre Public Art”, de Suzanne Lacy, han conseguido mejoras específicas para contextos sociales muy concretos. Pero de ahí a pensar que las prácticas artísticas pueden incidir en las dinámicas macroestructurales es un acto de ingenuidad que haría soltar una enorme carcajada a los mismísimos hermanos Chapman.
✕
Accede a tu cuenta para comentar