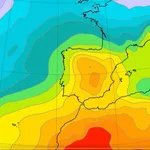
Opinión
El principio del fin del comunismo
La invasión de Checoslovaquia por las tropas de la Unión Soviética la noche del 20 al 21 de agosto de 1968 fue un auténtico cataclismo. El experimento del «socialismo con rostro humano» se había iniciado meses antes, en febrero, cuando el propio Brezhnev colocó a Alexander Dubcek al frente del Gobierno checoslovaco. Parecía un recambio adecuado al descrédito de su predecesor. La presión reformista venía de lejos. Los intelectuales descontentos habían promovido varias reuniones, como el famoso Coloquio Kafka, celebrado en 1963, que rehabilitó al gran escritor, todo un símbolo en aquel ambiente.
Dubcek y su equipo no querían una revolución como la de los húngaros en 1956. Planteaban unas reformas cuidadosamente medidas que aspiraban a una transición ordenada, respetuosa con el ordenamiento político impuesto por los soviéticos desde 1948. El fondo, en cambio, era ambicioso y cubría desde la libertad de expresión a la liberalización económica. La clave era la separación del Estado y el Partido Comunista.
Dubcek, que creía tener margen de maniobra, inició el trabajo con rapidez. La invasión del 20 de agosto lo desbarató todo. Ni el Gobierno ni el Ejército opusieron resistencia, lo que evitó un baño de sangre. Sí que hubo protestas callejeras que causaron poco más de 70 muertos. Dubcek acabó siendo sustituido por el estalinista Gustav Husak. Las reformas se dieron por concluidas, salvo la que instauraba un régimen federal con un mayor reparto de poder entre Chequia y Eslovaquia. También se exiliaron miles de personas y un buen puñado de artistas e intelectuales como Milos Forman y, más tarde, Milan Kundera.
La invasión demostró una realidad cuyo significado no se había querido entender. El régimen soviético no admitía reformas. A esas alturas, la ineficiencia del socialismo real era patente y la Primavera de Praga ofrecía lo que parecía una salida honrosa. La invasión demostraba la imposibilidad de las transiciones en regímenes comunistas. Quedaba la fuerza, pero el comunismo había perdido en unas horas la legitimidad moral que hasta entonces se le había concedido. La Primavera de Praga no era la primera exhibición de fuerza bruta del comunismo soviético: Hungría, los procesos políticos, la Guerra Civil española, la represión masiva y las hambrunas eran infamias bien conocidas en Occidente. Aun así, el prestigio del comunismo había permanecido intacto.
Aquella noche del 20 de agosto lo cambió todo. La nueva situación se vería corroborada por la publicación de Archipiélago Gulag en 1973, por la difusión de la Carta 77 firmada por un grupo de intelectuales checoslovacos (seguida de una represión salvaje, con el asesinato del gran pensador Jan Patocka) y por la creación de Solidarnosc tres años después. La semilla de la Primavera de Praga no se echó a perder.
En los países occidentales, tuvo eco en otro movimiento que también apelaba a la juventud, la renovación y el antiautoritarismo. Y también aquí el prestigio del comunismo se derrumbó, aunque no el prestigio del marxismo ni el de la revolución. Los izquierdistas occidentales se alejaron de los partidos comunistas, pero no sacaron las consecuencias políticas de lo ocurrido en Checoslovaquia: en parte, el terrorismo fue consecuencia de aquella crisis total e inasumida que sigue presente en el progresismo occidental.
El terremoto político afectó de modo directo a los partidos comunistas de este lado de Europa. El Partido Comunista italiano reaccionó rápido, seguido del español e incluso del francés. Así llegó la invención del «eurocomunismo», que les permitió salvar la cara. Colmo de ironía: lo que permitía la evolución –digámoslo así– del comunismo eran las democracias liberales.
✕
Accede a tu cuenta para comentar



