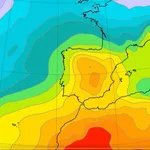
Opinión
Parricidas, los peores asesinos
Dos niños muertos en este mes de julio, aún sin concluir, uno de cuatro años y otro de once, a manos –presuntamente– de su padre, el segundo, y de su madre, el primero, nos hacen temblar. Terribles casos de parricidio, inexplicables para cualquier persona de bien, pero que se repiten a lo largo de la historia de la humanidad. Entre los datos para añadir, un episodio de violencia familiar previo al caso más reciente, y síntomas de depresión entre los dos supuestos homicidas. Pero, ¿acaso hay alguien que salga indemne, sin deprimirse y enloquecer, de un amor roto? Por suerte, no todos intentan superarlo acabando con la vida de sus ex o de sus hijos, pero es cierto que cuando el despecho convierte el amor –o lo que sea–, en un odio intenso e incomparable hay en algunos una tendencia descontrolada a provocar en los otros el dolor más insoportable: el de la pérdida de un hijo. Y más allá de que el dolor de quien se lo provoca a ellos se vuelva infinito, les asiste ese extraño derecho adquirido de pensar que sus vástagos les pertenecen. Que son suyos. De su propiedad. Por eso los utilizan como quieren. En los casos menos extremos, para defender bienes materiales y en los más espantosos, arrancándoles a los otros las vidas de quienes más quieren, dejándolos rotos para siempre, aunque a ellos el propio dolor, también les cueste la vida. El sentimiento de ese odio amargo, que convierte a un padre o una madre en los peores asesinos y que nos aterrorizó al leer «Medea». ¿De qué no será capaz una persona que lo es de arrancarle la vida a un hijo?
✕
Accede a tu cuenta para comentar



