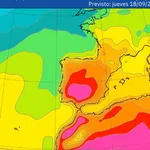Coronavirus
Quinientos bataclanes
De todas las metáforas que hizo el Gobierno, ninguna se refirió a la parca ni a sus reinos del vacío. Sánchez no visitó el Palacio de Hielo
Ya sabemos cuánta gente murió de coronavirus entre marzo y abril: 45.864. La cifra tiene compás como de décimo premiado con el Gordo de la Lotería de Navidad, pero al revés. Solo es un número, pero es algo. Al infortunio hay que ponerle dimensiones para intentar imaginarlo. Cuando falta todo y todos los límites de la desgracia ya se han sobrepasado, queda la dignidad última de intentar concebir la catástrofe. Hay en el conteo siquiera un embrión de plegaria; algunas trazas de honor. Hay que echarle las cuentas a la muerte para saber lo que se nos debe. A mí me salen quinientos bataclanes en dos meses de primavera. Ocho bataclanes al día.
En la imagen, un cadáver sale en camilla de un portal, después dos, tres, cuatro, etc. La matemática de la tragedia es mezquina. Un muerto es muchísimo, pero cuatrocientos al día, una cifra. Que sube, que baja, que se mantiene y la puñetera curva que siempre hay que doblegar como el amor, que siempre hay que hacerlo porque nunca está hecho del todo. También como en el amor moríamos más que ayer, pero menos que mañana. Alrededor del espectáculo de la muerte se fue tejiendo una trama estadística y de argumentos disuasorios de lo fundamental, pequeños aperitivos en forma de gráficos, de aumentos menores y de conceptos gaussianos, lo que fuera con tal de no ver cómo aquel cadáver salía del portal. Estaba el cielo de bote en bote, pero nosotros andábamos con los números, absortos en una anestesia de tres decimales de la que solo se salía momentáneamente cuando alguien contaba que aquel día en España habían caído cuatro aviones. En esos dos meses me salen 188 aviones.
Luego estaba lo de las cifras del Gobierno, que temían siempre contar diez muertos más o menos, pero sabíamos que se dejaban miles. Recuerdo ahora las cosas de Fernando Simón con lejanía y un punto de rubor, un poco como los shows de Nochevieja de los ochenta. Qué bueno, el día que confesó no saber si el exceso de miles de fallecimientos se debía al coronavirus o a un gigantesco accidente de tráfico.
La táctica consistía en dibujar un espacio donde la muerte no existía más que de una manera referida, y así el país podía hacer como que la muerte no estaba. De todas las metáforas que hizo el Gobierno –bélicas, náuticas, deportivas–, ninguna se refirió a la parca ni a sus reinos del vacío. Sánchez no visitó el Palacio de Hielo.
La muerte –nunca nombrada– avanzaba entre los bloques de pisos con su ametralladora de soledades. De madrugada, mientras los niños dormían, un convoy de camiones cruzaba la ciudad preñado de invierno. En casa, todo eran risas. Recuerdo ahora los memes de familias en las que la gente se peleaba por sacar al perro, las cervezas en el zoom con los colegas, las caras manchadas de harina y los aplausos a las ocho. Hacíamos listas de Spotify del confinamiento y selecciones de las mejores novelas. No teníamos duelo, ni velatorios, ni un minuto de silencio, pero había tutoriales de sesiones de veinte minutos de gimnasia sobre un taburete, versos baratos sobre la silueta del vecino en la luz de su ventana, la misa de Moncloa de los sábados y toda esa literatura vergonzante de que éramos héroes por quedarnos en casa haciendo bizcocho. Pinchaban los DJ en las terrazas, bailaba la gente en los pasillos y se precintaban los ataúdes de tanta gente que no es que no supiéramos sus nombres; es que no sabíamos ni cuántos eran. Ahora si: 45.864.
✕
Accede a tu cuenta para comentar