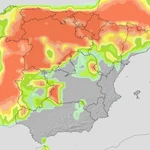
El canto del cuco
El pastor y su perro
Durante ese tiempo, hasta que consideró pasado el duelo, se negó a comer. Estaba visiblemente triste. Su lealtad es un buen espejo en el que mirarnos los humanos
Esta es la historia de un pastor y su perro. Me la cuenta Carmen Pérez Milla, sobrina del pastor. El pastor se llamaba Crescenciano, y su perro, Lucero, porque tenía una pequeña estrella en la frente. Crescenciano estaba soltero e iba pastor con las ovejas de su hermano Julián desde que el pastor contratado decidió dejar la manta, el zurrón y la colodra e irse a la capital. Hace tiempo que nadie quiere ir pastor en las sierras y páramos sorianos, que un día albergaron la Mesta. Apenas se ve ya un rebaño por las cañadas de la trashumancia. La falta de pastores, la gran despoblación y la caída del precio de la lana han llevado a esta decadencia.
Lo que cuento sucedió en el pequeño pueblo soriano de Torlengua, en la comarca de Las Vicarías que da a Aragón. Crescenciano sacaba cada día, al punto de la mañana, las ovejas de la majada y las conducía, alegre y animoso, con la ayuda de Lucero, a los finos pastos de las colinas que rodean el pueblo, horadadas de pequeñas bodegas, la mayoría derruídas, que dan fe de la tradición vinícola perdida. Era un buen tipo, uno de esos seres humanos sencillo y natural que se hace querer. Cuando rugía la tormenta, en casa rezaban en la cocina a Santa Bárbara para que no le sucediera a Crescenciano como a su hermano pequeño al que mató un rayo estando en descampado.
Un día otro pastor observó que el rebaño de Julián se había desmandado. Acudió y encontró a Crescenciano recostado en un ribazo sin conocimiento, con Lucero a su lado echado sobre él. Avisó, lo llevaron al pueblo, el médico trató de reanimarlo, pero todo fue inútil. Murió al lado de sus ovejas y de su perro. Tenía 61 años. Y entonces ocurrió algo extraordinario. El perro, que nunca había subido al cuarto del pastor -su lugar era la planta baja de la casa- , se instaló allí y no hubo fuerza humana que lo hiciera bajar. Lucero era un perro sin raza definida, engendrado en la calle, alegre, de color castaño claro tirando a rojizo, «tranquilo y cariñoso», dice Carmen. Permaneció una semana en la habitación de su amigo el pastor. Durante ese tiempo, hasta que consideró pasado el duelo, se negó a comer. Estaba visiblemente triste. Su lealtad es un buen espejo en el que mirarnos los humanos. Lucero sobrevivió unos años, pero dejó de ser ya perro-pastor. Con la muerte de su hermano Crescenciano, Julián vendió las ovejas. Fue el último rebaño.
✕
Accede a tu cuenta para comentar

Apuntes para una falsa polémica


