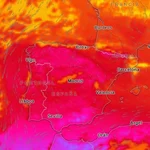Sección patrocinada por 
Selvático animal
Jorge Pardo: «Para alcanzar lo que Camarón alcanzó te tienes que morir primero»
Medio siglo lleva en activo este flautista y saxofonista de prestigio mundial. Nos habla de sus inicios y de sus admirados Paco de Lucía y Camarón

Jorge Pardo, madrileño del barrio de Ventas, cosecha del 56 («todos poetas», cantaba Bosé), es uno de los músicos españoles de mayor prestigio mundial dentro de los géneros en los que ha levantado una profesión que es su vida, el jazz y el flamenco. En su doble vertiente de flautista y saxofonista, atesora una trayectoria envidiable que lo ha llevado a tocar junto a colosos como Paco de Lucía, Camarón, Chick Corea y Pat Metheny, entre otros muchos, y su arte ha sido reconocido con el premio al mejor músico de jazz europeo de la Academia de Jazz francesa; el Grammy estadounidense y el Premio Nacional de las Músicas Actuales, concedido por el Ministerio de Cultura de España. Pardo puso los primeros ladrillos en su oficio cuando era sólo un niño: «Con apenas 13 o 14 años ya empezaba a tocar con los grandes en el Balboa Jazz, con Tete Montoliu, Jean Luc Vallet, Vladimiro Bas... Era un niño y ya estaba ahí. Otro salto importante fue mi primera grabación con Las Grecas, que fue la primera vez que entré en un estudio. Y otro pequeño peldaño fue Hilario Camacho, un músico inspirado. Toqué en algunos de sus discos». Pero su primera experiencia de peso llegó con Pedro Ruy-Blas y el conjunto Dolores: «Pedro pasaba de darle continuidad a su éxito “A los que hirió el amor” y quería hacer algo revolucionario, no ser Nino Bravo. Nos juntamos una peña de músicos y él medió para que pudiéramos entrar en la compañía de discos y formar una banda, y así hicimos Dolores. Recuerdo ese grupo con mucha ilusión, yo sólo tenía 16 o 17 años, aunque también tuvo sus dolores, porque no nos contrató casi nadie. Éramos un estorbo, una rareza. Música instrumental, muy improvisada, y teníamos difícil encaje en el mundo musical de aquella época. Pero grabamos algunos discos y conseguimos unos cuantos festivales». Y aprovecha aquí para elogiar a Ruy-Blas: «Me encuentro de vez en cuando con él y nos mensajeamos. Era un loco de la vida. Porque yo no tenía nada que perder, puesto que no había conseguido nada, pero él había tenido un éxito brutal. Era un guaperas, tenía muchas fans. Y renunció a todo eso por aventurarse en una historia musical loca. Porque las discográficas querían que hiciera éxitos y él decía que no, con dos cojones. Una visión admirable. Y dejó de ganar mucho billete, y otras cosas que van anexas, por la aventura».
Paco de Lucía y Camarón
Jorge Pardo formó parte del mítico sexteto que acompañó durante muchos años a Paco de Lucía, y no sólo asume que cada vez que lo entrevistan debe hablar de él, sino que lo considera «un orgullo». Y ahonda: «¿Cómo puede molestarte haber asistido, en primera persona, a un periodo de la historia de la música en España que ha tenido eco durante cinco décadas, hasta hoy día? Paco ha sido un hermano. Una hermandad auténtica, de muchas intimidades. El sexteto éramos una familia –coincide en esto con el bajista Carles Benavent, su amigo, quien formó parte de ese grupo y se expresó de igual manera en esta misma sección–. Había un funcionamiento profesional, pero nos reíamos mucho. Aunque también lloramos alguna vez... Yo me río del programa este de “Gran Hermano”, porque lo que vivimos nosotros sí fue un “Gran Hermano”. De gira, fuera de tu país, en un autobús, en un camerino, en un restaurante, en un hotel, conviviendo, contándote tus inquietudes, anhelos y frustraciones. Una sensación que va más allá de la familia». Y aborda aquí su relación con otro gigante, Camarón, al que conoció cuando aún no era famoso. «Parece que fue siempre una estrella, y en aquella época, los 70, paseábamos por el centro de Madrid y no lo paraba nadie –cuenta con una sonrisa–. Era un gitano raro: introvertido, callado, no le gustaba aparentar. En los bares se sentaba en una esquina... Ahora, le daba el punto y abría la boca y se paraba el mundo. Y era un “comprador”. Lo veías en los camerinos, cuando ensayábamos, a dos metros de ti, escuchando lo que hacías. O lo veías escuchando, en la época de los walkman, cosas de Umm Kalzum, la cantante egipcia, o de Duke Ellington. Ha pasado a la historia como un cantaor flamenco, pero era un músico y tenía un oído privilegiado. Yo puedo presumir de haber tocado con grandísimos músicos de todo el mundo, pero él era especial». No obstante, se atreve a verbalizar lo que muchos saben y callan: «Para alcanzar lo que él alcanzó te tienes que morir primero. Camarón tuvo la suerte, y que Dios me perdone, de morirse muy joven y con muchas cosas que hacer, y no le dio tiempo a cagarla mucho. Y se convirtió en un mito. Te aseguro que un año antes de irse no existía el mito. Empezó a existir cuando enfermó de muerte y ya se sabía que estaba cercano su fin, ahí empezó a crearse el mito. Y cuando murió fue el acabose. Cuando lo conocí –prosigue–, Camarón era “un buen bolo”. Ibas con tu amigo, que sabes que te lo vas a pasar bien y vas a cobrar un dinerito, pero no era: “Hostia, que voy a tocar con Camarón”, eso llegó después». Todo esto lo dice alguien que lo trató de cerca, hasta el punto de tenerlo alojado en su casa: «El único bolo que se hizo de “La leyenda del tiempo” fue en Barcelona, en la plaza de toros Monumental. Era un triple bolazo que te cagas: Camarón con Dolores, Weather Report con Jaco Pastorius y Jeff Beck con Stanley Clarke. Para hacer ese bolo estábamos ensayando en la casa de Ricardo Pachón [legendario productor del “nuevo flamenco”] y, entre porro y porro, Ricardo dijo: “Coño, pues Jorge podía hacer un taranto contigo tocando el saxo”. Y yo dije que vale, pero que no sabía tocar tarantos, y Ricardo que nada, que daba igual, que como a la semana siguiente Camarón tenía que ir a Madrid, se pasaba por mi casa y me lo enseñaba. Total –relata, divertido–, que Camarón se vino a mi casa, a un apartamento reventao en la Dehesa de la Villa. Y resulta que en una tarde no me aprendí el taranto, no daba ni media. Y el gitano: “No hay problema, me quedo mañana también y lo rematamos”. Otro porrito, escuchábamos música, bajábamos a tomar unas cañas al bar de la esquina, blablablá, un poco de taranto… y al otro día tampoco me lo aprendí. Y el gitano se quedó durmiendo en el sofá destartalado de mi casa cuatro días. Esa sensación no la calibré en su momento, pero ahora lo veo, con perspectiva, y me digo: “Tiene cojones este tío de venirse a enseñar un taranto a un payo que toca el saxofón”. Él vería también algo en mí que le llamaba la atención, supongo. Pero lo suyo era pura pasión».
Y qué si busco sombras
Por Javier Menéndez Flores
Está la vida de los otros, con sus oficinas y sus sucursales bancarias y sus comercios y su traje de ansiedad, y luego está tu vida imperiosa, en la que los labios y los dedos creen llevar la batuta pero son la cabeza y el corazón los que dirigen la orquesta. Cada vez que soplas y aprietas una tecla estás explicando quién eres y lo que vendes, que no es otra cosa que tu catálogo de emociones profundísimas. Y entre el flamenco y el jazz has trazado el itinerario en sangre viva de tus inquietudes y te has desmelenado como una tormenta. Porque aquel que respira entre dos artes mayores no puede dejar de implicarse enteramente en todo cuanto hace. Ese, sin más saliva ni adjetivos, eres tú, Jorge, quien te escuchó lo sabe.
Si vuelves el rostro, en una de esas noches de alegría improvisada, recuerdas un Madrid con alas en los pies y calles que desembocaban en una gargantilla de espejismos. Coleccionaste anhelos y fatamorganas y te pusiste de puntillas para saltar enseguida de la infancia y colarte de polizón en la geografía de los adultos, pues de chaval las muñecas aprietan demasiado y los bolsillos andan siempre tiritando. Y en los días –y qué noches– en los que los dolores daban tremendo placer y Pedro Ruy-Blas era Alain Delon y tenía que sacudirse de encima a aquel millón de lobas, todo lo que se presentaba ante ti refulgía, y no dudaste en lanzarte y llenarte hasta arriba el plato.
Para Paco de Lucía no existía otra música que la que asesinaba, pero es que los genios desconocen la medianía y él fue una montaña altísima. De aquellos seis más uno magníficos que fuisteis sólo puedes decir que vencisteis a todos los Miuras que os salieron al paso y que en el escenario atrapabais estrellas, sorteabais meteoritos y conquistabais nuevas galaxias. Y cuatro días junto a Camarón dan para aprenderse un taranto y componer una sinfonía acerca de la bondad y la excelencia humanas. En el espacio infinito de noventa y seis horas aprendiste que los superclase jamás levantan la voz ni se autoafirman, solamente observan sin pausa y roban el oro que les rodea y que está en todas partes, incluso en la chatarra.
Y qué generoso Chick Corea, que no se olvidó de ti ni cuando levantó premios bien gruesos. Los sabios tienen esas cosas. Y cuando Lole y Manuel, Robert Plant y Debussy te hablan al oído y te arrancan del sueño con la fuerza de una grúa, te invaden unas ganas implacables de coger la flauta. Porque en ese instante te ha sido inoculado un veneno que sólo se cura engendrando música.
Te llamas Jorge Pardo y conoces todos los continentes y te entienden allá donde vas, aun en los lugares más ignotos, pues tu lenguaje no precisa de diccionarios ni de intérpretes y lo comprenden hasta los niños chicos, que al oír esa catarata de notas no pueden dejar de sonreír, y eso no hay truco de magia que lo supere.
Cada vez que soplas, cada vez que aprietas una tecla, cada vez que extiendes un cheque al portador en el que consta tu biografía a la intemperie, estás alumbrando un mundo. Y te adentras en lo desconocido y buscas sombras –sí, qué pasa– porque sigues al acecho de la pieza perfecta. Esa que han firmado ya todos tus maestros y que tú acariciaste, quizá, alguna madrugada, al filo del alba, demasiado tarde o muy pronto. Pero tras entrar en trance, cerraste los ojos y, al abrirlos, maldita sea, ya no estaba.
✕
Accede a tu cuenta para comentar