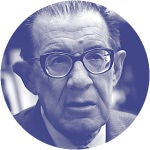Opinión
Ante nuestro futuro económico
Parece que ciertas decisiones de política económica tendrían que vincularse prioritariamente a la creación de un fuerte desarrollo de nuestra economía. Pero esto, en los momentos actuales, ¿se contempla como algo fácilmente posible? He ahí un problema que genera un déficit claro en nuestra economía: el del raquítico incremento actual del PIB, y, esperemos que no contemplemos cifras negativas.
Para superar esta cuestión, ya en 2009, Carlos Sebastián, en su ensayo «La mejora de la productividad de la economía española: las reformas necesarias», expuso que, por ello, el incremento de la productividad es el factor que ahora frena el desarrollo, al ser débil adicionalmente tal incremento necesario para España, perturbándole, como consecuencia de limitaciones a la productividad, generadas tanto por decisiones equivocadas de la Administración Central, como sobre todo, por la intervención administrativa de las Comunidades Autónomas. Eso lo ha mostrado con mucha claridad la publicación del Banco Mundial «Doign Business. 2013». Regulaciones inteligentes para las pequeñas y medianas empresas». En la clasificación sobre «Facilidad de hacer negocios», el 1, la máxima facilidad, corresponde a Singapur; España ocupa el puesto 44; el 43, Perú, y el 45, Colombia. Ese es el resultado, sobre todo, de la ruptura de la unidad de mercado, a causa de dispares políticas administrativas desarrolladas por las diversas comunidades autónomas, que se superponen y complican normas intervencionistas del Estado central. Esa ruptura de mercado, que Adam Smith mostró para siempre, generan hundimientos en la productividad, y por ello también dificultades en el mercado internacional siempre competitivo, supone un déficit que repercute en nuestra balanza comercial, impulsando este concreto déficit, que sí fue una obsesión continua para los dirigentes de nuestra política económica antes de 1959. Ello, además, empeora por una decisión evidentemente anticonstitucional de doctrinarios que pretenden generar «un Estado federal plurinacional», realidad que ampliaría forzosamente el papel disgregador existente en España, y por tanto sería destructora de la eficacia productiva de las actuales economías. Un serio problema que, incluso, ya se adivina en Cataluña. Todos los procesos de ruptura del mercado plantean, pues, una carga para nuestro desarrollo económico. Lo señalado hasta aquí muestra aquello que amplía la expresión de Lucas Mallada en relación con «los males de la patria».
Es preciso agregar a lo dicho que España tiene un considerable problema energético, agravado aún más como consecuencia del cambio climático. A los problemas de la importación de hidrocarburos, a la eliminación del carbón, a las marchas y contramarchas respecto a la energía nuclear, a ciertos planteamientos pseudoecológicos y electorales, se agrega que en el conjunto de la economía mundial, y como resultado de ineficaces medidas empresariales y de política económica, España es una «isla energética». Todo esto constituye otra grave cuestión a superar por nuestra economía.
Y otro problema considerable, acerca del cual no se ve ningún planteamiento serio para resolverlo, es el demográfico. Por ejemplo, se observa ya que la financiación de las pensiones, pasará a ser, dentro de poco, la consecuencia de la relación 1/1, o sea que cada obrero tendrá detrás de su coste salarial un fuerte incremento con las consecuencias que se derivan de la famosa curva Phillips. Y esto se debe al envejecimiento de nuestra población, y hacia el futuro, por la caída espectacular de la natalidad. Para mantener la estabilidad poblacional española se necesitaría que cada mujer en edad fértil tuviese como media 2,1 hijos. En 1970 ese índice era de 2,86; en 1975 era de 2,80; en 1980, pasó a ser de 2,21. En 1985 era ya de 1,64; y desde 1997 nos encontramos por debajo de 1,16, con realidades regionales como la de Asturias, con 0,76, o las del País Vasco, con 0,98. Y la tremenda y rápida caída de la natalidad, apoyada por medidas que afectan a la conducta familiar, complican este importante déficit, evidentemente, en parte relacionado con pérdidas de valores.
Y todo lo anterior significa también el peligro de ignorar una serie de enlaces que existen derivados de los planteamientos económicos; echar a un lado todas esas funciones macroeconómicas, que desde los años 40 se han puesto en marcha para tratar de orientar modelos adecuados de desarrollo, muestran la existencia de problemas notables.
Por ahora, el panorama en su conjunto es preocupante y hace pensar que, si se sigue admitiendo, es evidente que aparecería aquello que el gran economista Paul Krugman escribió en «El retorno de la economía de la depresión y la crisis actual» (Crítica, 2009): «Parecía como si las bacterias que solían provocar plagas mortales, y que creíamos que la medicina moderna había derrotado hacía mucho tiempo, hubieran aparecido bajo una forma resistente a todos los antibióticos convencionales. Pero seriamos tontos si no buscásemos, costase lo que costase, nuevos regímenes profilácticos, para no ser las próximas víctimas».
Por ello, es necesario señalar todo lo que funciona mal y no creer en sofismas absurdos. Como consecuencia, es urgente reaccionar, de acuerdo con lo que Ortega y Gasset señaló, ya en 1930, en «La rebelión de las masas»: «La primera condición para una mejoría de una situación concreta grave es hacerse bien cargo de su enorme dificultad. Sólo eso nos llevará a atacar el mal en los estratos hondos donde verdaderamente se origina».
✕
Accede a tu cuenta para comentar

Riesgo de escalada